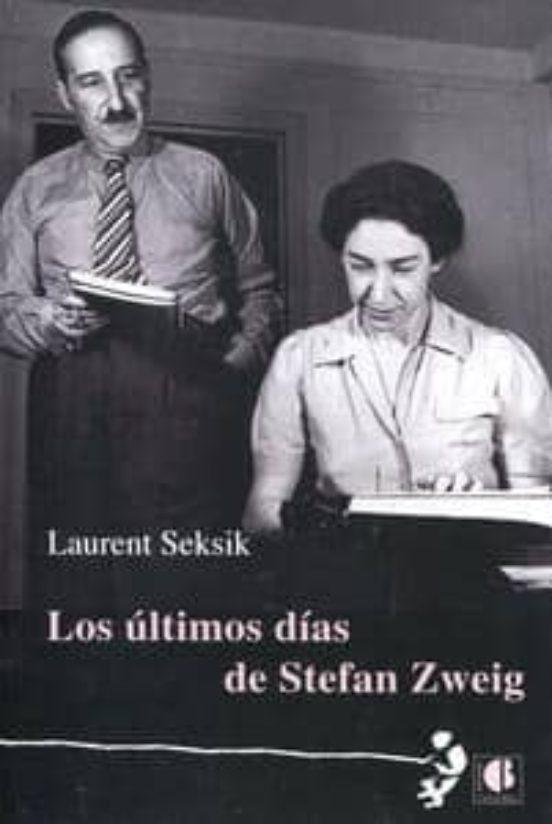Ante el desolador panorama de la actual UE y el pronosticado peso que en el parlamento europeo surgido de las elecciones del próximo mayo, con una ruidosa presencia de anti europeístas y populistas de la extrema derecha, hay que convenir que, como ocurre en los anuncios de fondos de inversión bancarios ‘rentabilidades pasadas no aseguran las del futuro’. La trayectoria iniciada en la posguerra y a finales de los años 30 en torno a la construcción europea marca temperaturas políticas muy distintas o dispares. La base fue el diálogo germano-francés al que se incorporaron otros estados cercanos, con un hecho tan esencial como la voluntad de acabar con los enfrentamientos –de la guerra franco-prusiana de 1875, a los dos salvajes conflictos de 1914-18 y 1939-45- que provocaron las mayores devastaciones y tragedias. En esa posguerra se definió una generación de políticos decididos a poner fin a esos traumas, a partir de la creación paralela de un mercado unido –cuyo éxito económico fue arrollador con notorios crecimientos desde finales de los 50 a los primeros 60- junto a la implantación de un sistema de derechos y de libertades bajo una dinámica de progresividad capaz de generar unas condiciones de vida para implantar sistemas de protección y políticas de igualdad en lo que se llamó ‘Estado de bienestar’ aceptado por ideologías de signos distintos para generar espacios de estabilidad social.
Ante el desolador panorama de la actual UE y el pronosticado peso que en el parlamento europeo surgido de las elecciones del próximo mayo, con una ruidosa presencia de anti europeístas y populistas de la extrema derecha, hay que convenir que, como ocurre en los anuncios de fondos de inversión bancarios ‘rentabilidades pasadas no aseguran las del futuro’. La trayectoria iniciada en la posguerra y a finales de los años 30 en torno a la construcción europea marca temperaturas políticas muy distintas o dispares. La base fue el diálogo germano-francés al que se incorporaron otros estados cercanos, con un hecho tan esencial como la voluntad de acabar con los enfrentamientos –de la guerra franco-prusiana de 1875, a los dos salvajes conflictos de 1914-18 y 1939-45- que provocaron las mayores devastaciones y tragedias. En esa posguerra se definió una generación de políticos decididos a poner fin a esos traumas, a partir de la creación paralela de un mercado unido –cuyo éxito económico fue arrollador con notorios crecimientos desde finales de los 50 a los primeros 60- junto a la implantación de un sistema de derechos y de libertades bajo una dinámica de progresividad capaz de generar unas condiciones de vida para implantar sistemas de protección y políticas de igualdad en lo que se llamó ‘Estado de bienestar’ aceptado por ideologías de signos distintos para generar espacios de estabilidad social.
De forma paralela lo que en principio no parecía que iba a ir más allá de un mercado de productos y servicios sin aranceles, se convirtió en un proyecto de federalización con una ‘ciudadanía europea’, bajo una carta de libertades, de derechos y de obligaciones de carácter progresista y con un amplio consenso social. Este modelo quebró a finales del pasado siglo cuando por el vendaval del poderoso neoliberalismo que acompañó a la caía del muro se puso en entredicho el modelo de ‘sociedad de bienestar’; es decir lo que suponía de asunción por parte de los poderes públicos de la tutela sobre contenidos tan esenciales como la educación, la sanidad pública, el derecho a la vivienda, las pensiones, el medio ambiente o los derechos de los consumidores. Se empezó diciendo que el ‘estado de bienestar’ ‘era caro’ y ‘suponía un derroche que no todas las sociedades podían pagar’, lo que unido a la crisis que sucedió a las ‘subprimes’ trastocó el modelo. La presencia de inmigrantes –indispensables para comprender las dimensiones del llamado ‘milagro alemán, italiano o europeo’- y la política de recortes situaron en un peligroso territorio de competencia a los inmigrantes frente a las clases más desfavorecidas de los  ‘nativos europeos’, uno de los fenómenos que explican el auge de los partidos de extrema derecha. Factor al que hay que unir las adhesiones condicionadas al proyecto europeo por países del Este cuya única aspiración fue disfrutar de un mercado único desde el punto de vista comercial, no tanto desde el social; dentro de sociedades que han pasado de burocráticas dictaduras de ‘verdad única’ a las ortodoxias reaccionarias, sin la capacidad para generar condiciones para el debate social plural y la formación de espacios de convivencia y tolerancia entre distintos.
‘nativos europeos’, uno de los fenómenos que explican el auge de los partidos de extrema derecha. Factor al que hay que unir las adhesiones condicionadas al proyecto europeo por países del Este cuya única aspiración fue disfrutar de un mercado único desde el punto de vista comercial, no tanto desde el social; dentro de sociedades que han pasado de burocráticas dictaduras de ‘verdad única’ a las ortodoxias reaccionarias, sin la capacidad para generar condiciones para el debate social plural y la formación de espacios de convivencia y tolerancia entre distintos.
Bajo este perfil nos encontramos con una situación nunca prevista por los fundadores del proyecto europeo donde la identidad de la UE como espacio básico de solidaridad y reconocimiento de derechos se pone en entredicho o se presenta bajo características de revisionismo. En este aspecto y mas allá de la aportación básica del ‘Estado de Bienestar’ los dos elementos principales de referencia para evaluar el grado de modernización, progreso social, libertad y democracia de una sociedad son el reconocimiento y la protección de los derechos de las mujeres, las políticas de género, y la implantación de modelos de igualdad en todos los aspectos, con una participación de las mismas no como minoría tutelada sino como protagonistas al lado de los hombres en la totalidad de los espacios, desde lo personal a lo público. Junto a este elemento, otro de los referentes de la modernización han sido las políticas LGTB, el reconocimiento de la diversidad en todos sus aspectos, y la aceptación de modelos familiares que no tienen que ser exactamente iguales a los de sociedades del pasado.
De manera significativa esos dos elementos sobre los que hasta el momento parecía existir un pleno consenso europeo se empiezan a poner en entredicho por fuerzas de extrema derecha que han irrumpido en parlamentos e instituciones. Se descalifica a las feministas llamándolas ‘feminazis’ o adoptando una posición de negacionismo social respecto a realidades como la violencia de género; cuyas respuestas deben ser planteadas como asunto urgente que incumbe tanto a mujeres como a hombres, y no como ‘territorio exclusivo’ del feminismo. De igual manera el reconocimiento, la igualdad y la defensa de la diversidad para las personas LGTB es otro de los referentes básicos. En los pasados días encontramos un episodio tan pintoresco como el intento de retirada del término en un documento austriaco para evitar suscitar conflicto con los gobiernos de Polonia y Hungría que ponen toda clase de obstáculos para la normalización social de quienes responden a identidades que no tienen porque ser las tradicionales.
 El problema es que el interés por incorporar, con todo derecho, a las sociedades del Este europeo llevó a transigir y aceptar presencias en el ‘club europeo’ en las que teóricamente ‘se está en Europa’ por razones comerciales y económicas, pero ante la que las reticencias en materia de derechos y de libertades son contundentes. El panorama no es precisamente esperanzador con vistas a la composición del próximo parlamento europeo surgido de los comicios de mayo, con el dominio de partidos de un nacionalismo y discurso ‘patriotero’ de extrema derecha que no aceptan el ‘modelo europeo’ de sociedad de derechos y de libertades, o lo hacen con toda clase de reticencias.
El problema es que el interés por incorporar, con todo derecho, a las sociedades del Este europeo llevó a transigir y aceptar presencias en el ‘club europeo’ en las que teóricamente ‘se está en Europa’ por razones comerciales y económicas, pero ante la que las reticencias en materia de derechos y de libertades son contundentes. El panorama no es precisamente esperanzador con vistas a la composición del próximo parlamento europeo surgido de los comicios de mayo, con el dominio de partidos de un nacionalismo y discurso ‘patriotero’ de extrema derecha que no aceptan el ‘modelo europeo’ de sociedad de derechos y de libertades, o lo hacen con toda clase de reticencias.
Se puede proyectar un trasunto de esa situación a España donde se esgrime la Constitución –que en general ha sido positiva para el país- como objeto arrojadizo con la misma consistencia con la que los franquismos defendían los denominados Principios Fundamentales del Movimiento. Pero en el fondo se cree poco en ella, y en su capacidad de evolución, de cambio de transformación. Así se la acaba por mostrar un objeto esclerótico, o lo que es lo mismo presentarla como un aparato arrojadizo formal y museístico, no como un cuerpo vivo y con capacidad para servir a esta y a otras generaciones de españoles.
Se podrían decir cosas parecidas en torno al referente europeo. Han sido muchos los partidos en el poder utilizan la adhesión a la UE casi como un formalismo, donde en el fondo se está pensando en un viejo Mercado Común como espacio único sin aranceles y con todas las ventajas económicas y comerciales que permite pertenecer a una zona tan amplia de intercambio de bienes y servicios; pero se considera meramente declarativa, secundaria o exclusivamente nominal, la capacidad para implementar, desarrollar y ampliar el catálogo de derechos y libertades que auspicia la Unión; especialmente en unos temas tan inexcusables como los de la igualdad de género y de diversidad sexual. Sin esa progresión constante y la generación de un marco formal externo e interno para su implantación y protección no puede hablarse de Europa como concepto. Los derechos y libertades para todas y todos, las políticas de igualdad son inseparables del proyecto. No caben excusas como las de Polonia con Ley y Justicia, o las de la Hungría de Orban, donde se toman decisiones que chocan frontalmente con los criterios mayoritarios en materias como la división de poderes, las políticas de género o la defensa de la igualdad.