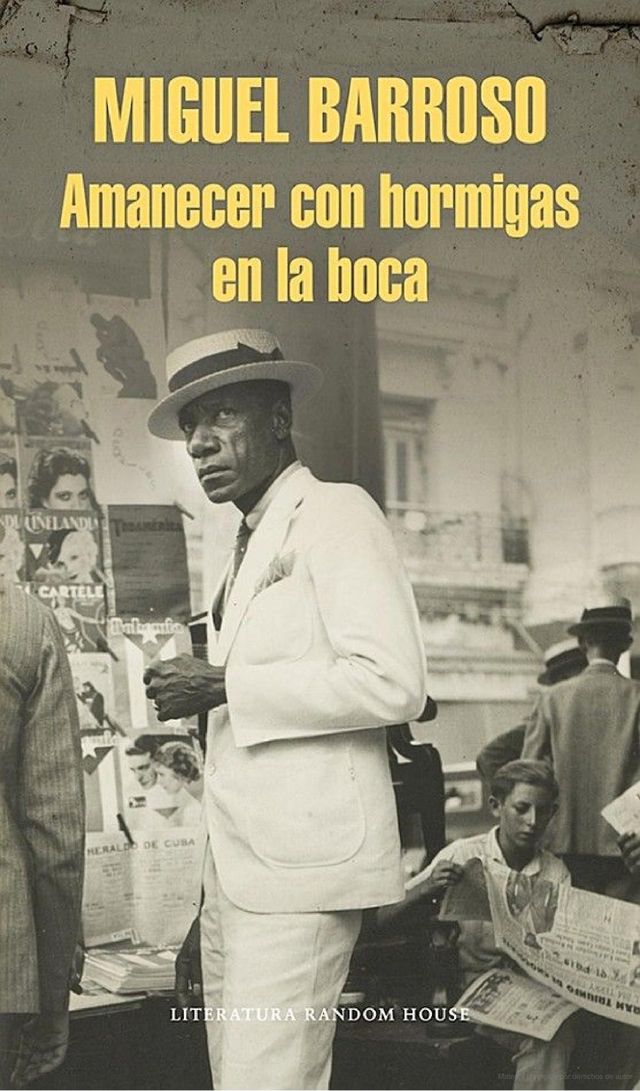Las concepciones sobre la identidad que se tienen, así como la misma identidad, suelen pasar desapercibidas. Dicho de otro modo, solemos ser inconscientes de las nociones que tenemos de lo que significa la identidad así como del proceso mediante el cual se conforma la misma. ‘Y sin embargo’, como dice Sabina, la identidad influye en nuestras acciones y en nuestras políticas.
Las concepciones sobre la identidad que se tienen, así como la misma identidad, suelen pasar desapercibidas. Dicho de otro modo, solemos ser inconscientes de las nociones que tenemos de lo que significa la identidad así como del proceso mediante el cual se conforma la misma. ‘Y sin embargo’, como dice Sabina, la identidad influye en nuestras acciones y en nuestras políticas.
La condición posmoderna en la que parece que vivimos hace que las reflexiones ontológicas en general, y sobre la identidad en particular, parezcan cuestiones obsoletas, innecesarias, o a lo sumo, fundamentalistas. No obstante, prevalecen múltiples concepciones en conflicto, procedentes de las fuerzas del mercado, de las filosofías fragmentadas que se leen o ven en los libros de autoayuda o las series de moda, y que se asimilan imperceptiblemente y que conforman nuestra personalidad y nuestra sociedad.
Si no fuese tan importante, ¿por qué autores como Amartya Sen, premio nobel de economía, ha llegado a hacerse eco del concepto acuñado por Maalouf de identidades asesinas?
A raíz de un artículo académico que estaba preparando sobre las políticas de integración y la denominada crisis de las refugiados para la revista brasileña Políticas públicas e internacionales, he considerado oportuno compartir algunas reflexiones sobre la relevancia y la naturaleza de la identidad, en particular en el contexto de las migraciones y de la relación con el ‘diferente’.
Al hablar o examinar los movimientos migratorios y las políticas de integración, se hace necesario revisar la cuestión de la identidad, aunque exista el riesgo de reificar los conceptos que utilizamos para estudiar el fenómeno en cuestión. La reificación hace que los conceptos creados se conviertan en cosas reales que se interponen entre los seres humanos y que impiden el reconocimiento mutuo. Las categorías de inmigrante o refugiado, a pesar de su utilidad, entonces, habrían de usarse con esa cautela (Mahendran et al., 2019; Kertzer, 2017).
Detrás de estas categorías hay personas y grupos humanos que comparten una identidad primaria con el resto. Las religiones, por ejemplo, plantean que la identidad fundamental que conecta a los seres humanos es el alma (Corduan, 2002). El género, la clase social, la etnia, la familia o la religión definen aspectos secundarios, aunque importantes, de la identidad y hacen que nos conectemos por grupos de afinidad (Harrison, 2013). El anhelo de pertenecer a un grupo, por tanto, se satisface a través de la identificación con dichos grupos. Estas identidades secundarias, no obstante, estarían siempre subordinadas a la identidad primaria que nos conecta a todos y que, en términos religiosos, nos conecta también con Dios.
La identidad, además, se manifiesta en dos niveles. Desde una perspectiva, la identidad es lo que hace a cada persona única (Sen, 2007). El conjunto de influencias familiares, culturales, ideológicas, religiosas y sociales definen la identidad de la persona. Existe aquí un trabajo individual para dibujar en la conciencia estas influencias en forma de círculos de identidad complementarios. En estos círculos identitarios, los círculos más amplios serían los focos de lealtad más fuertes. Los círculos más pequeños, así, se mantendrían, pero estarían subordinados a los mayores. Por ejemplo, un individuo puede considerarse miembro de una familia particular, deportista, de un pueblo, ciudadano de un país, hombre o mujer, creyente de cierta religión y, en última instancia, ciudadano del mundo y ser humano. Siempre y cuando los círculos menores, tales como el de la familia, el pueblo o el país, se subordinen al círculo mayor, la humanidad, podrá haber complementariedad y se evitará el conflicto.
Desde otra perspectiva, la identidad de los seres humanos se manifiesta en la constitución de grupos que pueden verse como entidades con vida propia. En el discurso liberal contemporáneo, hay poco espacio para hablar de los grupos, de las comunidades,de las identidades colectivas, porque se considera que éstos han sido opresivos históricamente (Pierce, 2012). Sin negar el papel que han podido jugar estos grupos en la perpetuación de las relaciones de opresión, no todas las formas de identidades colectivas son opresivas. De hecho, el fervor contemporáneo por pertenecer a comunidades virtuales refleja el anhelo y necesidad humanas de pertenecer a un grupo, a una comunidad, religiosa, cultural, étnica o política. Sin embargo, estas comunidades virtuales no parecen estar respondiendo a esta inclinación humana por agruparse, ya que cuando no van acompañadas de interacciones presenciales, suelen generar mayor soledad. Lo que hace falta, por tanto, es una nueva noción de comunidad, de identidad colectiva que, al tiempo que fortalece la cohesión social y el sentido de pertenencia, no menoscaba la autonomía y la libertad individual, sino que las potencia y la canaliza hacia el bien común.
Las identidades individuales y colectivas, además, evolucionan por la interacción entre seres humanos y culturas (Sedikides & Brewer, 2001). Esto no supone una amenaza sino una sana dinámica inevitable de la vida. El cambio y la evolución son dos características inherentes a la realidad misma. Salvo en ocasiones excepcionales a evitar —como cuando una cultura tiene muchos recursos económicos y los utiliza para expandir agresivamente sus valores y cosmovisión—, la interacción cultural y personal no erosiona, sino que enriquece.
Otra cuestión vinculada a la identidad es la de la titularidad de derechos y obligaciones dentro de una sociedad. Para poder responder adecuadamente, con enfoques dignificantes, a los movimientos migratorios, debería ponerse en cuestión la concepción vigente de ciudadanía (Karolewski, 2010; Peters, 2003). Debido a la ausencia de un Estado mundial y a pesar de la universalidad y reconocimiento de los derechos humanos, aquellos que son nacionales o ciudadanos de un país disfrutan de mayores derechos. Los seres humanos, por el hecho de serlo, según se reconoce en todos los tratados internacionales, son titulares de derechos y de obligaciones. Poner de relieve la importancia de igualar los derechos de la persona por el mero hecho de serlo parece constituir una línea importante a seguir.
 Foto: Naciones UnidasTener en cuenta los párrafos anteriores sobre la identidad, probablemente, facilitaría la superación de los prejuicios que suelen acompañar al proceso de reificación y que impiden observar el potencial de aquellos que llegan a un país diferente. Estos prejuicios suelen crecer hasta convertirse en mitos populares que adoptan la apariencia de ‘sentido común’. A los refugiados e inmigrantes, al diferente en general, se les suelen atribuir las causas de los males que azotan a una sociedad o se les considera los responsables de ciertos riesgos. El colapso de los sistemas de asistencia social, la erosión de la cultura, la imposición de otra religión, el desempleo, son algunos ejemplos de culpas no constatadas por la observación empírica rigurosa que se les atribuye a quienes tienen otras procedencias.
Foto: Naciones UnidasTener en cuenta los párrafos anteriores sobre la identidad, probablemente, facilitaría la superación de los prejuicios que suelen acompañar al proceso de reificación y que impiden observar el potencial de aquellos que llegan a un país diferente. Estos prejuicios suelen crecer hasta convertirse en mitos populares que adoptan la apariencia de ‘sentido común’. A los refugiados e inmigrantes, al diferente en general, se les suelen atribuir las causas de los males que azotan a una sociedad o se les considera los responsables de ciertos riesgos. El colapso de los sistemas de asistencia social, la erosión de la cultura, la imposición de otra religión, el desempleo, son algunos ejemplos de culpas no constatadas por la observación empírica rigurosa que se les atribuye a quienes tienen otras procedencias.
Esta cuestión de los mitos populares se vuelve más relevante cuando se pone en diálogo con la teoría de Galtung de la violencia (1990). Este señala que los primeros y segundos niveles de violencia dentro de una sociedad —la violencia directa, la más visible, la física; y la violencia estructural, la relativa a la opresión y desigualdades sociales y económicas— se nutren por un tercer nivel de violencia, la cultural, más profunda y que implica la estigmatización de colectivos, los prejuicios hacia grupos, las concepciones peyorativas sobre ciertas ‘personas’. Estas ideas negativas sobre otros grupos sociales, ya sean étnicos, nacionales o religiosos, sirven para legitimar su opresión, tanto física como social y económica. Por ello, abordar esos prejuicios es fundamental si se quieren prevenir los conflictos. De hecho, cuando se toma el grupo más oprimido de una sociedad —los romaníes en España, los indígenas en Latinoamérica, los afroamericanos en EEUU—, se suelen encontrar expresiones y concepciones generalizadas despectivas hacia ellos: se equipara ladrón a gitano, poco educado a indígena, etc. A continuación, y a fin de contribuir a disipar dichos prejuicios, se presentan algunos datos relacionados con los perfiles empíricos de los inmigrantes que llegan a Europa.
Uno de los hechos más analizados es el perfil del migrante o buscador de refugio. A pesar de que analizar los casos particulares resulta vital, existen algunos patrones claramente identificables. La persona que sale de su país, ya sea buscando refugio o nuevos horizontes, suele ser el más avezado de la familia, tiende a proceder de un entorno socio económico medio y en la mayoría de los casos tiene gran capacidad de emprendimiento y aprendizaje. Sus estudios suelen ser superiores a los de la media de la sociedad de acogida y el aporte que hace a dicha sociedad, en términos económicos, sociales y culturales, muy superior a lo que recibe de ella en las primeras etapas. Además, toda sociedad ha producido y produce emigrantes, y esto —la emisión y recepción de gente— siempre ha sido un factor importante de la dinamización de los pueblos y de las naciones (Catney, 2012). El potencial humano de un país es su mayor activo.
En breve, aunque son las motivaciones espirituales y humanitarias las que deben propiciar la acogida, el pragmatismo también conduciría a recibir con entusiasmo a las personas que salen de sus entornos inmediatos. No todo es color de rosas, como el hecho contrastado recientemente por el Real Instituto Elcano de la alta tasa de abandono escolar de los adolescentes inmigrantes —cuando los cambios en el mercado laboral están reduciendo cada vez más el número de puestos de baja calificación— pero, en esencia, quizá se les debería ver como personas van a contribuir al progreso de la sociedad donde se asienten y que ayudar a mantener sus frágiles sistemas de seguridad social.
Por todo ello, ya sea en el contexto de la inmigración o no, la identidad parece que importa.