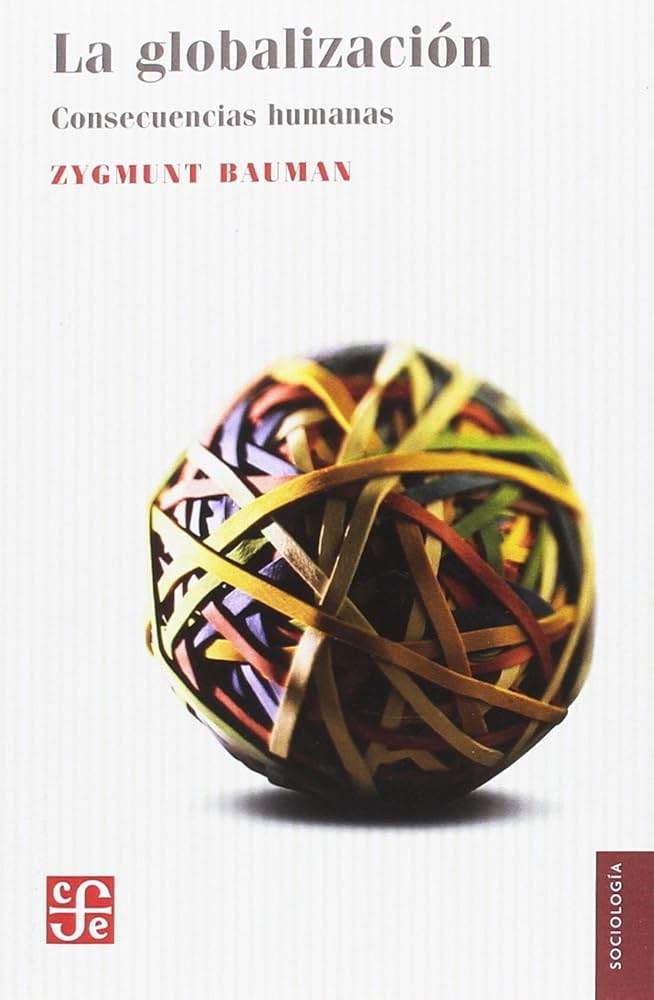La época en que vivimos se reconoce, entre otras cosas, por la fragmentación de sus manifestaciones. Se acumulan ante nuestros ojos seres y cosas sin ofrecer unidad alguna. Mientras, la hiperconectividad, que ha vinculado la información a un nivel sin precedentes, ha ido paralelamente desconectando las relaciones personales, despojándolas de presencia y erotismo. Pensar en los cambios que ha experimentado el ser humano hasta hoy nos sugiere reflexionar acerca de los procesos de humanización, deshumanización y transhumanización que lo ligan a su pasado de especie y lo enfrentan a un presente de cambios y a un más que incierto futuro.
La época en que vivimos se reconoce, entre otras cosas, por la fragmentación de sus manifestaciones. Se acumulan ante nuestros ojos seres y cosas sin ofrecer unidad alguna. Mientras, la hiperconectividad, que ha vinculado la información a un nivel sin precedentes, ha ido paralelamente desconectando las relaciones personales, despojándolas de presencia y erotismo. Pensar en los cambios que ha experimentado el ser humano hasta hoy nos sugiere reflexionar acerca de los procesos de humanización, deshumanización y transhumanización que lo ligan a su pasado de especie y lo enfrentan a un presente de cambios y a un más que incierto futuro.
La humanización forma parte del proceso de hominización, el cual produjo tanto las condiciones de los cambios observados en monos, primates y homínidos, como las respuestas específicas dadas a tales cambios en el curso de la evolución. Modificaciones en la postura, en la configuración ósea y maxilar o en las características cerebrales se mezclaron con nuevas habilidades y capacidades simbólicas y lingüísticas que quedaron adheridas a la forma compleja de experimentar el mundo que desarrollaron las distintas especies del género homo: desde la neanderthalensis hasta la sapiens sapiens. Su consecución ocasionó un cambio en la relación social con el entorno y con la existencia individual derivada del desarrollo de la conciencia reflexiva. La idea de existir entre otros y, a la vez, de no estar completamente asimilado a ellos produjo una revolución antropológica a la hora de ensamblar los ámbitos sociocultural y cognitivo bajo condiciones que permanecerían hasta hoy en constante tensión.
La dimensión lingüística de nuestra especie fue determinante en esa situación. El lenguaje estuvo en la base de las proyecciones comunicativas originadas por las culturas humanas, presentando además una doble condición natural y cultural. La articulación del lenguaje, que superó el gruñido merced a una variedad fonética mucho mayor, fue posible gracias a las modificaciones del aparato fonador, si bien estos cambios no bastan para explicar por sí solos las posibilidades y desafíos que surgieron a partir de ahí. El habla produjo mundo, pero ese mundo aportó inevitablemente el misterio y la conciencia de estar destinados a vivir entre enigmas. La muerte fue, tal vez, el más determinante de todos ellos. Con la muerte el proceso de hominización penetraba en espacios esenciales dentro de su estructuración vital, pues la mortalidad situaba al individuo en la pertenencia consciente a un grupo, al tiempo que lo confrontaba por partida doble a la desaparición de los demás y a la suya propia.
Las experiencias compartidas de vida y muerte, el desarrollo emocional -que hoy sabemos que no se produce en oposición, sino en continuidad con el desarollo racional- o el paulatino despliegue técnico de los nuevos homínidos fueron trazando trayectorias que confirieron complejidad a la vida humana, resolviendo algunos problemas y creando otros nuevos. En esta prodigiosa aventura, la política, la amistad, el amor, el poder o las expresiones estéticas brindaron espacios esenciales en los que maduró la relación social. Estos espacios cargaron de matices culturales los ecos evolutivos y enmarcaron las respuestas con las que cada grupo humano intentaría orientarse desde entonces en el laberinto de sus incertidumbres y problemas vitales.
 La crisis de esta fase humanizadora aparecerá miles de años después en occidente con la Modernidad, manifestándose en algunas de sus características; sobre todo, en el nuevo papel del individuo, en la impugnación de los antiguos saberes y técnicas en función de un nuevo proyecto de control y manipulación de la naturaleza -génesis de lo que hoy llamamos tecnociencia-, en la modificación del cuerpo y en una expansión mundializada de las concepciones y prácticas ligadas al capitalismo y a sus sucesivas transformaciones. La individualidad, convertida en subjetividad, había abierto las puertas a un desgarro profundo de la experiencia humana, al forjar la imagen de un cuerpo-máquina condenado a convertirse, tarde o temprano, en un cuerpo-detritus. Además, la idea del sujeto progresivamente consciente de su aislamiento coincidía con la del sujeto atrapado en una red de nuevas normativas y prácticas de explotación y consumación corporal. De ahí fueron naciendo diferentes manifestaciones estéticas que hicieron visibles los rasgos de pauperización de la vida y de maquinización, tal y como apreciamos en Courbet, Daumier o Léger, así como en Balzac, Baudelaire o Zola, entre otros. Por otro lado, la progresiva reducción del espacio y tiempo, merced a los nuevos transportes y a las nuevas rutas de la comunicación, operaba paralelamente a la expansión hegemónica de la nueva cultura comercial por todo el planeta.
La crisis de esta fase humanizadora aparecerá miles de años después en occidente con la Modernidad, manifestándose en algunas de sus características; sobre todo, en el nuevo papel del individuo, en la impugnación de los antiguos saberes y técnicas en función de un nuevo proyecto de control y manipulación de la naturaleza -génesis de lo que hoy llamamos tecnociencia-, en la modificación del cuerpo y en una expansión mundializada de las concepciones y prácticas ligadas al capitalismo y a sus sucesivas transformaciones. La individualidad, convertida en subjetividad, había abierto las puertas a un desgarro profundo de la experiencia humana, al forjar la imagen de un cuerpo-máquina condenado a convertirse, tarde o temprano, en un cuerpo-detritus. Además, la idea del sujeto progresivamente consciente de su aislamiento coincidía con la del sujeto atrapado en una red de nuevas normativas y prácticas de explotación y consumación corporal. De ahí fueron naciendo diferentes manifestaciones estéticas que hicieron visibles los rasgos de pauperización de la vida y de maquinización, tal y como apreciamos en Courbet, Daumier o Léger, así como en Balzac, Baudelaire o Zola, entre otros. Por otro lado, la progresiva reducción del espacio y tiempo, merced a los nuevos transportes y a las nuevas rutas de la comunicación, operaba paralelamente a la expansión hegemónica de la nueva cultura comercial por todo el planeta.
Paradójicamente, esta difusión coincidió, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con el nacimiento disciplinar de la antropología y su interés por el estudio de otras culturas. Se ampliaba así el conocimiento de la diversidad con los datos aportados por otras cosmovisiones y por el testimonio de otras prácticas humanas.
La deshumanización surge, por tanto, de experiencias combinadas de esplendor y fracaso que fueron bien sintetizadas por la tesis weberiana de un mundo desencantado. Ciudades como París o Londres, que habían experimentado un sorprendente crecimiento, iluminaron sus calles con luz eléctrica y fabricaron nuevos productos y espacios de entretenimiento. Pero el crecimiento también había acarreado la masificación, la vida aislada entre la multitud, la miseria de los suburbios y el desconcierto solitario de los paseantes del centro. El mundo ya no era ni sería nunca más el mismo, y en el vértigo torrencial de ese mundo fugaz -signo de Modernidad, según Charles Baudelaire- pronto prendería la semilla de una renovada desconfianza y de un nuevo malestar. Lo único que seguía su curso con paso decidido era la visión tecnificada de la vida y su íntima unión con el mercado, el rendimiento material y la distribución desigual de los beneficios ligados a los estatus.
Pero si el centro de la humanización, como sugerí anteriormente, se halla ocupado por las características particulares de la relación con la ateridad y por los escenarios esenciales en los que esta se produjo, era lógico pensar que el epicentro del temblor deshumanizador apuntaría en la misma dirección. Con la deshumanización cobra forma la ruptura de un vínculo fundamental. No es extraño, pues, que distintas versiones críticas del proceso deshumanizador apareciesen en el terreno de las artes -La deshumanización del arte de Ortega y Gasset es solo uno de los múltiples ejemplos que podrían citarse- y que estas coincidiesen con algunas nuevas experiencias llevadas a cabo por las ciencias sociales -como la que reunió en una expedición de Dakar a Djibouti al escritor Michel Leiris y al antropólogo Marcel Griaule-. La búsqueda de una concepción ampliada del significado de la humanidad no era conciliable con los pobres estereotipos de racionalidad con los que había operado hasta entonces la razón moderna occidental.
La deshumanización constituía el reverso crítico del proceso humanizador, el cual nos había dejado situados en una particular encrucijada de especie. En este sentido, supuso antes bien una denuncia que un elogio. Sus manifestaciones estéticas no pueden separarse de sus preocupaciones éticas y políticas, incluidos sus aullidos más escalofriantes. Los desastres de la I Guerra Mundial y el horror eugenésico del Holocausto habían provocado traumas indelebles. Si esto es un hombre -título del libro que Primo Levi escribió entre 1945 y 1947- era mejor saberlo y bucear en los horrores con el fin de evitar que se reprodujesen. Pero, en cualquier caso, el grito ante la atrocidad y la denuncia de la administración técnica del exterminio quedaba formulada en el seno de una conciencia profundamente desgarrada e infeliz. No obstante, al igual que había sucedido un siglo antes, ahora tampoco se reflexionaba oficialmente sobre las implicaciones del dispositivo tecnocientífico, ni acerca de las consecuencias que su uso indiscriminado podían acarrear al ser humano y al planeta mismo. Una vez más, aunque por un motivo distinto, occidente se transformaba drásticamente pero sin reconsiderar el rumbo inducido por su modelo de vida, cuya faceta de consumo productivo se imponía como credencial de libertad y como viático compensatorio de una vida cada vez más vaciada por dentro y cada vez más sobrecargada por fuera.
 Por su parte, la transhumanización ha surgido como la positivación feliz de esta conciencia desdichada que arrastraba la deshumanización. Plantea en el terreno de las personas una homología de lo que la hiperproductividad de las mercancías había producido en el terreno de las cosas. Poco a poco, cosas, personas y mercancías se han ido confundiendo hasta identificarse completamente entre sí como dígitos diferenciales del mismo programa numérico. Pero el centro relacional inscrito en el proceso humanizador se ha mantenido en sus rasgos definitorios, de manera que la relación multidimensional con la alteridad, expresada en sus vínculos con la política, la amistad, el amor, la estética o la muerte no ha dejado de estar presente.
Por su parte, la transhumanización ha surgido como la positivación feliz de esta conciencia desdichada que arrastraba la deshumanización. Plantea en el terreno de las personas una homología de lo que la hiperproductividad de las mercancías había producido en el terreno de las cosas. Poco a poco, cosas, personas y mercancías se han ido confundiendo hasta identificarse completamente entre sí como dígitos diferenciales del mismo programa numérico. Pero el centro relacional inscrito en el proceso humanizador se ha mantenido en sus rasgos definitorios, de manera que la relación multidimensional con la alteridad, expresada en sus vínculos con la política, la amistad, el amor, la estética o la muerte no ha dejado de estar presente.
Si la deshumanización significó una llamada de alerta frente el escamoteo de lo humano y una constatación del desencantamiento radical de la vida humanizada, la transhumanización supone hoy la insípida esperanza de su aniquilación. El transhumanismo solo concibe la utilidad de investigaciones ligadas a la eliminación final del deterioro, el envejecimiento y la muerte. La traducción de lo vivo a un modelo genético-informativo, la inteligencia artificial y la definitiva consolidación de la tecnociencia como única epistemología de ruta son los mitos fundacionales con los que la transhumanización quiere justificar el despliegue de esas fáusticas promesas. Simultáneamente al crecimiento de las desigualdades, la precariedad social, el derrumbe educativo, la violencia desublimada o la destrucción del planeta, se propone un mundo feliz de autómatas, prótesis neuronales capaces de eliminar la muerte cerebral, perfiles eugenésicos de reproducción asistida y muñecas sexuales con dispositivos de inteligencia emocional integrados y flexibles pieles de silicona. Eso sin contar con que, al mismo tiempo, se puede seguir el perfil de un avatar en Instagram y vivir en constante conexión con una infinidad de pantallas táctiles y cuerpos digitales que, irónicamente, no podemos tocar.
En este variado muestrario de promesas y realidades de la transhumanización no dejan, sin embargo, de expresarse los indicios de una humanidad agónica que sigue respondiendo a los criterios más tradicionales de la exclusión social y la resistencia cutural. Un género como el trap -nihilista, marginal y desesperanzado- es un buen ejemplo. Su misérrima calidad artística, su repetitivo ritmo derivado del rap y sus letras cargadas de violencia, sexo y droga simbolizan bien las constantes vitales de una época debilitada que no deja de sufrir las agresiones de la deshumanización mientras intenta conjurarlas por medio del sueño de una distopía transhumana. Por todas partes se multiplican los signos del deseo, mientras en todas partes se eliminan simultáneamete las posibilidades de satisfacción. La cultura logra así cerrar el círculo fatal del consumo productivo que se había iniciado en los albores de la Modernidad: producir lo que consume y consumir la disfrazada desilusión de su vacío creciente. Como en las etapas anteriores, al final solo se intentará salvar el modelo objetivo de vida mercantilizada, para que este siga adelante más allá de los daños interiorizados por cada una de las subjetividades producidas por dicho modelo. Pero, esta vez, quizá el planeta ya no lo permita. Existen más indicios fiables para pensar que antes llegará el correctivo de la naturaleza que la inmortalidad soñada por algunos gurúes del transhumanismo.