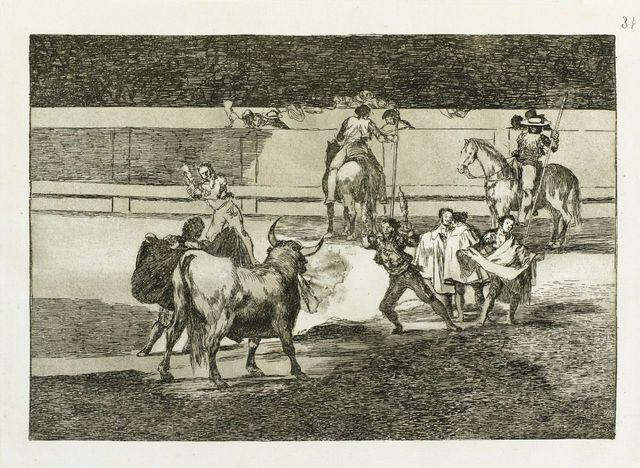ESPECIAL UCRANIA / MARZO 2022
 La guerra fue el modo habitual de resolver conflictos, antes que naciera el logos. Cuando los hombres sólo balbucían, ya eran capaces de apedrearse; apenas conseguida la bipedestación, descubrieron las virtualidades de tirar cantos, fuera para cazar, fuera para alejar a los congéneres que le disputaban el despojo.
La guerra fue el modo habitual de resolver conflictos, antes que naciera el logos. Cuando los hombres sólo balbucían, ya eran capaces de apedrearse; apenas conseguida la bipedestación, descubrieron las virtualidades de tirar cantos, fuera para cazar, fuera para alejar a los congéneres que le disputaban el despojo.
En aquel Paleolítico inferior, era rey el homo erectus, capaz de usar piedras y palos como herramientas. No necesitaba mucho, era carroñero; medía poco más de un metro de altura, su cuerpo pesaba unos 50 kilos y su cerebro era más reducido que el actual.
El proceso de humanización del hombre ha sido largo, complejo, lleno de avances y retrocesos, controvertido y cuajado de éxitos técnicos, artísticos y éticos. Conviene no perder la perspectiva y que las sombras nos impidan ver el bosque espléndido y portentoso del desarrollo humano. Sin embargo, el hombre regresa al Paleolítico, en determinadas circunstancias, suelta la fiera y hace valer la ley del más fuerte. Es una regresión
En el momento que nos atormenta, hay varias guerras activas y alguna larvada. Incluso hay países bifrontes, como Marruecos, que mantienen una cruel, de sed desértica y sangrienta en el Sur y otra ladina, oportunista y traicionera en el Norte.
No obstante, aquí y ahora, la angustia extrema está promovida por Rusia, el país de los boyardos, los zares, los soviets y Putin. Todo un elenco de regresiones abrumadoras, constantes y furiosas.
La casta de los boyardos es peculiar. Ya el nombre nos ilustra, puesto que “boyardo” significa hombre de guerra. Los que procedían de Ucrania fueron los precursores de los cosacos, muy afamados por cierto. Y, hasta finales del siglo XVII, cuando los licenció Pedro I en su esfuerzo por modernizar al país, con tal de acumular tierras no cejaron de sembrar muerte y destrucción entre sus congéneres. Sin duda, una joya de la humanidad.
De entre los zares, el epítome de la violencia lo tiene María La sanguinaria, que aprovechó sus doce años de reinado para echar mala fama en el proceso de humanización del hombre, atesorando un cúmulo excelso de tropelías y desmanes contra sus semejantes. Es una historia pornográfica.
Desde los albores de la época soviética que se inauguró con una guerra civil, la crueldad para imponer un credo la exhibió ostentoso Stalin, un ex seminarista, pletórico de ansias de redención. Quería salvar a todos los proletarios del mundo, fuera cual fuera su voluntad y prestancia. El saldo fueron decenas de millones de muertos y un devastador panorama de dolor y sufrimiento.
Por fin llegamos a Putin. Vaya por delante, que los déspotas de hoy responden a una plutocracia: disponen de una camarilla de asesores áulicos, esbirros y advenedizos, sumisos y bien entrenados en aconsejar aquello que saben de antemano que va a ser bien recibido por el jefe. El déspota no admite divergencias de criterio, ni oposición a sus proyectos. Por tanto, mantiene una comunión, casi identidad, con su hueste.
Según parece, este estólido personaje, de aspecto de ofidio que es animal de sangre fría, fue un niño abandonado. Que, de mayores, los niños devuelven a la sociedad lo que hayan hecho con ellos sus progenitores y educadores, no es ningún descubrimiento. Hay otros ejemplos, como Felipe II, Fernando VII, Hitler y otros muchos, cada uno de los cuales ha respondido a su manera.
El dolor y sufrimiento experimentados durante la infancia hacen callo, endurecen a la persona, que se vuelve alexitímica para dejar de padecer. La falta de piedad y empatía son una defensa, neurótica, pero defensa. Luego viene la construcción del personaje, el actor que viene a representar, en este caso un drama, una tragedia más bien, calamitosa, tanto más furiosa cuantas mayores dosis de revancha haya estado acumulando. A más dolor, más dolientes en una espiral sin medida.
Acabo de decir “sin medida”, y no me rectifico. Todo es casual. El thanatos, el instinto de muerte, puede darse por satisfecho pronto, o puede pedir más víctimas como un Minotauro insaciable y ufano en su laberinto, si no surge un Teseo oportuno y liberador.
La historia de Rusia es un relato de horrores, envenenamientos, exclusiones siberianas y muerte. A ello hay que agregar el desprecio no caritativo de su religiosidad, enclaustrada en un paradigma medieval de iconostasios prolijos, redundantes y obsesivos y popes barbudos, de melenas mugrientas para no alterar la obra de Dios, que hacen sus ritos escondidos del pueblo, al que mantienen de pie durante toda la ceremonia litúrgica.
El pueblo ruso nunca ha dejado de ser esclavo; siempre ha estado sometido al déspota de turno y bendecido, oportunamente, por sus popes. De ahí no cabe esperanza alguna. La alternancia está entre los boyardos actuales.
Ninguna guerra es legítima si pueden interponerse laudos y negociaciones, toda vez que el logos es una realidad imprescindible, incluso después de la guerra. Pero todo desquite psicológico pretende ser homeostático aun con la regresión. En el ecosistema psíquico, un –te vas a enterar de con quién estás hablando– vale más que el cataclismo y las calamidades. Ni siquiera importa que la victoria sea pírrica, que el odio se instale durante décadas entre los pueblos, que el gigante se desplome en plancha sobre el ara –yo pierdo, tú pierdes- si es posible que Goliat aplaste a David.
El rigor mortis puede enseñorearse por doquier de la situación, cuando está suelto el instinto de muerte, el thanatos, camuflado bajo el manto de afán de dominio y prepotencia del jaquetón que, inconscientemente, busca curar su viejo dolor de soledades, desamor e insignificancia infantiles.