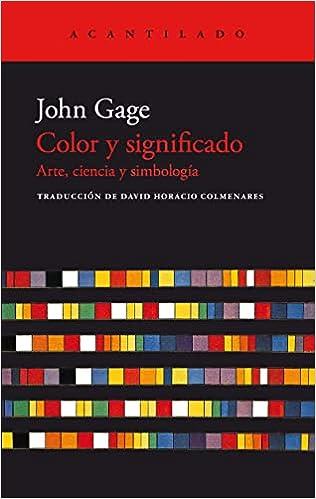El reciente anteproyecto de ley de Memoria Democrática aprobado por el Gobierno, constituye un paso adelante en el proceso de autoconciencia de la ciudadanía española respecto a la armonía con su desconocido y atribulado pasado. La culminación de tal proceso, aún en fase de despliegue, resulta imprescindible a la hora de aleccionar el encuentro de la sociedad española consigo misma, mediante el conocimiento de aquellos hechos –y del bastidor humano sobre el que se asentaban- que jalonaron la Historia de nuestro país y que durante demasiado tiempo han permanecido sellados bajo el hermético cierre del secreto. La Historia española permaneció escindida en dos mitades merced al secreto de Estado. Secreto regulado todavía hoy por una ley, la de Secretos Oficiales, que data de 1968, es decir, previa en una década a la Constitución.
El reciente anteproyecto de ley de Memoria Democrática aprobado por el Gobierno, constituye un paso adelante en el proceso de autoconciencia de la ciudadanía española respecto a la armonía con su desconocido y atribulado pasado. La culminación de tal proceso, aún en fase de despliegue, resulta imprescindible a la hora de aleccionar el encuentro de la sociedad española consigo misma, mediante el conocimiento de aquellos hechos –y del bastidor humano sobre el que se asentaban- que jalonaron la Historia de nuestro país y que durante demasiado tiempo han permanecido sellados bajo el hermético cierre del secreto. La Historia española permaneció escindida en dos mitades merced al secreto de Estado. Secreto regulado todavía hoy por una ley, la de Secretos Oficiales, que data de 1968, es decir, previa en una década a la Constitución.
Además de los 39 años de franquismo, donde el poder se mantuvo plenamente irresponsable de sus actos amparado bajo la más prieta secrecía, durante 42 años de democracia, los españoles hemos estado sometidos -y lo estamos todavía- a una legislación preconstitucional. Algunos juristas dicen que hay leyes, como la de Enjuiciamiento Criminal, de 1872 o la de Procedimiento Administrativo de 1958, que mantuvieron su muy prolongada vigencia por su buena hechura y adecuación a ulteriores tiempos. Cierto. Pero la ley de Secretos Oficiales de 1968 no es el caso. Surge la pregunta: en sistemas democráticos, ¿alguna legislación sobre el secreto de Estado prescinde de plazos de desclasificación mediante los cuales el secreto deje de serlo y pase a su pública información? No. No las hay. Los plazos pueden ser más o menos prolongados –a veces hasta de 50 años- pero nunca son inexistentes como es el caso de la citada ley en España. Esto implica que en nuestro país hay, todavía, secretos a perpetuidad. En plata, ello ha significado que el poder ha considerado menores de edad a los ciudadanos, a los que mantuvo premeditadamente en la ignorancia sobre actos estatales y hechos históricos en los que la responsabilidad estatal en su inducción –o no- se desvanece.
La coyuntura política en la que fue emitida aquella ley de 1968 obedecía a la imperiosa necesidad del régimen franquista de refrenar el alcance de la ley de Prensa de marzo de 1966, la llamada ley Fraga, sobre la cual el régimen se percataría, con certeza tardíamente, de que podría abrir un resquicio a la impugnación crítica de la dictadura. Quizá por ello, tan solo uno de la veintena de los ponentes de aquella ley planteó en las Cortes de la dictadura la necesidad de que se determinara un plazo para desclasificar los secretos oficiales. Su propuesta fue tumbada sin miramientos.
Los efectos de esta prolongada y premeditada anomalía, de estos perpetuos secretos, han sido devastadores sobre el imaginario colectivo, sobre la instrucción política democrática de la ciudadanía y sobre la vertebración social en España. Desde algunos rangos del poder dictatorial se invocaba que “la gravedad de lo acaecido en el pasado era tan intensa como para permitir sustraerla al conocimiento de la ciudadanía” –con la pretendida intención de rebajar la conflictividad potencial que implicaría su revelación-. Pero el efecto resultante de tal secuestro de información ha sido precisamente el contrario: como hemos visto, la deformación ínsita en el secreto y en su principal cómplice, el silencio, ha prolongado el sentimiento de sistemática confrontación que caracteriza hasta nuestros días el comportamiento de la clase política, enfrentamiento que se proyecta al nivel de la calle en numerosas, demasiadas, ocasiones. Ni siquiera los españoles estamos de acuerdo en qué colores ha de tener nuestra bandera.
 El ámbito del secreto se extiende también a la Constitución de 1978. A su amparo se ha ocultado la irresponsabilidad de conductas presuntamente delictivas de la propia Jefatura de Estado, a las que hemos asistido en los pasados años, desde 1978 hasta 2014, año de la abdicación de Juan Carlos I. Y ello bajo el amparo constitucional, puesto que establece la inviolabilidad del Rey durante su mandato vitalicio, al que la ley de leyes atribuye asimismo la jefatura de las Fuerzas Armadas, vitalicia también, más la garantía del orden constitucional y la capacidad para designar sucesor (artículos 56, 57 y 8 de la Constitución Española). Rasgos perpetuados -aún hoy- a partir del decreto de septiembre de 1936 en el que militares alzados contra la República invistieron a Francisco Franco como titular, de por vida, del poder estatal y militar, habilitado además para designar su sucesión.
El ámbito del secreto se extiende también a la Constitución de 1978. A su amparo se ha ocultado la irresponsabilidad de conductas presuntamente delictivas de la propia Jefatura de Estado, a las que hemos asistido en los pasados años, desde 1978 hasta 2014, año de la abdicación de Juan Carlos I. Y ello bajo el amparo constitucional, puesto que establece la inviolabilidad del Rey durante su mandato vitalicio, al que la ley de leyes atribuye asimismo la jefatura de las Fuerzas Armadas, vitalicia también, más la garantía del orden constitucional y la capacidad para designar sucesor (artículos 56, 57 y 8 de la Constitución Española). Rasgos perpetuados -aún hoy- a partir del decreto de septiembre de 1936 en el que militares alzados contra la República invistieron a Francisco Franco como titular, de por vida, del poder estatal y militar, habilitado además para designar su sucesión.
No es difícil observar un reflejo de aquellas supuestas cautelas del régimen anterior, entrecomilladas arriba, en el texto constitucional refrendado en las especiales condiciones políticas y relaciones de fuerza de 1978.
Intereses antagónicos, valores comunes
Es evidente que las sociedades, dentro del sistema capitalista, se fragmentan en clases sociales con intereses antagónicos y en pugna. Es una constante conflictiva propia de todo sistema de desigualdad. Pero en nuestro caso, esta fronda, explicable por su propia dinámica, se acentúa arbitrariamente mucho más aún en España. Lo peor es que va en aumento, deteriorando muy gravemente los factores de mínima cohesión social que toda estructura civil necesita para desarrollar una vida social mínimamente vivible. Con todo, el conflicto de intereses sociales antagónicos puede ser, sin embargo, compatible con el hecho de compartir transversalmente, siquiera, una mínima conciencia de nación o de Estado capaz de generar cierto grado de habitabilidad social.
Compartir valores comunes, siquiera mínimos, parece ser una quimera intramuros de la sociedad española. Pero no puede seguir siendo así. Esta tan grave anomalía, inexistente en nuestro vecindario democrático europeo, obedece a que los legisladores, aquellos que bajo el franquismo idearon tal ley en 1968 y los que en el período democrático no han conseguido consenso necesario para cambiarla, no parecieron ni parecen percibir la correlación causal existente entre secreto y desmemoria, desmemoria y desconcierto, desconcierto y conflicto social acentuado.
Versiones históricas sesgadas
 Lo cierto es que han venido a proyectarse sobre la historia de España interpretaciones sesgadas, procedentes de algunos denominados hispanistas y, sobre todo, connotados antihispanistas. Unos y otros han suplido el papel que los historiadores españoles -incapacitados por ley para acceder a los archivos estatales propios-, debieran haber desplegado para complementar o refutar aquellas otras versiones foráneas que, de ser ciertas y objetivas, han de considerarse bienvenidas. Empero, muchas de ellas han seguido viciadas por añejos y específicos designios imperiales.
Lo cierto es que han venido a proyectarse sobre la historia de España interpretaciones sesgadas, procedentes de algunos denominados hispanistas y, sobre todo, connotados antihispanistas. Unos y otros han suplido el papel que los historiadores españoles -incapacitados por ley para acceder a los archivos estatales propios-, debieran haber desplegado para complementar o refutar aquellas otras versiones foráneas que, de ser ciertas y objetivas, han de considerarse bienvenidas. Empero, muchas de ellas han seguido viciadas por añejos y específicos designios imperiales.
Urge pues un cambio profundo de la citada ley de Secretos Oficiales, de momento. Un pueblo no puede desconocer su propia historia, porque la ignorancia deforma profundamente el conocimiento sobre nosotros mismos, sobre las situaciones y los hechos que nos conciernen e involucraron a quienes nos precedieron. Una sociedad ciega sobre su propia historia se ve empujada a recaer en los dictados o errores en los que, señaladamente, el poder ilegítimo de la dictadura o la indolencia de algunos legisladores durante el período democrático, respectivamente, incurrieron. Estos lo hicieron por impotencia, aquellos para perpetuarse en el poder a costa de una herencia de conflictividad envenenada que arbitrariamente nos legaron.
Desbrozando el camino de la verdad, erradicando el secreto, los españoles ganaremos conciencia y confianza en nosotros mismos, vectores absolutamente necesarios para encarar los gravísimos desafíos que tenemos enfrente. La información desclasificada, desprovista ya del secreto, permitirá incrementar la cultura democrática de la ciudadanía; nos brindará la posibilidad de extraer experiencias políticas colectivas tras conocer cómo actuó nuestro Estado ante tal acontecimiento histórico y nos ayudará enormemente a la hora de comprendernos los unos a los otros. Asimismo, cualificará a la clase política, tan evidentemente necesitada de instrucción en buena parte de sus titulares.
Por otra parte, la erradicación del secreto, ahuyentará asimismo las fantasmagorías, enfáticas o decepcionantes, vigentes al respecto del pasado y acreditará nuevas certezas que harán más benévolas nuestras percepciones sobre los otros, sobre quienes piensan de modo diferente al nuestro. Igualmente, permitirá conseguir una madurez política a la que el poder político nos vetó acceder por la fuerza durante demasiado tiempo. Solo conociendo la verdad histórica en toda su amplitud, las bases reales de una reconciliación entre españoles tendrán la firmeza de lo imperecedero. Recobrada tal certeza y tal dignidad, arrimar el hombro y aunar esfuerzos hacia metas colectivas será tarea mucho más factible, al alcance de la mano. El secreto sistemático –salvo el imprescindible por razones de seguridad- es incompatible con la democracia. La calidad de nuestra democracia depende directamente de que reduzcamos al mínimo el ámbito del secreto.
* Rafael Fraguas, doctor en Sociología, es autor de la tesis doctoral “Efectos psicosociales y políticos del secreto de Estado”, leída en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense el 3 de octubre de 2019