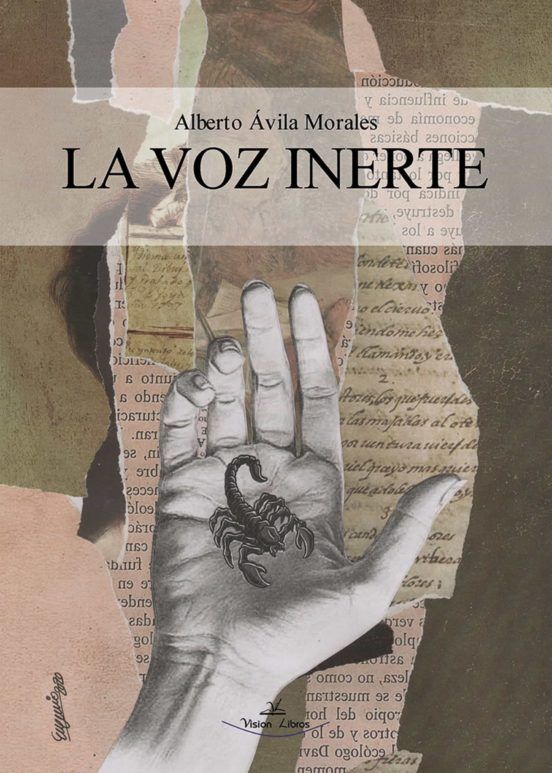Este año se conmemoran cuatro décadas de acontecimientos que en la arena geopolítica mundial marcaron en 1981 un punto de inflexión coincidiendo con la llegada a la Casa Blanca de Ronald Reagan (1911-2004). Fue el cuadragésimo presidente de los Estados Unidos de América e inauguró una etapa que conmovió los cimientos de la política mundial, tras el mandato de su predecesor, Jimmy Carter. Este había resultado derrotado en las urnas por Reagan por la imposibilidad de superar la crisis de los rehenes estadounidenses capturados en la Embajada norteamericana en Teherán en noviembre de 1979.
Este año se conmemoran cuatro décadas de acontecimientos que en la arena geopolítica mundial marcaron en 1981 un punto de inflexión coincidiendo con la llegada a la Casa Blanca de Ronald Reagan (1911-2004). Fue el cuadragésimo presidente de los Estados Unidos de América e inauguró una etapa que conmovió los cimientos de la política mundial, tras el mandato de su predecesor, Jimmy Carter. Este había resultado derrotado en las urnas por Reagan por la imposibilidad de superar la crisis de los rehenes estadounidenses capturados en la Embajada norteamericana en Teherán en noviembre de 1979.
Actor profesional, profundamente anticomunista, Reagan se había distinguido en los años 50 del pasado siglo en la lucha sindical del potente gremio de actores hasta dar el salto desde el Partido Demócrata, donde debutó políticamente, hasta el Partido Republicano, a partir de 1962. El partido del Elefante le llevaría a ser el trigésimo tercer gobernador de California, entre 1967 y 1975. Con posterioridad, accedería a la primera magistratura de la nación el 20 de enero de aquel infausto año de 1981.
Infausto, especialmente en España, donde apenas nueve días después de la llegada del actor a la Casa Blanca, Adolfo Suárez González (1932-2014) se vio obligado a dimitir dentro de una conjura urdida en el entorno de su partido centrista, la Unión de Centro Democrático. Su dimisión llevó a algunos a sugerir cierto “impulso soberano” en la inducción de su caída, en evocación del poema atribuido a Luis de Góngora a propósito del asesinato en Madrid, en 1622, de su amigo de Luis de Haro, conde de Villamediana.
Veinticinco días después de la dimisión de Suárez, el 23 de febrero de 1981, dos centenares de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero, penetraron a mano armada en el Congreso de los Diputados. Celebraba en su seno una reunión plenaria tras la dimisión del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. Con todos los diputados, invitados, funcionarios y periodistas secuestrados en el interior del hemiciclo, se desarrollaron unos hechos de enorme trascendencia política sobre los cuales planean todavía numerosos silencios, sospechas e incertidumbre. Una ley preconstitucional, de 1968, denominada de Secretos Oficiales, que carece de plazos explícitos de desclasificación, retiene todavía buena parte de la información existente al respecto de aquel intento de golpe de Estado.
Claves geopolíticas
 Normalmente, en España se interpretan los acontecimientos políticos en claves hispano-españolas. Pero en muy pocas ocasiones se incardinan dentro del ámbito geopolítico donde suelen tener verdadera -si no decisiva- explicación. La geopolítica de la época experimentó una convulsión profunda inducida por la llegada a Washington de un político de la catadura de Ronald Reagan, republicano derechista, a quien había precedido un demócrata convencido como Jimmy Carter. Bajo el mandato de este presidente, Estados Unidos había dado un ejemplo mundial de anticolonialismo al suscribir con Omar Torrijos los Tratados Torrijos-Carter, mediante los cuales se devolvía a Panamá la soberanía sobre la Zona del Canal interoceánico –en manos estadounidenses desde 1926-; sin embargo, apenas seis meses después del primer mandato presidencial de Ronald Reagan, el general panameño resultaba muerto en un supuesto accidente ocurrido en el país centroamericano el 31 de julio de aquel infausto año de 1981. La inestabilidad política y diplomática en el surcontinente americano afectaría asimismo a Ecuador, cuyo presidente, Jaime Roldós, moriría también en accidente de aviación. En Bolivia sería derrocado el presidente derechista Luis García Meza.
Normalmente, en España se interpretan los acontecimientos políticos en claves hispano-españolas. Pero en muy pocas ocasiones se incardinan dentro del ámbito geopolítico donde suelen tener verdadera -si no decisiva- explicación. La geopolítica de la época experimentó una convulsión profunda inducida por la llegada a Washington de un político de la catadura de Ronald Reagan, republicano derechista, a quien había precedido un demócrata convencido como Jimmy Carter. Bajo el mandato de este presidente, Estados Unidos había dado un ejemplo mundial de anticolonialismo al suscribir con Omar Torrijos los Tratados Torrijos-Carter, mediante los cuales se devolvía a Panamá la soberanía sobre la Zona del Canal interoceánico –en manos estadounidenses desde 1926-; sin embargo, apenas seis meses después del primer mandato presidencial de Ronald Reagan, el general panameño resultaba muerto en un supuesto accidente ocurrido en el país centroamericano el 31 de julio de aquel infausto año de 1981. La inestabilidad política y diplomática en el surcontinente americano afectaría asimismo a Ecuador, cuyo presidente, Jaime Roldós, moriría también en accidente de aviación. En Bolivia sería derrocado el presidente derechista Luis García Meza.
En Europa, concretamente en Turquía, en septiembre de 1980 y en Polonia, en diciembre de 1981, sobrevenían sendos golpes militares con declaración de Ley Marcial protagonizados, respectivamente, por los generales Wojcieck Jarucelski, comunista, y Kenan Evren, de extrema derecha. El 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II, mentor principal del sindicato anticomunista polaco Solidarnosc, resultaría gravemente herido en un atentado en la plaza de San Pedro a manos del extremista turco Ali Agca. En octubre del mismo año, Anwar el Sadat, presidente de Egipto, era asesinado en una parada militar por el islamista egipcio Jaled al Islambuli. Sadat sería sucedido por el aviador Hosni Mubarak, asimismo amigo y protegido de Washington.
Por otra parte y poco después de aquellos sucesos, en abril de 1982, cuando el Reino Unido, entonces bajo el mandato de la correligionaria derechista de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, se aprestaba a iniciar negociaciones con España sobre la soberanía de Gibraltar, colonia británica en España desde 1711, la guerra de las islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich, territorios insulares suratlánticos reivindicados por Argentina que decidió invadir Port Stanley, truncaría la mejor ocasión que desde siglos tuviera España para avanzar en la solución de tan grave litigio. Reagan apoyó a Londres en aquella guerra que el Reino Unido venció militarmente.
Desregulación de las finanzas

Desde Washington, los movimientos pendulares que acostumbran registrarse en la geo-estrategia mundial señalaron el comienzo de una fase de evidente involución. En la esfera económica, Ronald Reagan protagonizó una serie de medidas de enorme alcance destinadas a desregular los mercados financieros de los controles estatales hasta entonces vigentes. Con aquellas medidas, adoptadas unilateralmente por él, dio paso a la invasiva irrupción del capitalismo financiero en la escena mundial, ya existente antes de su mandato pero, a partir de entonces, muy recrecido, que comenzó a hegemonizar la vida económica mundial en contraposición con el capitalismo industrial, en la antesala de la incipiente globalización que ya comenzaba a despuntar y que otorgó a Estados Unidos una primacía inicial incuestionada.
El drástico cambio de modelo económico se tradujo en un cambio de ofertas ideológicas que en Estados Unidos adoptarían los ropajes del neoconservadurismo o, alternativamente, del neoliberalismo, consecutivamente irradiados a la esfera de influencia estadounidense en medio mundo, en detrimento de los modelos ideo-políticos de impronta social.
Por otra parte, el actor-presidente, se involucró en la geo-estrategia que, en la etapa final de la Guerra Fría, Estados Unidos libraba con la Unión Soviética. Ronald Reagan había contemplado, desde la oposición republicana al presidente Jimmy Carter, el desalineamiento de Irán de la esfera de influencia de Washington tras la revolución iraní de 1979, con el consiguiente avance estratégico de la URSS en su bajo vientre del Medio Oriente. Por consiguiente, se empeñó en conseguir, entre otras, dos ambiciosas metas para acudir a la pelea contra Moscú: una, con miras a lograr un éxito en el escenario europeo, que demostrara a la URSS quién y cuánto mandaba Estados Unidos en el Occidente del Viejo continente. Este propósito adquiría rostro en España y era relativo a la integración militar española en la OTAN, a costa del precio político que fuera: ello implicaba el despeje de todo tipo de obstáculos políticos que se opusieran a tal propósito.
Hasta entonces, como supo y como pudo, Adolfo Suárez González se había mostrado intencionadamente remolón frente a las presiones de Washington para adentrar a España en la llamada Alianza Atlántica. Suárez sabía que tanto la derecha como la izquierda, españolas, por razones distintas, coincidían en el rechazo a la integración militar. Las causas estadounidenses eran altamente impopulares: la derecha retenía en su memoria el expolio colonial yanqui del imperio español en América y Asia en 1898. Y la izquierda, abominaba del abrazo-reaseguro dado en Madrid por el presidente norteamericano Dwight “Ike” Eisenhower a Francisco Franco en 1959, abrazo que le procuró 17 años más de apoyo estadounidense al mandato dictatorial del general ferrolano.
Caída de Adolfo Suárez

Por consiguiente, y ante el muy presumible apremio de Ronald Reagan, Adolfo Suárez debía caer. Y cayó. Además, para concitar el atroz miedo de derecha e izquierda a un regreso de los militares al poder en Madrid, ¿qué mejor que consentir, callar sus preparativos, -o tal vez alentar- un golpe de Estado que obligara a los españoles y españolas a olvidar sus recelos hacia Washington y hacerles creer que el antídoto de la nueva y siniestra militarización del poder en España era el ingreso de sus Fuerzas Armadas en la OTAN. Cuatro años después, el voto en referéndum –con un apagón en el escrutinio de más de una hora de duración en el conteo de los resultados- refrendaría el ingreso de España en la Alianza.
La segunda meta que se propuso alcanzar Ronald Reagan fue la de derrotar a la URSS mediante la militarización del espacio exterior, con la denominada Guerra de las Galaxias. Esta consistía, a grandes rasgos, en la detección previa de las cargas nucleares reales ubicadas en el aluvión de cohetes-señuelos intercontinentales, potencialmente disparables según el esquema de confrontación de la guerra atómica de la época. La URSS y Estados Unidos tenían estos cohetes de largo alcance, denominados ICBM. En un plazo inferior a la media hora, Washington podría destruir Moscú y Moscú destruir Washington. Para ganar ventaja y los minutos decisivos ante tal probabilidad, se trataba de aventajar la reacción del adversario.
El nuevo esquema de la confrontación consistiría en situar en el espacio extra-atmosférico una suerte de enorme espejo sobre el cual proyectar un haz de rayos láser; este rayo cuenta con una asombrosa capacidad para procesar información. Entonces, el reflejo del láser y su impacto sobre la masa coheteril disparada por el enemigo, permitía al rayo descartar con exactitud los señuelos y, en fracciones de segundos, detectar la ubicación real de las cargas nucleares entre el aluvión de cohetes disparados. Reagan si pudo destinar partidas presupuestarias excepcionales a esta llamada Guerra de las Galaxias. Convirtió la operación en un negocio. Pero la URSS, desnortada por un Gorbachov tan adulado por Occidente como políticamente noqueado por su aislamiento político en el seno del PCUS, cuyos cuadros lo consideraban un aventurero, perdió pie y quedó rezagado en una carrera para la cual no disponía de margen de actuación, a no ser que detrajera nuevas y fabulosas cantidades de rublos de los presupuestos sociales de un Estado como el soviético, autoproclamado socialista como la URSS.
Ronald Reagan se saldría con la suya y marcaría el principio del fin de la URSS, que a partir de 1991 perdería hasta 15 repúblicas en un proceso de desintegración fulminante que le hizo descender del rango de superpotencia bipolar al grado de gran potencia en un mundo ya unipolar. Pero el éxito interior de Reagan ocasionaría, a escala mundial, una conmoción política e ideológica que sacudió los cimientos de todas las causas progresistas, con la imposición de los modelos neoconservadores, ultraliberales y reaccionarios a escala mundial irradiados desde Washington, salvo algunas excepciones consistentes en concesiones a la presencia de formaciones socialdemócratas en algunos países desarrollados.
El temor militar que la URSS inspiraba a Washington había maniatado algunas de sus políticas en Europa occidental durante lustros –no así en América Latina, traspatio intencionalmente degradado de Estados Unidos. Pero la implosión soviética derivó en un retroceso generalizado de la izquierda y las políticas sociales a favor de las mayorías trabajadoras a escala planetaria.
De aquella evidente victoria geoestratégica de Ronald Reagan, ya preludiada en la cumbre islandesa Reagan-Gorbachov de Reikiavick de 1986, vendría la ulterior y paulatina deriva del Partido Republicano de los Estados Unidos de América hasta su dispersa y errática configuración actual. Ahora mismo, allí, una parte considerable de los dirigentes del partido del Elefante, rabiosamente enfrentados al presidente demócrata electo Joseph Biden, coquetean con la herencia y el aval a un expresidente autócrata y xenófobo, en medio de un riesgo real de guerra civil en la patria de Thomas Jefferson, de Benjamín Franklin y de Abraham Lincoln. Sin el precedente de Ronald Reagan en el Partido Republicano, Donald Trump no hubiera sido siquiera imaginable. Como la Historia suele demostrar, nada, ni en las políticas agresivas ni en la guerra, permite eludir el precio que, por emprenderlas, se acaba por pagar.