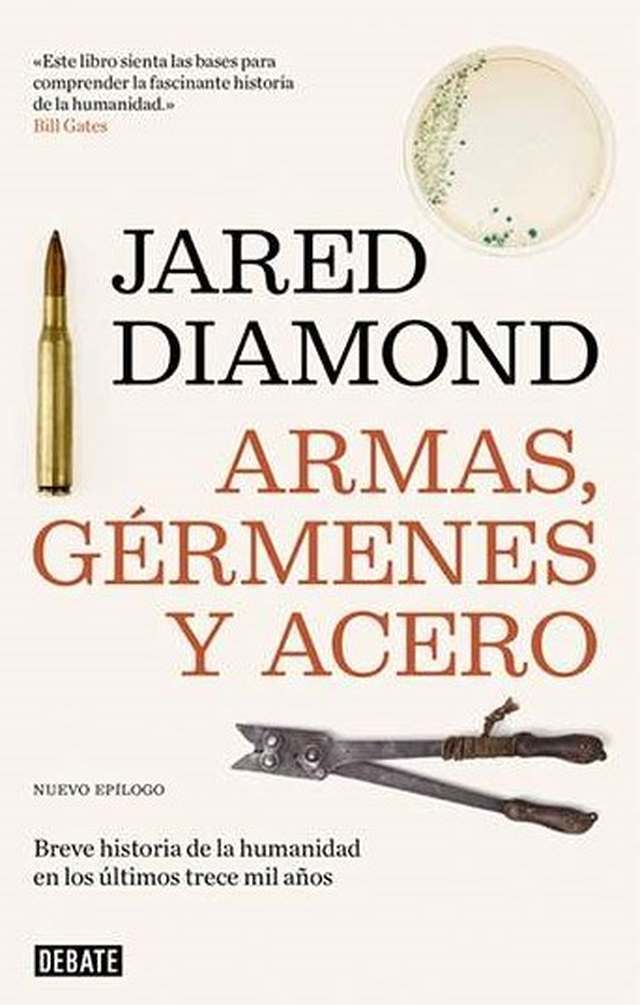“A puerta cerrada, el diablo se vuelve”

Con título tan categórico y expeditivo –cual indómito Mihura de altas agujas– no le queda a uno más remedio que fajarse y plantarle cara a puerta gayola, como hacen los diestros de tronío.
Toda pregunta –y una puerta cerrada siempre lo es– espera su debida respuesta, como viene a ilustrar el siniestro cuento ‘Barba Azul’ que recopilara en su adaptación Charles Perrault allá por 1695. En él –como el lector recordará naturalmente– un hombre de provecta edad, que ha enviudado repetidas veces, oculta en el prohibido gabinete del sótano de su vivienda la macabra colección de cadáveres de sus anteriores mujeres que será descubierta, en su ausencia, por su joven esposa actual, que acaba abriendo el aposento con una llave de oro (que dará mucho que hablar a lo largo de estas líneas). Una puerta que no debía tener por tanto el preceptivo ojo de la cerradura que siempre sirve de mirilla al fisgón que no quiere ser descubierto, como en las buenas novelas policíacas. La protagonista de este turbador fairy tale –más allá de la relevancia del uxoricida y de su malhadada compañera– es sin duda la puerta que divide el mundo real de afuera de la recoleta área sacrosanta privada, marcados simbólicamente por sus respectivas connotaciones cromáticas. Si el azul del hirsuto personaje representa el doméstico universo exterior, el persistente rojo de la sangre coagulada que baña el suelo y los muros de la estancia será –por contraste en su imagen especular– la inequívoca marca del templo profanado (el brillo dorado de la llavecita es el indispensable broche de oro o punto de intersección de las dos realidades disímiles y la llavecita en cuestión no deja de ser metonimia del portero, llámese este: San Pedro, Heimdal, el Can Cerbero o Kongō-Yasha Myō-ō). Ya sabemos con Jack, el del ‘El resplandor’ de Kubrick, lo que pasa cuando alguien cruza la puerta equivocada. ¿Por qué obstinarse, pues? La curiosidad, se dice, mató al gato…
Y es que la puerta representa el tránsito entre dos territorios diferenciados: un dominio caótico y otro sagrado, al que se penetra en pos de la propia identidad profunda. Esta idea la recreaban ya los antiguos egipcios del Imperio Nuevo en un texto sagrado titulado justamente ‘El Libro de las Puertas’, que venía a determinar el hado del difunto en su intento por alcanzar el reino celeste de Ra.
De igual manera, otras tradiciones religiosas –en sus santuarios terrenales, desde las basílicas cristianas a las sinagogas judías, pasando por las mezquitas musulmanas o las pagodas japonesas– vienen a alegorizar lo mismo. Recordemos el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, como rito de paso de los peregrinos del Camino, en la que por cierto se venera al apóstol que provocara el estentóreo grito –anhelada puerta de clausura– del “¡Santiago y cierra España!”. El misticismo de Simone Weil no podía ser más certero: “Cuando una contradicción es imposible de resolver salvo por una mentira, entonces sabemos que se trata de una puerta”.

La puerta, por consiguiente –en su calidad de línea fronteriza–, no está en ninguna parte. Su función es la de partir el espacio, duplicándolo. La puerta es, pues, un no lugar. Y en la medida en que produce otredad, es una fuente inagotable de ficción al romper la contingencia de la unicidad, haciendo posible la verdad. “La verdad no es lo evidente si no su mitad”, cantaba nuestro llorado Luis Eduardo Aute.
Recordemos que Jano es el dios romano de las puertas, de los comienzos y los finales. Por eso le estaba consagrado el primer mes del año. Era él quien se ocupaba de las transiciones, de los momentos en los que se traspasa el limen que separa el pasado y el porvenir. Su protección, por tanto, se extiende hacia aquellos que desean cambiar el orden de las cosas. Su principal templo en el Foro Romano tenía puertas que daban al este y al oeste, hacia el principio y el final del día, y entre ellas se situaba su estatua, con dos caras, cada una mirando en sentidos opuestos, por lo que era llamado Jano bifronte.
Sin embargo, la puerta –como se empeña en demostrarnos el Comendador del don Juan– no supone un obstáculo para los fantasmas y en ese lance se viene a poner en solfa el precepto que antes suscribíamos, puesto que con ello se invierte la dirección del itinerario de lo ultramundano a lo terrenal. Por ello, convendremos que en función del actante la puerta puede ser vista no solo como acceso de entrada sino también como cloaca de salida, o ambas cosas a la vez. ¡Cuánto habrían dado en su momento Píramo y Tisbe o Calixto y Melibea por encontrarse con una triste puerta practicada en sus espesos muros respectivos!
Y lo sorprendente, más allá de estas profundas disquisiciones, es que la puerta física como tal es un elemento arquitectónico más simple que el mecanismo de un chupete. Su estructura no deja de estar conformada por las jambas que se insertan en sus correspondientes quicios, los herrajes – goznes y pernios, cerrojo y picaporte o pomo– y la hoja o batiente, que enmarcarán adecuadamente el umbral y el dintel. Como mucho, podemos colgarle un aldabón, un timbre o un llamador. ¡Y eso es todo! Pero aunque sean fijas o móviles –la de los aviones, trenes, ascensores y todo tipo de vehículos– siempre condicionarán y comprometen todos nuestros gestos cotidianos. Al extremo de que forman parte de la sabiduría popular en refranes y proverbios como aquel que nos previene sobre la volubilidad de los sentimientos y lo inexorable de las necesidades perentorias: “Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana”. Y acaban por entrar en el lenguaje periodístico como esas elegantes puertas giratorias de los hoteles que ya bautizan, como metáfora, el chalaneo y el latrocinio de los politicastros de turno, si bien a nosotros eso se nos sale felizmente del tema. ¡Aunque tras la puerta de Velintonia –por esta truculenta razón– se esconda un panorama más que incierto para los amantes de la Poesía!

Pero abandonemos la arena política y lo prosaico y volvamos al albero de nuestras entretelas. Porque las puertas que nos interesan aquí son aquellas que pueden conducirnos a mundos paralelos y a dimensiones aún desconocidas desde la literatura y otras disciplinas afines: bajo este prisma, la puerta –sea esta de madera, de hierro o de cristal, o sea a su vez: escotilla o portezuela, portillo o portón, vomitorio o compuerta, poterna o trampilla– siempre es la misma puerta. Incluso aunque ni siquiera llegue a existir (lo cual no le resta un ápice de su importancia), como vemos en el Capítulo 11 (“Lo que escuché desde el barril de manzanas”) de ‘La Isla del Tesoro’ de Stevenson, donde el joven Jim Hawkins nos relata lo que secretamente oye al pirata Long John Silver, desde su escondrijo al que ha accedido por una “puerta” bastante poco ortodoxa.
Es más, las tapas de los libros –portadas en su inequívoca etimología– no dejan de ser también puertas cerradas que nos llevan también a parajes misteriosos –terra incognita–, como al bueno de Jim.
El mundo del arte ha encontrado en ello un motivo fértil que nos ofrece muchos ejemplos memorables, desde el flamenco René Magritte –y sus perplejidades visuales– hasta el holandés M.C. Escher –y sus espacios imposibles–, pasando por Piranesi –y sus laberínticas cárceles– o Gertrude Abercrombie –y sus solitarios aposentos bop–.
Las estrellas del rock tampoco han dejado escapar tan suculenta tajada y sin ir más lejos, el legendario grupo de Jim Morrison adoptó su nombre del título del libro ‘The doors of perception’ de Aldous Huxley, que a su vez lo había tomado prestado de una cita de ‘El matrimonio del Cielo y del Infierno’ del visionario William Blake. Además la canción ‘Break on through’ de la banda de Los Ángeles estaba inspirada en el mismo motivo. Por su parte, el “nobelado” Bob Dylan se atrevía hasta aporrear las mismísimas puertas del Paraíso (Porta Coeli) –siguiendo el contundente ejemplo del implorante Pedro Picapiedra que hacía lo propio con las de su confortable y ultramoderna caverna en la cortinilla de la célebre sitcom animada de Hanna-Barbera– con su desolado himno ‘Knockin’ on heaven’s door’, que cantaba arrodillado sobre el moribundo sheriff Parker cuando este expiraba en ‘Pat Garrett y Billy the Kid’, western crepuscular de Sam Peckinpah, mientras que Katy Jurado, su mujer en el film, lloraba amargamente junto a él. El proteico David Bowie no les iba a la zaga cuando en 1986 participó en el reparto del largometraje ‘Dentro del laberinto’ de Jim Henson. En él la protagonista Sara Williams se enfrentaba, como Edipo, a un enigma indescifrable para entrar en el castillo del rey Jareth, interpretado por el cantante: “el acertijo de las dos puertas” (que eran custodiadas por sendos centinelas). La adivinanza era una versión para la película del que había inventado el matemático Raymond Smullyan con el nombre de “Caballeros y Escuderos”. Los guardianes exhortaban a la chica a hacerles una pregunta que decidiría su suerte sabiendo que uno de ellos siempre miente mientras que el otro, en todo momento, dice la verdad. Hay que matizar que los porteros visten trajes de distinto color: uno rojo y el otro azul, de tal modo que se actualizaba el acuñado código cromático del citado cuento de Perrault. Como vemos, en este caso, la decisión no se tomaba sobre la pertinencia o no de entrar o salir por una misma puerta sino que se multiplicaba al trasladar la incertidumbre a dos vías distintas de acceso al mismo recinto, con la más que probable derrota que vendría a saldarse con la pérdida de la vida de la intrépida protagonista. Contra todo pronóstico, Sara acertaba con la pregunta adecuada.

Evidentemente, esta infatigable quête tenía reconocibles antecedentes literarios más que notables, entre los que hay que traer aquí la Alice de Lewis Carroll, que en Wonderland se las tenía tiesas con una serie de puertas iguales situadas en un vestíbulo, todas ellas cerradas con llave. Finalmente, lograba entrar en otra puerta “de unos dos palmos de altura”, tras una cortina (¡otra puerta más!) que conseguía abrir con una diminuta llave de oro (en su segundo cameo desde su meritorio debut en Barba Azul) que encuentra sobre una mesa, después de haber cambiado convenientemente de tamaño (¿bajo la advocación del dios Jano?). Asimismo, más tarde atravesará la puerta en un árbol que la devolverá para su sorpresa al mismo hall de la sala de las puertas. Uno de los diálogos del País de las Maravillas no tiene desperdicio: “Llamar a la puerta serviría de algo –siguió el lacayo sin escucharla–, si tuviéramos la puerta entre nosotros dos. Por ejemplo, si tú estuvieras dentro, podrías llamar, y yo podría abrir para que salieras, sabes”.
Treinta y cinco años más tarde, Dorothy –la repipi heroína del libro ‘The Wizard of Oz’ de L. Frank Baum– hará algo parecido cuando tenga que salir de la casa de sus tíos, que ha sido arrollada por un tornado y aterriza en Oz, y también al final del libro cuando quiera entrar, tras su largo periplo junto a sus acompañantes, a la Ciudad Esmeralda para encontrar al mago. La adaptación cinematográfica, poco más de treinta y cinco años después, llevada a cabo por Victor Fleming ofrecerá a los ojipláticos espectadores una despampanante escena para la primera salida de Judy Garland, en su primer papel estelar, de la puerta de la vivienda al llegar a la Tierra de Oz por cuanto que, si la fotografía de la Kansas natal de la protagonista era en blanco y negro, la de la de la nueva localización, sin embargo, es en un rutilante Technicolor circense. Con ello, otra vez el cromatismo adquiría un valor simbólico y dramático. La inevitable llavecita de oro volverá a hacer de las suyas, con su oportuna aparición (¡no hay dos sin tres!), para permitirles la entrada a los cuatros amigos al palacio de marras.
Salimos de esta puerta –la primera parte de este ensayo– confiando en que como nos garantizan los viejos del lugar “Donde una puerta se cierra otra se abre”, siguiendo el entusiasmo del incansable Alexander Graham Bell que, al parecer, fue el primero en pronunciar tan alentadora frase cuando tenía el enésimo teléfono fallido en ristre.
Cliquear aquí para leer la II parte