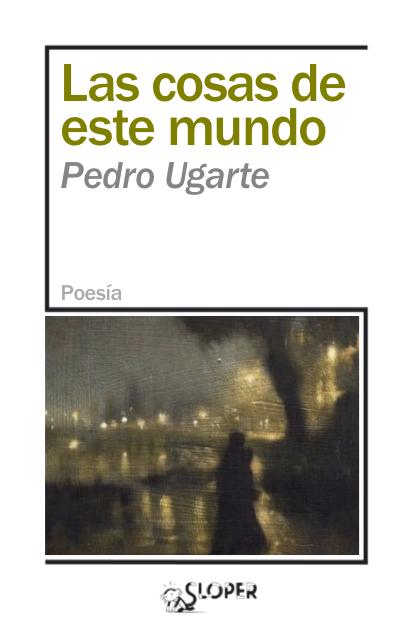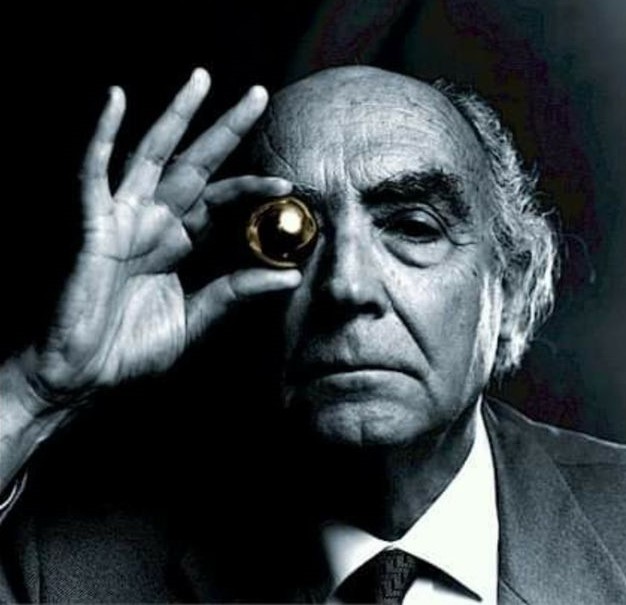Según cuentan las crónicas, cuando Felipe V de Borbón, duque de Anjou, fue elegido rey de España en el año 1700, su abuelo Luis XIV, rey de Francia, convocó a la corte en París para presentar a su nieto como futuro rey. En aquel momento, el embajador de España ante el rey Sol, el Marqués de Castelldosrius, dijo con emoción contenida unas célebres palabras históricas, aunque no resultaron nada acertadas, si se repara en los hechos de la historia: ¡Ya no hay Pirineos!
No se trata sólo de que fuesen unas palabras poco acertadas, sino que puede afirmarse que fueron de veras muy desafortunadas. Nunca, como desde entonces, se ha promovido con tanta intensidad el que los Pirineos alcanzasen su mayor altura, ni que fuesen más aislantes y separadores, que en los siglos XVIII, XIX y XX. Y todo empezó en seguida, en el mismo Siglo de las Luces, el siglo XVIII. Difundida por los enciclopedistas y por Voltaire, se acuñó una expresión que se popularizaría en el siglo XIX y se ha mantenido constante, aunque con algunas variantes, a lo largo de los últimos tres siglos: Africa empieza al sur de los Pirineos.
Sin duda que el mundo hispánico es diverso y abigarrado, tanto como pueda serlo el de cualquier otra parte de Europa. Sin embargo, sí que presenta algunas diferencias específicas respecto al resto del continente, resultado de las diversas evoluciones históricas habidas en cada territorio. Diferencias que se han percibido mejor en esos siglos y que han terminado por dejar huellas profundas en la configuración política de España actual y en la conformación intelectual de los españoles de los siglos XIX y XX.
Es muy probable que influyese en esa concepción des-europeizada de España, pese al cambio de la dinastía hispana, en 1700, de Austrias Habsburgo por Borbones, la confirmación de que Madrid seguía siendo el acceso principal a América. La monarquía hispánica seguía firmemente asentada en ambos hemisferios, oriental y occidental, por mucho que la dinastía reinante en España hubiese cambiado. Esa constatación fue especialmente frustrante para los franceses, que llegaron a creer que la entronización de la dinastía Borbón a ambos lados de los Pirineos les había franqueado el acceso a los mercados americanos, muy ricos y pujantes en la época.
Y no era ése un pensamiento exactamente erróneo o disparatado. España mantenía una muy peculiar posición en el mundo de entonces, muy diferente a la del resto de los países europeos. No había duda de su encuadramiento en Europa, aunque fuese en eso un país periférico en el continente. Pero lo cierto es que no podía dejar de considerarse que, bien mirado, América también empezaba al sur de los Pirineos. Es decir que, al sur de la cadena pirenaica no se extendía un territorio específica y únicamente europeo, ya que a través de él también se obtenía el acceso a otros territorios extra-europeos, como América, el Pacífico, las Islas Filipinas, etc.
Porque el mundo hispánico no era, ni lo fue nunca, un conjunto de colonias sometidas y explotadas desde una lejana metrópoli europea que sería España. El mundo gobernado por la Monarquía Hispana era una prolongación de la España europea en el conjunto de los territorios que los españoles descubrieron, conquistaron y civilizaron en medio mundo. De hecho, los territorios que España fue incorporando a su monarquía, no fueron considerados nunca territorios coloniales, sino integrantes del reino de España con la misma jerarquía, por lo menos nominal, que el resto de las provincias españolas. Y, al igual que en la España peninsular, los nuevos territorios adquiridos en América, Asia, África o en el Pacífico, se organizaron en Virreinatos, Capitanías Generales, Intendencias, etc.
El Imperio Español fue un imperio global con territorios bajo su dominio en todos los continentes conocidos. Porque España no descubrió sólo América: España descubrió el mundo. Su imperio lo formaba por una sociedad multiétnica pero muy integrada, compuesta por asiáticos, africanos, americanos, criollos y europeos. Y, en los siglos XVI y XVII, tiempo de la expansión de la Reforma Protestante, fue un imperio católico. Los ejes fundamentales de su política fueron la evangelización de los territorios conquistados y la lucha contra el protestantismo en Europa. En América y Filipinas, el principal nexo entre la corona y las poblaciones originarias fueron los frailes y monjes de la Iglesia, a través de su actividad misional, de las instituciones educativas, del registro de nacimientos, defunciones, matrimonios, etc.
La economía del Imperio Español se basaba principalmente en la actividad agrícola y ganadera, en la explotación de los recursos naturales, especialmente metales preciosos, y en el comercio de hilaturas y cerámicas. Pero, el oro y la plata obtenidos en América, que revolucionaron la economía europea, no redundaron en el enriquecimiento de España, pues los metales preciosos se tuvieron que destinar a sufragar los numerosos conflictos bélicos en los que se vio obligada a participar. La amenaza turca en el Mediterráneo, la defensa frente al protestantismo -Guerras en Flandes- y la rivalidad en tierra con Francia, y en el mar con Inglaterra y los Países Bajos, consumían sus recursos.
La Corona española, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, intentó mantener el dominio de los océanos que había alcanzado desde 1492, y conformar un monopolio comercial de la metrópoli con los territorios de su Imperio, con exclusión de otros países. Pero, a partir de mediados del siglo XVI, otras potencias europeas como Gran Bretaña, los Países Bajos y Francia comenzaron a intervenir de modo creciente en el comercio interoceánico, ya fuese mediante el contrabando o incluso mediante el recurso a la piratería, pues España siempre trató de defender su monopolio comercial.
De manera que hasta podía considerarse razonable pensar, como lo hicieron los philosophes franceses del siglo XVIII que, al sur de los Pirineos, se extendía un territorio que no era, ni solo, ni únicamente europeo, pues cruzar los Pirineos no era similar a cruzar los Alpes o cruzar el Rin. Entrar en España significaba entrar en territorio que se prolongaba en sus instituciones y costumbres por todo el mundo, sin duda. Una realidad que, en el imaginario de los philosophes franceses, se agigantaba a proporciones colosales. Baste recordar la famosa novela de Voltaire, Cándido, publicada en 1759. El protagonista, Cándido, huirá de Lisboa (¡de Lisboa!) a Cádiz, para dirigirse a América (al Paraguay).
El pastel de la invectiva estaba más que preparado en el siglo XVIII y sólo faltaba ponerle la guinda, lo que ocurrió en el siglo XIX. La guinda venía acompañada del típico sabor antiespañol de los philosophes franceses. Y así nació la expresión citada, de que África empieza en los Pirineos. Se le ha atribuido a Alejandro Dumas, pero hay dudas; y hay también una frase similar de Stendhal: “Si el español fuese musulmán sería un africano completo”. Pero no fue la obra de un determinado autor, sino más bien un designio establecido por los philosophes, en su conjunto, en el siglo XVIII, que eclosionó en los comienzos del XIX.
Y, obviamente, su pretensión era la de denigrar así al país europeo con mayor proyección mundial. Una proyección universal con la que las élites francesas sólo habían podido soñar, pues nunca pudieron, no ya superarla, sino ni siquiera igualarla.