LIBROS
Se publica la segunda edición, ampliada, de “El TOP. La represión de la libertad (1963-1977)”
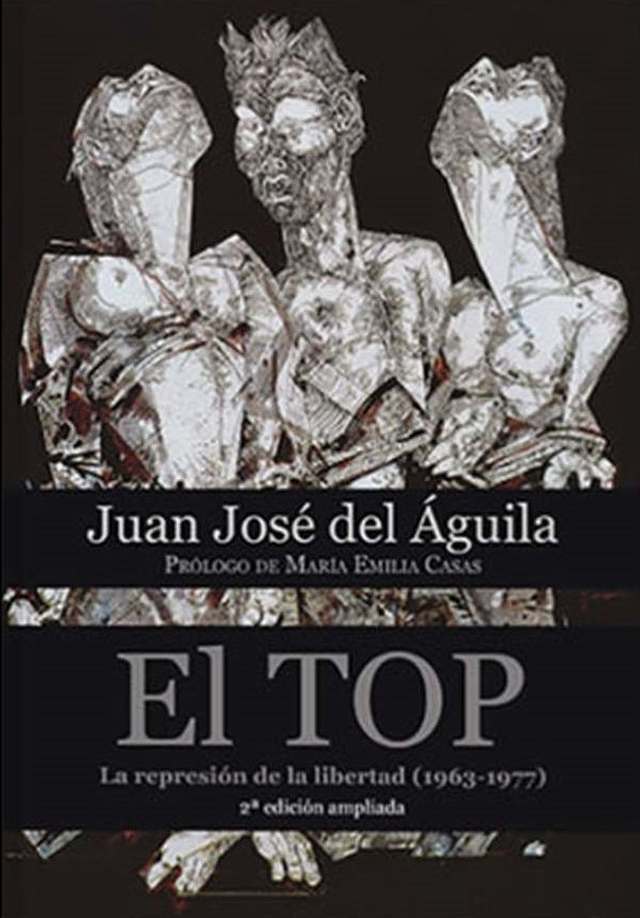 Los episodios que construyen con mayor consistencia la conciencia del pasado a la que llamamos memoria, adquieren su significación cuando se entrañan en la plenitud gozosa de los pueblos o en su dolor más hondo. La ecuación entre la dicha y la desgracia configura el tono vital de cada pueblo en cada fase de su historia. Lamentablemente, su equilibrio suele verse escorado hacia el dolor. Tal fue el caso de la España contemporánea durante la posguerra civil.
Los episodios que construyen con mayor consistencia la conciencia del pasado a la que llamamos memoria, adquieren su significación cuando se entrañan en la plenitud gozosa de los pueblos o en su dolor más hondo. La ecuación entre la dicha y la desgracia configura el tono vital de cada pueblo en cada fase de su historia. Lamentablemente, su equilibrio suele verse escorado hacia el dolor. Tal fue el caso de la España contemporánea durante la posguerra civil.
Al núcleo de personas involucradas en el rescate de la memoria pertenece por derecho propio Juan José del Águila (Torremolinos, 1943), un hombre de su tiempo. Andaluz de nación, fue aplicado estudiante de Leyes y de Sociología, antifranquista, letrado luego y al cabo, juez. Juez, sí, pero, al modo de un médico social, ha consagrado una sustanciosa cuota de su fértil vida intelectual a investigar y dar a conocer las causas y los efectos de aquel supremo dolor que sufrieron miles de familias españolas durante de la posguerra española. Y se propone atajar aquella profunda dolencia. Precisamente, en aquella última fase de la etapa histórica en la que un régimen impuesto por las armas ensangrentó, silenció y torció cuarenta años de la Historia de la piel de toro toreado, como definiera España el poeta comunista Jesús López Pacheco, muerto en el exilio canadiense. Además, aquel régimen sembró de minas el difícil camino hacia la democracia anhelada, peleada y concordiada por los españoles más comprometidos y solidarios, entre los que figuraba Juan José del Águila. Algunos efectos de aquella obstrucción franquista a las libertades gravitan todavía sobre nuestro presente político y sirven de amparo a los enemigos de la democracia.
Juan José del Águila, en un esfuerzo ingente por reconstruir ese segmento decisivo y silenciado de la Historia política y social contemporánea de España, publicó en 2001 su libro “El TOP. La represión de la libertad (1963-1977)”. El libro ve ahora su segunda edición ampliada. No parece existir un precedente semejante en la literatura jurídica española de nuestro tiempo. Y ello, porque Del Águila reconstruye en su libro, sistemáticamente, pulcramente, punto por punto, la trayectoria judicial del régimen de Franco que, tras la autarquía (1939-1959), se propuso arteramente dotar de la apariencia de un Estado de Derecho al Estado totalitario que el dictador encarnaba. Así describe este proceso María Emilia Casas Baamonde, Presidenta emérita del Tribunal Constitucional, que prologa esta segunda edición, preludiada en su versión primera por el desparecido Gregorio Peces Barba, co-redactor socialista de la Constitución democrática de 1978.
El jurista malagueño, 22 años ejerciente como Magistrado de lo Social, se centra en la coartada judicial adoptada por el régimen franquista en la fase postrera (1963-1977) de la posguerra, con la cual Franco pretendió perseguir y condenar todo atisbo de disidencia y de demanda de libertades, personales o colectivas, sociales o políticas. Aquella odiosa inquina represiva daría origen a tan ominoso tribunal.
Los datos básicos que cuantifica Del Águila señalan que, entre diciembre de 1963 y enero de 1977, bajo acusaciones de hasta quince tipos de delitos, desde el de “asociación ilícita” hasta el de “propaganda ilegal”, 50.714 personas –de hecho, familias- se vieron afectadas por pesquisas instruidas por la Policía y enviadas al Tribunal de Orden Público; 9.146 personas fueron procesadas, de ellas 8.240 hombres y 806 mujeres; casi 3.900 recibieron condenas, que sumaron 11.958 años de prisión. De cada diez procesados, siete correspondieron a pertenecientes a la clase obrera. Sobre ellos recayeron las multas impuestas por el Tribunal, que sumaron 32.461.178 pesetas. Las multas impagadas implicaban el encarcelamiento del multado.
Clasista y liberticida, el Tribunal de Orden Público puede ser considerado como un vergonzoso e infausto episodio de prevaricadora y sistemática injusticia en España, así como un capítulo en la Historia judicial de Europa solo semejante al también ominosamente representado por los tribunales hitlerianos.
Pero aquel abyecto episodio, activo durante doce terribles años (diciembre de 1963-enero de 1977) no pudo culminar su propósito sin la anuencia de hombres de leyes que se avinieron a colaborar con aquel, como fiscales o jueces. Claro que de la depuración de los jueces que ejercieron como tales en la República surgiría un sector no ya afecto, sino plenamente sometido al dictador, obligado a jurarle lealtad perpetua. Por otra parte, pese a la demoledora actividad del TOP, su designio no consiguió erradicar de la escena política española la presencia de miles de gentes heroicas, entre ellas hasta 1.400 letrados, dispuestas a luchar por las libertades secuestradas por el dictador y reprimidas por un cortejo de togas aliadas.

En aras a contextualizar históricamente la obra de Del Águila conviene recordar que, ya en la víspera del fin de la guerra y durante la posguerra ulterior, un jurídico militar, Lorenzo Martínez Fuset, brindó a Franco numerosos fórmulas judiciales, todas trucadas, para llevar a miles de españoles ante los pelotones de ejecución. De tal manera, el Funeralísimo, como lo denominara el poeta comunista Rafael Alberti, creía no hallar impedimento moral para firmar de su puño y letra -y a mansalva-, generalmente sin pruebas y sin verdadera defensa para los acusados, miles de penas de muerte; de paso, recubría su amoralidad criminal con un barniz leguleyo: los Consejos de Guerra, ante los cuales comparecía todo tipo de acusado sin las menores garantías procesales y ni siquiera disponer del derecho a conversar con los letrados que formalmente figuraban como sus defensores, militares igualmente.
Todo se procesaba bajo el rótulo de Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo. Cualquier disentimiento por meras razones de salario, libertad personal cohibida, o derechos humanos vulnerados, por la reunión más exigua, la más comedida expresión de un parecer u opinión, era tipificado, en el mejor de los casos, como conducta antisocial para ser convertido fácil e inmediatamente después en “rebelión militar”. Además, al simpatizante de la República, por su mero ideario llevado ante los jueces, o bien se le depuraba de su cargo u oficio o bien se le acusaba de “auxilio a la rebelión”; y ello como si las gentes de la República quienes se hubieran alzado contra ellas mismas en vez de alzarse, como en verdad lo hiciera, la casta de jefes militares que acudieron a la cita golpista de julio de 1936.
El proletariado, el campesinado pobre, la franja ilustrada de la clase media, los intelectuales, los artistas, todos los sectores sociales que necesitaban de la libertad para vivir, opusieron su pecho ante las balas de quienes, una vez más, quisieron apoderarse de un poder que pertenecía a todos y que la República quiso guarecer, pero, abandonada por las llamadas democracias europeas, no pudo conseguir su propósito de asentarse y modernizar España. La guerra la perdieron los desheredados y los soñadores.
Asentado el régimen franquista, la primera posguerra fue un horror represivo de proporciones inconmensurables. Las cunetas de España mantienen aún restos de hasta 100.000 cadáveres insepultos tras la atroz guadaña cuya hoja cayó entonces sobre los vencidos a manos de los vencedores. Pero, con el discurrir de los años, la naturalización ideológica del régimen franquista por parte de Washington, para incluirlo en la llamada Coalición de la Guerra Fría, demandaba al dictador algún que otro requisito más consistente, que camuflara todavía más las exacciones criminales de los juzgados de excepción y especiales de la primera posguerra.
El dictador mantenía bajo su férula al Ejército como silencioso rehén de sus caprichos. Algunas impugnaciones monárquicas en el generalato serían rápidamente asimiladas. No solo Franco había atribuido hasta entonces a las Fuerzas Armadas la instrucción penal, juicio y condena de todo tipo de disidencia civil, de todo tipo de demanda salarial, cultural o de libertades frente a su régimen; sino que, además, militarizó todos los mandos policiales; asimismo, mandos militares comandaron la División Azul, 40.000 voluntarios falangistas enviados a combatir –y en muchos casos, a morir- a la URSS, tras invadir su territorio. Incluso, Franco asignó al Ejército tareas de vigilancia y seguimiento del estudiantado “jaranero y alborotador”, así definido por el régimen, un cometido humillante para gentes que dedican su vida a la milicia.
El caso fue que, comoquiera que aquella militarización y policialización de la justicia, de los tribunales, del denominado orden público y de la vida social en su conjunto, tan rotundamente dictatorial, no casaba bien con la imagen que Washington quería exhibir de Franco, éste, acuciado por su poderoso mentor, dispuso la creación de un tribunal que, arteramente, insertara en el ordenamiento jurídico civil las mismas funciones represivas desplegadas hasta entonces, 1963, por los tribunales Especiales y de Excepción. Estos habían mangoneado la justicia civil durante la ominosa primera posguerra.
Nació así, en diciembre de 1963, el Tribunal de Orden Público, nutrido por jueces y fiscales procedentes de las jurisdicciones penal y civil, seleccionados por mostrar “condiciones idóneas” –cabe imaginarse cuáles eran estas- para consagrarse, bajo el ropaje de una supuesta justicia civil, a perseguir todo atisbo de oposición y demanda democráticas. Sin embargo, las reivindicaciones comenzaron a surgir de las minas, las fábricas, los tajos, los transportes urbanos, las aulas y los barrios, desde las entrañas de una sociedad como la española de entonces. Y todo ello pese a verse condenada al exilio político, a la emigración económica o al destierro interior por un régimen liberticida, que navegaba a contramano de la historia de Europa desde tres décadas antes.
Minuciosa documentación

De todo este proceso versa el extraordinario libro de Juan José del Águila, que fundamenta sus hallazgos tras un intensísimo trabajo de minuciosa y sistemática documentación por archivos, instituciones y foros diversos. Su aportación a la memoria democrática es de tal envergadura que convierte en verdaderamente imprescindible la lectura y consulta de su texto. Se trata de un auténtico monumento que rememora el sufrimiento de un pueblo frente a una tiranía y por ende, se convierte en añorado bálsamo para rehabilitar la memoria de cuantos padecieron aquel horrible flagelo. Sus páginas son, además y sobre todo, testimonio de la resistencia indomable de un pueblo contra aquella impostura y signo de la vivacidad de una nación que se negó a permanecer humillada tras una adversa victoria militar franquista, imposible sin el apabullante apoyo hitleriano y fascista frente a un ejército popular de albañiles y campesinos.
El libro de Del Águila es en sí mismo un acto de justicia y de reparación. No hay ya argumento alguno para esconder y negar lo que fue y lo que implicó aquel régimen. Los nombres de sus víctimas aparecen en el texto, con sus expedientes y sus condenas, con los nombres de los fiscales que les acusaron, los jueces que les condenaron, los letrados que intentaron defenderles con más entrega que suerte: hasta 12.000 años de prisión en sentencias condenatorias recayeron contra quienes osaban impugnar, de palabra y obra, mayoritariamente sin violencia, aquel régimen corrompido y nefasto.
El texto del juez malagueño invita, además, a la reflexión: durante demasiados años, la memoria, la historia viva de España ha permanecido sepultada bajo el secreto. Una ley de 1968, la de Secretos Oficiales, sigue sellando en la ignorancia el conocimiento pleno de lo sucedido en nuestro país durante ominosas décadas. El volumen del secreto es directamente proporcional al tamaño de la desmemoria. Si en este crucial tema sobre la memoria han sobrevenido errores de percepción, exageraciones o reducciones de su alcance, sus causas sustanciales residen en el secreto mantenido a sangre y fuego por una inercia estatal inadmisible en una democracia plena. Del Águila desvela valientemente parte de tales secretos. Es preciso, urgente y absolutamente necesario que esa ley sea derogada. El derecho a la información es parte de la entraña más honda de la Constitución democrática pactada en 1978; y una ley preconstitucional, que sella la memoria histórica de los españoles, debe ser abolida y regulado su trasunto convenientemente sustituido con una legislación democrática. El secreto de Estado no puede seguir siendo la coartada para silenciar, encubrir o perpetuar prácticas antidemocráticas de un Estado secreto. Hay mecanismos constitucionales y políticos para zanjarlo definitivamente. La verdadera calidad de la democracia tiene en España, en esa ley antidemocrática, la prueba de un desafío abierto para acreditar su democraticidad mediante la derogación de tal norma. En el combate por lograrlo, el impecable trabajo de Juan José del Águila brinda a todo Gobierno constitucional democrático un instrumento de enorme valor para devolvernos a todos un pasado secuestrado entonces por un poder usurpado e ilegítimo. La recuperación de la memoria, con todas sus luces y sus sombras, que sin duda las hubo, será, sin duda, la clave de una concordia que, tras 40 años de Constitución, necesita hoy más que nunca revitalizarse entre los españoles.
“El TOP. La represión de la libertad (1963-1977)”, por Juan José del Águila. Prólogo de María Emilia Casas, presidenta emérita del Tribunal Constitucional. 2ª edición ampliada, 2020. 559 páginas. Editado por Fundación Abogados de Atocha. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.











