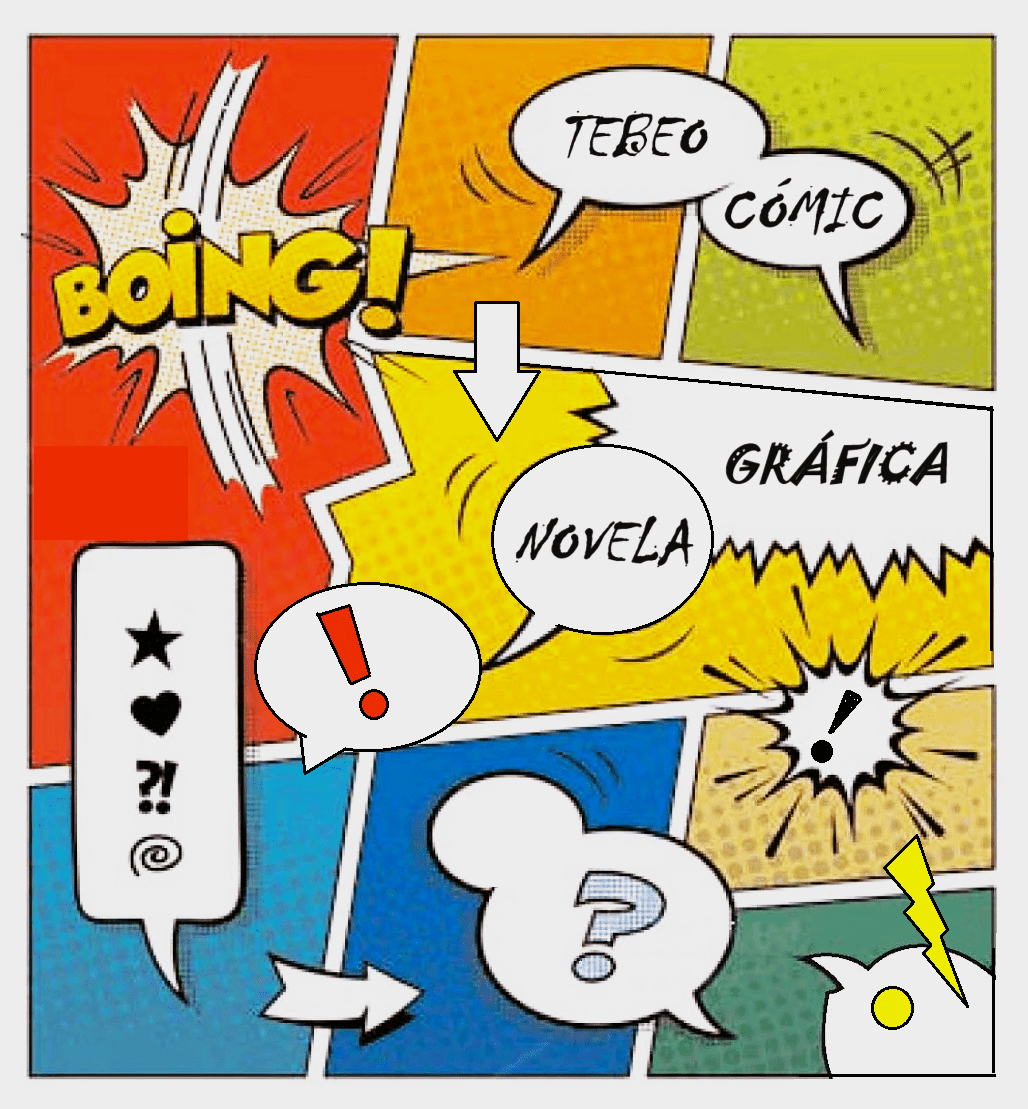La igualdad entre los seres humanos es una aspiración constante del quehacer intelectual y político, desde que Rousseau formuló su tesis del buen salvaje, noble y sin codicia, que luego pervierte el proceso social, por su afán diferenciador, que estatuye clases y categorías, jerarquiza derechos y privilegios, y determinar estatutos injustos: el maniqueismo de explotadores y explotados, amos y esclavos, burgueses y proletarios.
La igualdad entre los seres humanos es una aspiración constante del quehacer intelectual y político, desde que Rousseau formuló su tesis del buen salvaje, noble y sin codicia, que luego pervierte el proceso social, por su afán diferenciador, que estatuye clases y categorías, jerarquiza derechos y privilegios, y determinar estatutos injustos: el maniqueismo de explotadores y explotados, amos y esclavos, burgueses y proletarios.
No voy a discutir la igualdad que nos concierne como ciudadanos, en relación a los derechos básicos que nos corresponden como partícipes de la humanidad. Son derechos de validez universal, independientes de las múltiples diferencias que consolidan la identidad singular de cada uno e inherentes a la dignidad debida a cada ser humano. De entrada y desde el nacimiento, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, pero nacemos desiguales y hacemos de la desigualdad palanca de nuestra propia construcción, deconstrucción y reconstrucción hasta la muerte.
Sin embargo, especialmente la mentalidad marxista no cesa de ser utópica e insiste, una y otra vez, en trabajar contra natura, pretendiendo una igualdad siempre inalcanzable, como si obedeciese a una condena tantálica. A la par, andan las religiones con la pretensión de igualdad entre los hijos de Dios, como si no supiéramos que cada hijo es diferente para según qué padre. De hecho, hasta Jehová eligió a un pueblo como preferido y detestaba a los no elegidos…
En el socialismo real, la ideología marxista aprendió a planificarlo todo. Su pretensión era hermosa: suprimir las clases sociales. Pero, sólo consiguió que todo el mundo fuera funcionario de un Estado omnipresente. Paradójicamente, no consiguió suprimir el proletariado, pero aparecieron los comisarios que sustituían a los antiguos amos y disfrutaban de los mismos privilegios de los extinguidos burgueses. ¡Mi gozo en un pozo! Este proceso costó mucha sangre y sacrificios ingentes para la humanidad que protagonizó las intentonas, porque cada hombre quiere ser libre y no se acomoda a un molde diseñado artificialmente.
Pese al fracaso rotundo y estruendoso en el plano socio-económico, la utopía de la igualdad no ceja, ha cambiado de escenario y ambición, ahora ha puesto las miras en el plano antropológico y se emperra en conseguir la igualdad de caracteres en la base de la identidad personal y la supresión de los géneros en el plano cultural de los roles. El varón ha de desarrollar su feminidad y la mujer su masculinidad hasta llegar al andrógino. Esto es un mito postmoderno.
Tal despropósito ya está fracasado en los mitos griegos: Hércules, esclavo de la reina Ónfale, teje con la rueca mientras ella luce la clava y se cubre con la piel del león de Nimea. Este planteamiento no funciona, hasta que ambos se enamoran de lo que el otro esconde y disimula tener: Hércules su fuerza y Ónfale su belleza. ¡Qué le vamos a hacer! Lo que nos atrae a cada uno es la diferencia, lo que no tenemos.
La experiencia de Aquiles fue más clarificadora aún. Su madre, Tetis, lo escondió en un gineceo, lo crió como a una niña y lo travistió con ropas de mujer hasta su adolescencia. No obstante, fue descubierto por otro hombre sagaz, Ulises, que lo puso en el brete de elegir entre joyas y ropa de seda versus armas para la guerra, a sabiendas que elegir estas últimas equivalía a ir a la guerra de Troya, a morir joven. ¡Genio y figura! El varón, aun travestido, eligió las armas y afrontó su destino heroico.
Antes he dicho que los hombres, mujeres incluidas, nacemos desiguales. En el plano biológico, la disimilitud es obvia y patente, anatómica y hormonalmente. Otra cosa es la identificación psicológica con la dotación biológica, que puede experimentar cambios por múltiples causas, unas endogámicas del interior de la familia y otras externas a la misma por efecto del zeitgeist, el espíritu del tiempo, o el efecto de la cultura, según demostró Margaret Mead (Sexo y temperamento) cuando estudio a los mundugumor, los arapechs y los tchambuli. Margaret apreció diferencias abismales en los roles sexuales con relación a los vigentes en la civilización occidental. Tales diferencias no eran debidas a la intervención del Estado, ni a la intromisión de ley alguna. Era la voluntad soberana de los individuos que integraban aquellas culturas.
Saltando por encima de la Antropología científica, la metijosa mentalidad marxista, convertida en demiurgo del futuro, está empeñada en cambiar las identidades y el sentido de los roles sexuales, corrigiendo nuestra evolución histórica y cultural e imponiendo la igualdad, aunque tenga que reducir la libertad, arramblar el proceso de construcción del propio yo e invadir todo, hasta lo más íntimo, la conciencia individual, para que prevalezca el molde uniforme, establecido en algún gabinete de ingeniería social.
La desigualdad de nacimiento no es sólo la que ordenan los genes en el plano biológico, sino el aprendizaje morfogenético, que ha podido demostrar la Psicología Experimental. La plasticidad neuronal se acrecienta gracias a esta predisposición que también transportan los genes. La inteligencia no se hereda. O sí, tal vez. Se hereda la predisposición a ser más o menos inteligente, en función de la aptitud del aprendizaje morfogenético, el aprendizaje que da formato a la plasticidad neuronal y que comportan los mismos genes. En el seno materno, también se producen aprendizaje y condicionamientos.
A partir de estos hechos diferenciales, se sucede el proceso autopoyético de cada ser humano. Nacemos libres, o casi, que es tanto como decir rebeldes contumaces ante un destino que no admitimos que sea inamovible. Hay quienes, a base de trabajo, disciplina y constancia, pretenden ser un genio, un sabio, un hombre (incluye a las mujeres) de excelencia. O, por el contrario, hay quien desaprovecha el caudal de su potencial, deslizándose por la rampa de la pasividad y el derrotismo. Hay quiénes para todos los gustos, porque cada hombre es creativo, ingenioso y curioso; le gusta experimentar y probar pistas vírgenes, algunas blancas y otras negras. Por eso el resultado es, progresivamente, diferenciador, hasta conseguir la individualidad, el sujeto único que somos cada uno.
Afortunadamente, no hay dos seres humanos iguales, porque el constructor así lo ha querido y sigue empeñado en el proceso de construcción de sí mismo, hasta el día de su muerte. Ser uno mismo, ser distinto y original, diferente al patrón que se le ha propuesto es una aspiración inmanente al ser humano.
El proceso de reflexión del hombre sobre sí mismo nos ha llevado a definirnos con simplezas mayúsculas, maniqueas como la distinción cuerpo-alma y complejidades inabarcables. Hay quien distingue al ego del yo. Al primero lo vitupera achacándole el origen de todos nuestros males actuales. El ego es un muladar donde se mezcla la inconsciencia, la ignorancia y el egoísmo. La educación alienta la explotación de estos recursos, generando al ególatra, avaricioso, competidor, agresivo, ajeno a las necesidades de bienestar de la humanidad y atento sólo a las suyas propias. El yo, en cambio, es élfico, posee la sabiduría, la consciencia, el amor y es fiel a la búsqueda de la verdad. Es un maniqueísmo como otro. Los escolásticos sabían mucho de esto, porque también son opciones constructivas.
Sin embargo, la realidad humana, en todas sus dimensiones, se construye, deconstruye y reconstruye en un eterno fluir, dando lugar a un ser poliédrico y muy variopinto, rico y asombroso. Cicerón, sin ser psicólogo ni psiquiatra, reconocía en sí mismo tres yos contrapuestos: el yo, su juez y su enemigo. Harré, que tampoco tenía mucho que ver con la psicología, diferencia media docena de yos. Campbell, psiquiatra, le pone mil caras al yo. Mientras Berne, otro psiquiatra, dejó de hablar del yo, contentándose con comprender sólo sus estados. El incentro de todas esas “N” realidades constituye la identidad de la persona. En cada momento, la persona se identifica con uno de sus múltiples registros, lo activa, le da vida y todo el yo secunda la coherencia de esa parte.
Psíquicamente, la igualdad no se ve por ninguna parte. Ni siquiera el yo es igual a sí mismo a lo largo del tiempo de su biografía, porque somos un proceso estocástico, donde cualquier cambio, por mínimo que sea, hace que cambie el conjunto. Los ideales que entusiasman al adolescente de 15 años le parecen ridículos a la persona de 30 que, a su vez, se motiva por aspiraciones que no suscribe el anciano de 70. A lo largo de la vida, cambian los ideales, cambian los gustos, cambian los hábitos y cambia la estructura del yo.
En la dinámica social, también integrante de la personalidad individual, los procesos son aún más complicados. Aquí encontramos además de los roles del ser masculino y femenino, los valores éticos, los modelos que imitamos, los grupos a los que pertenecemos, cada uno de los cuales tiene su propia sintalidad o personalidad colectiva de la cual participamos, el zeitgeist o espíritu de los tiempos que vivimos, allí donde se alojan la media, la mediana y la moda estadísticas. Hay muchos jueces y espectadores, que influyen cada uno con sus sesgos y peculiaridades. Todos los días construimos referentes sociales y más tarde nos desencantamos de ellos. Con benevolencia de jueces prevaricadores, seleccionamos información, la adornamos y embellecemos graciosamente y fabricamos un héroe o heroína, un santo o santa, un hombre o una mujer de excelencia con los pretendemos seducir y hacer adeptos.
Con idéntico procedimiento, sesgando malévolamente el tipo de información a considerar, podemos derribar del pedestal a cualquiera, robarle su dignidad, minar la confianza y seguridad que pueda tener en sí mismo y llevarlo al ribazo de la desesperación, o a la sima del estigma y la marginación social. Este proceso deconstructivo puede afectarnos, claro está, a nosotros mismos. Llevamos a nuestro enemigo con nosotros…, según dijo Cicerón y también al enemigo de los demás. Incluso con la ley en la mano, porque si hay personas bisoñas, cómo no va a haber leyes inanes e incluso iatrogénicas. A la vista está.
En el océano de la diversidad, pretender reducir a la igualdad masculinidad y feminidad no deja de ser un propósito iluso, la búsqueda de una gota de agua en el mar de la diversidad. La tragedia reside en el empeño delirante, agresivo y agónico de inmiscuirse en el proceso, dinamitando la libertad y el saber orgánico, destrozando el afán sagrado de hacerse uno a sí mismo.