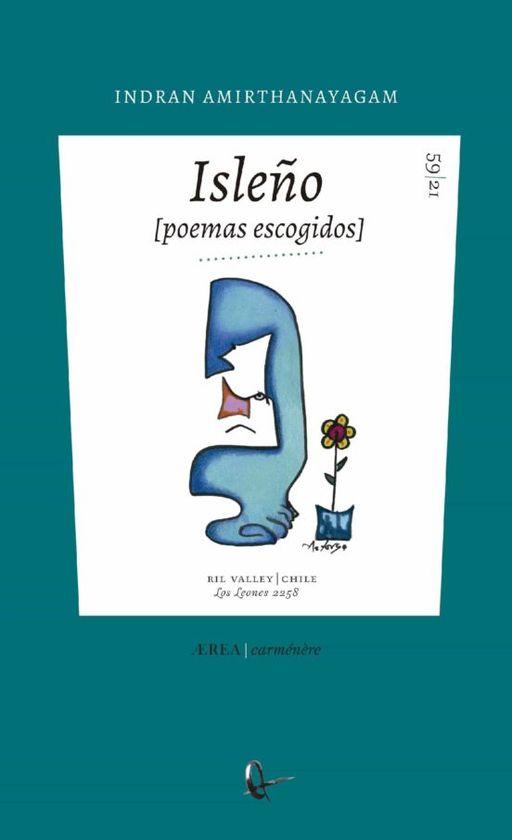El escritor y musicógrafo Antonio Daganzo rinde homenaje a Astor Piazzolla (1921 – 1992), con motivo del centenario –que se cumplirá el próximo día 11 de marzo de 2021- del gran compositor e intérprete argentino, revolucionario creador de la modernidad sonora de Buenos Aires, por medio de una aleación irresistible de tango, jazz y música clásica.
 Nacido en Mar del Plata, a unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, Astor Pantaleón Piazzolla hubo de pasar la mayor parte de su infancia en Estados Unidos, y allí, en Nueva York, quiso el destino que se produjera su trascendental encuentro con el cantante y compositor Carlos Gardel. El pequeño Piazzolla ya hacía sus pinitos con un viejo bandoneón que le había regalado su padre -Vicente Piazzolla, hijo de inmigrantes italianos en Argentina-, y, al ser escuchado por el mítico cantor de tangos, éste le dijo: “Vas a ser grande, pibe, pero el tango lo tocás como un gallego”. De esta célebre anécdota, y de estas palabras que no hubieran pasado de broma ligera si los protagonistas hubieran sido otros, cabe celebrar no sólo su altura de profecía: también el fino oído de Gardel en toda la extensión de lo que dijo. La grandeza de Piazzolla se cumplió, y su idiosincrasia artística, si no “gallega” -entiéndase lo de “gallego” como “español”, a la manera argentina-, sí que demostró, desde muy pronto, una inclinación connatural hacia el cosmopolitismo.
Nacido en Mar del Plata, a unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, Astor Pantaleón Piazzolla hubo de pasar la mayor parte de su infancia en Estados Unidos, y allí, en Nueva York, quiso el destino que se produjera su trascendental encuentro con el cantante y compositor Carlos Gardel. El pequeño Piazzolla ya hacía sus pinitos con un viejo bandoneón que le había regalado su padre -Vicente Piazzolla, hijo de inmigrantes italianos en Argentina-, y, al ser escuchado por el mítico cantor de tangos, éste le dijo: “Vas a ser grande, pibe, pero el tango lo tocás como un gallego”. De esta célebre anécdota, y de estas palabras que no hubieran pasado de broma ligera si los protagonistas hubieran sido otros, cabe celebrar no sólo su altura de profecía: también el fino oído de Gardel en toda la extensión de lo que dijo. La grandeza de Piazzolla se cumplió, y su idiosincrasia artística, si no “gallega” -entiéndase lo de “gallego” como “español”, a la manera argentina-, sí que demostró, desde muy pronto, una inclinación connatural hacia el cosmopolitismo.
¿Cosmopolita el gran Astor? ¿Un músico cuyo legado, hoy, representa a su país, ante el conjunto de las naciones, incluso con más pujanza que el Martín Fierro de José Hernández? Y, sin embargo, cuánto trabajo le costó a Piazzolla convencer a propios y extraños de que su “música contemporánea de Buenos Aires” -como él la llamaba muy acertadamente- era el inicio del moderno lenguaje de tango que los nuevos tiempos necesitaban. Al cabo lo logró, con una capacidad visionaria que, dentro del ámbito de la música popular urbana a escala universal, sólo encuentra paragón, por su excelencia, en el advenimiento de la llamada “bossa nova”, a partir de la samba, gracias principalmente al talento del extraordinario compositor carioca Antônio Carlos Jobim. Pero Piazzolla fue mucho más que música popular urbana. Si en lo tocante a Brasil, la comparación entre Tom Jobim y Heitor Villa-Lobos -el autor brasileño por antonomasia de “música culta” o “docta”- resulta algo más difícil de establecer, el nombre de Astor Piazzolla merece figurar, en muy buena medida, junto al de los grandes creadores del arte del sonido en Argentina: Julián Aguirre (1868 – 1924), Juan José Castro (1895 – 1968), Carlos Guastavino (1912 – 2000), el genial Alberto Ginastera (1916 – 1983; profesor de Piazzolla de 1939 a 1945) o el folclorista y autor de la imperecedera zamba en memoria de Alfonsina Storni, Alfonsina y el mar, junto al letrista Félix Luna- Ariel Ramírez (1921 – 2010), de quien, por cierto, se cumple también el centenario de su nacimiento en este 2021. De todos ellos, Piazzolla se distinguió por una labor exhaustiva en torno al tango -surgido a finales del siglo XIX en el área del Río de la Plata, y en el que pueden rastrearse raíces africanas incluso, dentro del aluvión de influencias que alimentaron su origen-, de manera que su concepción sinfónica de género tan popular alcanzó a constituir una obra de concierto, un “corpus” clásico, una trascendencia estética paralela al ininterrumpido ejercicio de lo tanguero o tanguístico como banda sonora de las calles de Buenos Aires. Si bien dicho “corpus” no llegó a gozar de una gran extensión –a diferencia del abundantísimo número de composiciones “populares” debidas a Piazzolla-, su personalidad se antoja tan formidable que bien justifica su permanencia en el repertorio, además del repaso por alguno de sus jalones fundamentales.

En realidad, el compositor a punto estuvo de dedicarse por entero a la música clásica, y en ello tuvieron muchísimo que ver dos factores que se alimentaban mutuamente: la situación del tango en los años 40 del pasado siglo, y el enorme y expansivo talento del joven Astor. Al hilo de los múltiples avances estéticos que el arte del sonido, en su totalidad, venía experimentando desde comienzos del siglo XX, el género aguardaba una definitiva revolución que no terminaba de producirse; mas Piazzolla descubrió pronto que, siendo parte de la orquesta del sobresaliente Aníbal Troilo (1914 – 1975), no podría emprender dicha revolución. Su trabajo como arreglista era cuestionado de continuo, y eso que Troilo no ha pasado a la Historia precisamente como un retrógrado del tango, sino como uno de los nombres fundamentales de aquella “Guardia Nueva” que vino a extender las posibilidades expresivas características de los gloriosos pioneros de la “Guardia Vieja”. No obstante, ¿cómo iba a resultar aquello suficiente para un alumno de Alberto Ginastera? ¿Para un genio en agraz, versado ya en las innovaciones de Bartók, Stravinski, Prokofiev, Hindemith, Debussy o Ravel? Por fortuna, nada menos que Nadia Boulanger (1887 – 1979), con quien Piazzolla pudo estudiar en París –entre 1954 y 1955- tras haber ganado el Premio “Fabien Sevitzky” de composición, sacó al músico de aquel sólo aparente callejón sin salida. El consejo de la insigne profesora francesa –“mi segunda madre”, en palabras del propio Astor- fue a la vez entrañable y categórico: el discípulo no debía abandonar jamás su esencia tanguera. ¿Fusión, experimentación, aprovechamiento de todo lo aprendido, de todos los altos saberes musicales acumulados? Por supuesto. Pero siempre con el tango por delante. Un consejo que valía, sin duda, por toda una carrera y una vida. El pasaporte que Piazzolla necesitaba para ganar la posteridad.
A partir de entonces tomó carta de naturaleza, deparando una discografía de gran amplitud, la “música contemporánea de Buenos Aires”. Era, efectivamente, el tango progresivo o contemporáneo, servido con el ropaje sonoro de un octeto de intérpretes que, a la vuelta de un lustro -y aunque el cariño por la formación del octeto nunca decayó del todo-, se decantó fundamentalmente en quinteto: piano, violín, contrabajo, guitarra eléctrica y, por supuesto, el bandoneón, del que el propio Piazzolla era un consumado virtuoso. Su impronta como intérprete -tan robusta como ágil, fogosa, de marcados acentos aunque capaz igualmente de los más delicados raptos de melancolía-, quedó inscrita en un “neotango” siempre atento a los fértiles caminos de ida y vuelta entre el tango y la milonga, y que, tomando del jazz la flexibilidad del discurso y la libertad constructiva, encontró en la música clásica la ambición formal, el calado eminentemente sinfónico, las influencias sobre todo de Stravinski y Bartók en los momentos de mayor fiereza rítmica y armónica, pero también, cómo no, del neoyorquino Gershwin, y de Rachmaninov o Puccini en los pasajes líricos donde había de reinar la melodía. Y, junto a todo ello, la querencia por una concepción barroca de la urdimbre sonora -desarrollo continuo, valoración del contrapunto-, resultado del amor que el músico argentino sentía por el legado de Johann Sebastian Bach.
 Las aportaciones de Piazzolla al acervo de la mejor música popular urbana son incontables. Al menos cabe recordar algunas: Lo que vendrá; Buenos Aires, hora cero; las Cuatro estaciones porteñas (“Verano porteño”, “Otoño porteño”, “Primavera porteña” y el conmovedor “Invierno porteño”, citadas por orden de creación); el pegadizo Libertango, en el que parecen latir reminiscencias del tango-habanera Youkali, de Kurt Weill; la llamada Serie del Ángel, en la que destacan la Muerte del Ángel, la Resurrección del Ángel y, cómo no, la fascinante Milonga del Ángel; la absolutamente prodigiosa, con su melancólica sencillez, Oblivion; o, por supuesto, la celebérrima -y con toda justicia- Adiós Nonino, creada en 1959 a raíz del fallecimiento de don Vicente Piazzolla –el padre de Astor, como sabemos- en un accidente de bicicleta. Decarísimo, pieza dedicada a Julio de Caro (1899 – 1980) -el artista de la “Guardia Nueva” más admirado por Piazzolla-, constituye, con su nostalgia luminosa y sonriente, el más hermoso homenaje que cabía rendir a la tradición -si bien no olvidemos que, a la muerte de Aníbal Troilo, Astor compuso, en memoria de quien había sido su “jefe”, la muy interesante Suite Troileana-. Y toda esta concepción sinfónica del tango, ¿dejó espacio para las aportaciones de los vocalistas? Sí; en menor medida, evidentemente, pero no hay que olvidar, sobre todo, los trabajos que le vincularon con acierto al poeta e historiador del tango Horacio Ferrer (1933 – 2014) y a la cantante Amelita Baltar (1940), quien se convertiría en su segunda esposa; trabajos como la Balada para un loco, Chiquilín de Bachín, y esa suerte de ópera-tango en dos partes -“operita”, en denominación de sus creadores- estrenada en 1968: María de Buenos Aires, de la que provienen piezas que alcanzaron luego fama por sí mismas. Basta recordar la impresionante y contrapuntística –así lo indica ya su propio título- “Fuga y misterio”, o la desesperada ternura del “Poema valseado”, donde brilla el estilo poético sorprendente de Horacio Ferrer (“Seré más triste, más descarte, más robada / que el tango atroz que nadie ha sido todavía; / y a Dios daré, muerta y de trote hacia la nada, / el espasmódico temblor de cien Marías…”). Si este concepto popular de la ópera le aproximó a la herencia de los compositores brechtianos por antonomasia, Kurt Weill (1900 – 1950) y Hanns Eisler (1898 – 1962), su Ave María (Tanti anni prima), cuyo origen podemos rastrear en la banda sonora original del filme de 1984 Enrico IV, de Marco Bellocchio, le emparentaría con una tradición bien querida de la música clásica, aunque la letra –obra de Roberto Bertozzi- no se corresponda con el texto habitual de la oración. Más y más célebre con el paso de los años, este Ave María tiene la virtud de quintaesenciar el bellísimo universo melódico del autor argentino, dando noticia de una vida armónica más rica incluso -y ya es decir- que la aportada por Franz Schubert en su popular pieza análoga.
Las aportaciones de Piazzolla al acervo de la mejor música popular urbana son incontables. Al menos cabe recordar algunas: Lo que vendrá; Buenos Aires, hora cero; las Cuatro estaciones porteñas (“Verano porteño”, “Otoño porteño”, “Primavera porteña” y el conmovedor “Invierno porteño”, citadas por orden de creación); el pegadizo Libertango, en el que parecen latir reminiscencias del tango-habanera Youkali, de Kurt Weill; la llamada Serie del Ángel, en la que destacan la Muerte del Ángel, la Resurrección del Ángel y, cómo no, la fascinante Milonga del Ángel; la absolutamente prodigiosa, con su melancólica sencillez, Oblivion; o, por supuesto, la celebérrima -y con toda justicia- Adiós Nonino, creada en 1959 a raíz del fallecimiento de don Vicente Piazzolla –el padre de Astor, como sabemos- en un accidente de bicicleta. Decarísimo, pieza dedicada a Julio de Caro (1899 – 1980) -el artista de la “Guardia Nueva” más admirado por Piazzolla-, constituye, con su nostalgia luminosa y sonriente, el más hermoso homenaje que cabía rendir a la tradición -si bien no olvidemos que, a la muerte de Aníbal Troilo, Astor compuso, en memoria de quien había sido su “jefe”, la muy interesante Suite Troileana-. Y toda esta concepción sinfónica del tango, ¿dejó espacio para las aportaciones de los vocalistas? Sí; en menor medida, evidentemente, pero no hay que olvidar, sobre todo, los trabajos que le vincularon con acierto al poeta e historiador del tango Horacio Ferrer (1933 – 2014) y a la cantante Amelita Baltar (1940), quien se convertiría en su segunda esposa; trabajos como la Balada para un loco, Chiquilín de Bachín, y esa suerte de ópera-tango en dos partes -“operita”, en denominación de sus creadores- estrenada en 1968: María de Buenos Aires, de la que provienen piezas que alcanzaron luego fama por sí mismas. Basta recordar la impresionante y contrapuntística –así lo indica ya su propio título- “Fuga y misterio”, o la desesperada ternura del “Poema valseado”, donde brilla el estilo poético sorprendente de Horacio Ferrer (“Seré más triste, más descarte, más robada / que el tango atroz que nadie ha sido todavía; / y a Dios daré, muerta y de trote hacia la nada, / el espasmódico temblor de cien Marías…”). Si este concepto popular de la ópera le aproximó a la herencia de los compositores brechtianos por antonomasia, Kurt Weill (1900 – 1950) y Hanns Eisler (1898 – 1962), su Ave María (Tanti anni prima), cuyo origen podemos rastrear en la banda sonora original del filme de 1984 Enrico IV, de Marco Bellocchio, le emparentaría con una tradición bien querida de la música clásica, aunque la letra –obra de Roberto Bertozzi- no se corresponda con el texto habitual de la oración. Más y más célebre con el paso de los años, este Ave María tiene la virtud de quintaesenciar el bellísimo universo melódico del autor argentino, dando noticia de una vida armónica más rica incluso -y ya es decir- que la aportada por Franz Schubert en su popular pieza análoga.
 Paralelamente, y como líneas arriba quedó dicho, Astor Piazzolla fue construyendo una obra de concierto; ese “corpus” clásico cuyo primer hito data de comienzos de los años 50 del pasado siglo: Buenos Aires (tres movimientos sinfónicos), partitura con la que obtuvo la victoria en el ya citado Premio “Fabien Sevitzky”, y que acabó cuajando en la Sinfonía “Buenos Aires” defendida, en tiempos recientes, por maestros como Gabriel Castagna o Giancarlo Guerrero. De toda esta faceta compositiva de Piazzolla, las obras más difundidas han sido las signadas por la presencia del bandoneón en su “organicum” instrumental; algo lógico, al tratarse del instrumento emblemático de la cultura tanguera. Y, así, cabe destacar la Suite “Punta del Este”, para bandoneón y orquesta de cuerdas, o el ambicioso Concierto de nácar, para nueve tanguistas y orquesta, y centrado, más que en la riqueza de las ideas musicales por sí mismas, en la recreación de la forma barroca del “concerto grosso” -los nueve solistas darían cuerpo a un nutridísimo “concertino”; la orquesta desempeñaría la labor de un aseado “ripieno”-. El influjo del Barroco también se halla presente en el espléndido Concierto para bandoneón, orquesta de cuerdas y percusión, si bien su exuberancia temática nos hace pensar más en la fantasía del Romanticismo -¡imposible olvidar su vibrante introducción y la exposición del primero de los temas, toda una moderna, actualísima formulación del misterio de lo porteño!-. Partitura de 1979 a la que el editor Aldo Pagani tituló, por su cuenta y riesgo, “Aconcagua”, es la cima indudable de la escritura concertante de Piazzolla, que dio de sí, en 1985, otro feliz capítulo gracias al suave y primoroso Doble concierto para guitarra, bandoneón y orquesta de cuerdas. No obstante, ¡qué bien se puede apreciar el pensamiento sinfónico del músico en sus partituras “clásicas” que prescinden del bandoneón! ¿Un contrasentido? En absoluto: la mejor prueba de las inmensas posibilidades expresivas del tango, más allá de su típico color local. Buenos ejemplos de ello son Tangazo, y los Tres movimientos tanguísticos porteños de 1968: a mi juicio la más lograda partitura de Piazzolla, escrita para una orquesta radiante y polícroma. Si en la Sinfonía “Buenos Aires” las influencias de la música culta sometían aún al verbo autóctono, en los Tres movimientos tanguísticos… la simbiosis obrada entre ambos mundos es, sencillamente -y tal como había soñado en París la profesora Nadia Boulanger-, perfecta. Ello resulta perceptible, en grado sumo, por medio de dos grabaciones excelentes, de obligado conocimiento y audición: la de Charles Dutoit, al frente de la Orquesta Sinfónica de Montreal, y la protagonizada por la ya tristemente extinta Orquestra de Cambra Teatre Lliure, de Barcelona, bajo la batuta de Josep Pons. La nostalgia del arrabal y la pura ensoñación misteriosa y romántica -paradigmático al respecto el segmento central, “Moderato”- se funden en los Tres movimientos tanguísticos porteños, abocándose el discurso a una espectacular fuga de cierre que, en este caso, más que un guiño específico al Barroco supondría la coronación universal del tango en la más sofisticada forma del contrapunto imitativo.
Paralelamente, y como líneas arriba quedó dicho, Astor Piazzolla fue construyendo una obra de concierto; ese “corpus” clásico cuyo primer hito data de comienzos de los años 50 del pasado siglo: Buenos Aires (tres movimientos sinfónicos), partitura con la que obtuvo la victoria en el ya citado Premio “Fabien Sevitzky”, y que acabó cuajando en la Sinfonía “Buenos Aires” defendida, en tiempos recientes, por maestros como Gabriel Castagna o Giancarlo Guerrero. De toda esta faceta compositiva de Piazzolla, las obras más difundidas han sido las signadas por la presencia del bandoneón en su “organicum” instrumental; algo lógico, al tratarse del instrumento emblemático de la cultura tanguera. Y, así, cabe destacar la Suite “Punta del Este”, para bandoneón y orquesta de cuerdas, o el ambicioso Concierto de nácar, para nueve tanguistas y orquesta, y centrado, más que en la riqueza de las ideas musicales por sí mismas, en la recreación de la forma barroca del “concerto grosso” -los nueve solistas darían cuerpo a un nutridísimo “concertino”; la orquesta desempeñaría la labor de un aseado “ripieno”-. El influjo del Barroco también se halla presente en el espléndido Concierto para bandoneón, orquesta de cuerdas y percusión, si bien su exuberancia temática nos hace pensar más en la fantasía del Romanticismo -¡imposible olvidar su vibrante introducción y la exposición del primero de los temas, toda una moderna, actualísima formulación del misterio de lo porteño!-. Partitura de 1979 a la que el editor Aldo Pagani tituló, por su cuenta y riesgo, “Aconcagua”, es la cima indudable de la escritura concertante de Piazzolla, que dio de sí, en 1985, otro feliz capítulo gracias al suave y primoroso Doble concierto para guitarra, bandoneón y orquesta de cuerdas. No obstante, ¡qué bien se puede apreciar el pensamiento sinfónico del músico en sus partituras “clásicas” que prescinden del bandoneón! ¿Un contrasentido? En absoluto: la mejor prueba de las inmensas posibilidades expresivas del tango, más allá de su típico color local. Buenos ejemplos de ello son Tangazo, y los Tres movimientos tanguísticos porteños de 1968: a mi juicio la más lograda partitura de Piazzolla, escrita para una orquesta radiante y polícroma. Si en la Sinfonía “Buenos Aires” las influencias de la música culta sometían aún al verbo autóctono, en los Tres movimientos tanguísticos… la simbiosis obrada entre ambos mundos es, sencillamente -y tal como había soñado en París la profesora Nadia Boulanger-, perfecta. Ello resulta perceptible, en grado sumo, por medio de dos grabaciones excelentes, de obligado conocimiento y audición: la de Charles Dutoit, al frente de la Orquesta Sinfónica de Montreal, y la protagonizada por la ya tristemente extinta Orquestra de Cambra Teatre Lliure, de Barcelona, bajo la batuta de Josep Pons. La nostalgia del arrabal y la pura ensoñación misteriosa y romántica -paradigmático al respecto el segmento central, “Moderato”- se funden en los Tres movimientos tanguísticos porteños, abocándose el discurso a una espectacular fuga de cierre que, en este caso, más que un guiño específico al Barroco supondría la coronación universal del tango en la más sofisticada forma del contrapunto imitativo.
Otro argentino cosmopolita y genial, Jorge Luis Borges, dio, en 1923, el título de Fervor de Buenos Aires al primero de sus poemarios. Eso, precisamente, es lo que una y otra vez encontramos en la música del gran Astor Piazzolla: un fervor capaz de trascender las esencias concretas, hasta el punto de convertir a Buenos Aires, mucho más allá de sus límites, en un fecundo territorio de la modernidad. Todo un portento.