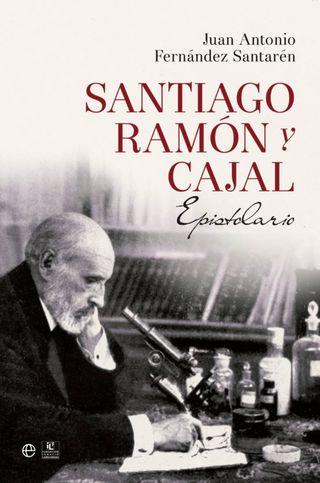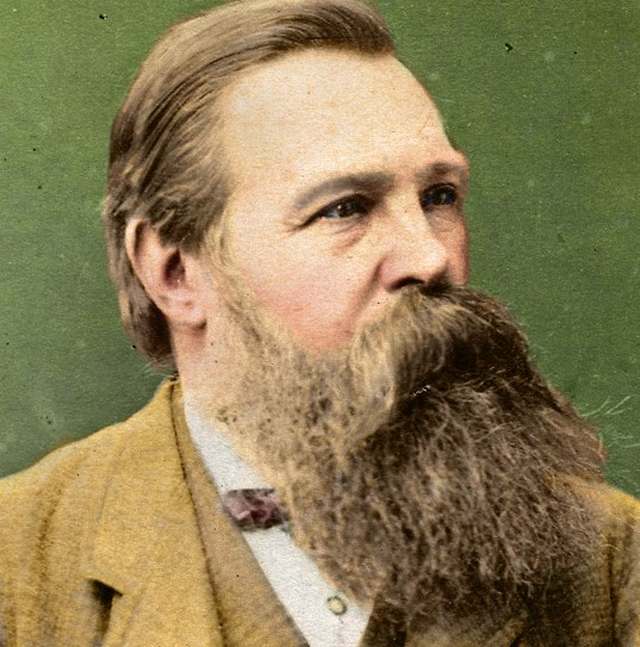Las autoridades consideraron la prostitución femenina durante el siglo XIX y parte del XX como un mal social, pero inevitable. El Estado liberal adoptó una postura de aceptación del fenómeno, desde una óptica pragmática, y procurando controlarlo dentro de unos límites. Sus preocupaciones iban encaminadas a enmarcar su ejercicio en un espacio determinado, aislado, evitando el peligro del supuesto escándalo, habida cuenta de la imperante hipocresía de raíz burguesa, y para intentar controlar los aspectos sanitarios del mismo. Para cumplir estos objetivos se legisló. En ningún caso interesaba la realidad social y personal de la prostituta, su explotación y condición de marginada, aunque surgieran movimientos abolicionistas; sería el movimiento obrero quien más se interesaría en la cuestión de la explotación de estas mujeres. El poder no se interesó por abolir la prostitución, ya que se consideró como una especie de válvula de escape para la supuesta incontenible sexualidad masculina con el fin de preservar el matrimonio, pilar del orden burgués. La prostitución ejercería, por lo tanto, una especie de labor social y, por otra parte, proporcionaba sustento a muchas mujeres. Utilitarismo, pragmatismo y egoísmo o insensibilidad fueron principios fundamentales sobre los que el liberalismo sustentó su teoría y práctica de la prostitución femenina.
Las autoridades consideraron la prostitución femenina durante el siglo XIX y parte del XX como un mal social, pero inevitable. El Estado liberal adoptó una postura de aceptación del fenómeno, desde una óptica pragmática, y procurando controlarlo dentro de unos límites. Sus preocupaciones iban encaminadas a enmarcar su ejercicio en un espacio determinado, aislado, evitando el peligro del supuesto escándalo, habida cuenta de la imperante hipocresía de raíz burguesa, y para intentar controlar los aspectos sanitarios del mismo. Para cumplir estos objetivos se legisló. En ningún caso interesaba la realidad social y personal de la prostituta, su explotación y condición de marginada, aunque surgieran movimientos abolicionistas; sería el movimiento obrero quien más se interesaría en la cuestión de la explotación de estas mujeres. El poder no se interesó por abolir la prostitución, ya que se consideró como una especie de válvula de escape para la supuesta incontenible sexualidad masculina con el fin de preservar el matrimonio, pilar del orden burgués. La prostitución ejercería, por lo tanto, una especie de labor social y, por otra parte, proporcionaba sustento a muchas mujeres. Utilitarismo, pragmatismo y egoísmo o insensibilidad fueron principios fundamentales sobre los que el liberalismo sustentó su teoría y práctica de la prostitución femenina.
El análisis de la legislación nos permite comprobar esta filosofía y preocupaciones del poder: acotación de espacios donde se podría ejercer, como barrios y casas, y control sanitario, obligando a tener cartillas y pasar revisiones médicas periódicas. Durante el siglo XIX estas disposiciones se formularon en el ámbito municipal o provincial, aunque tenemos que acudir al Código Penal en primer lugar, para luego terminar viendo cómo el propio Estado terminaría por tomar cartas en el asunto.
El Código Penal de 1848 no consideró la prostitución como un delito al formar parte del ámbito de la privacidad. Solamente se podrían emprender acciones legales contra las prostitutas, es decir, detenerlas y acusarlas de cometer un delito si infringían las órdenes y reglas sanitarias o por cometer escándalos, los dos peligros que el poder quería evitar a toda costa, como estamos insistiendo. En Madrid, tanto en 1858 como 1865, se aprobaron sendos Reglamentos de obligado cumplimiento para las prostitutas: barrios de la capital donde se podía ejercer la prostitución, matrícula y cartilla sanitaria. Pero, además, las autoridades exigían que las prostitutas tenían que contribuir a los gastos de los servicios médicos y de vigilancia, ya que se consideró que los costes no podrían revertir exclusivamente sobre el erario municipal, una decisión que ejemplifica mucho el espíritu de la legislación. Si por un lado se toleraba el ejercicio de la prostitución y se establecían controles, debían ser las propias prostitutas las que debían contribuir al gasto que dicho control generaba.
El Gobierno Civil de Madrid aprobó en 1877, en tiempos de la Restauración, un Reglamento sobre la inspección médica de las nodrizas y prostitutas. Suponía un paso más en el control de las autoridades, ya que introducía la inspección de los inmuebles donde se ejercía la prostitución, y se elaboraba una clasificación de las denominadas casas de lenocinio. Por fin, se estipulaba una tabla de tarifas y cuotas en función de la categoría de las casas de citas.
Pero como había una evidente disparidad de criterios entre unas provincias y otras, el Gobierno optó por unificar criterios, ya iniciado el siglo XX. En 1908 se aprobó una Real Orden que regulaba la prostitución, de aplicación en todo el país, la primera vez en España y que tiene, por lo tanto, una importancia capital. El Gobierno se sentía incapaz de desterrar la prostitución, considerada una verdadera plaga social, siendo un ejercicio inmoral y además con derivaciones sanitarias. La prostitución debía ser tolerada y tratada, como se habría hecho siempre en todos los “pueblos civilizados”, como una industria dañina, como se hacía con otras industrias insalubres en las legislaciones sanitarias, aunque respetando la figura de la prostituta, que era considerada una desgraciada mujer, en una situación de inferioridad legal, económica y social, en una suerte de paternalismo, pero sin llegar a cuestionar ni atacar los factores que llevaban a una mujer a ser prostituta. Habría que evitar, pues, daños sanitarios y perjuicios a las costumbres públicas, en un verdadero ejercicio de hipocresía. Solamente importaban estas dos cuestiones sobre las que gravita este artículo.