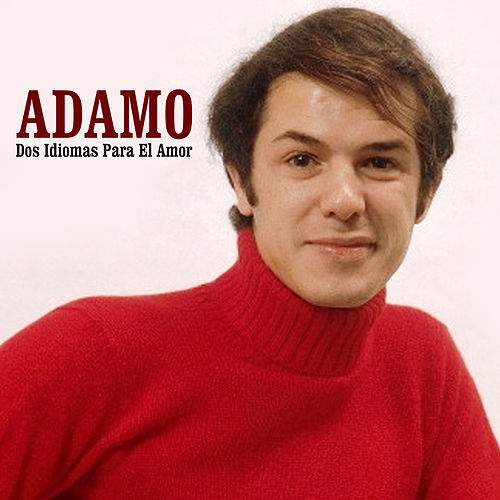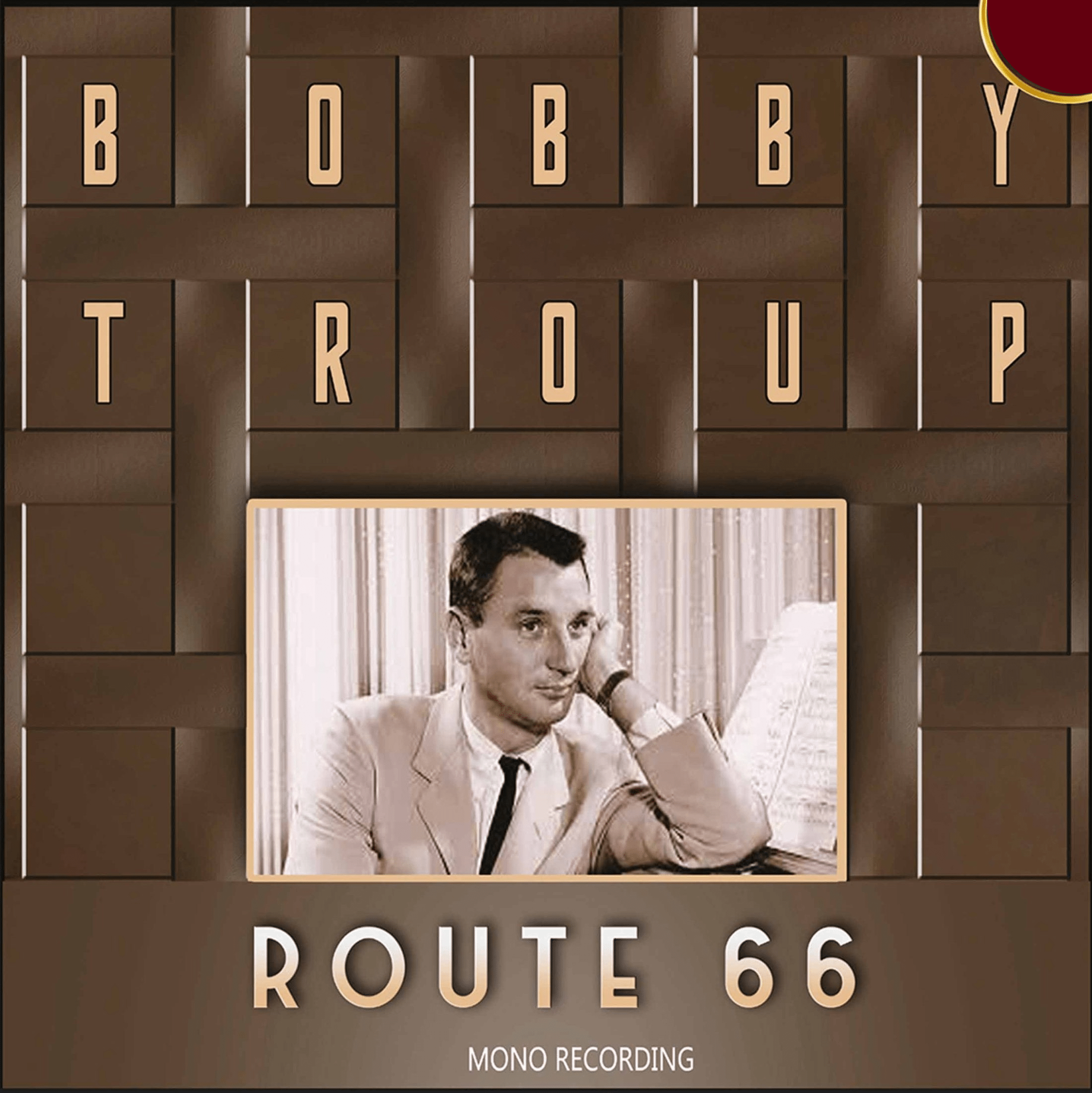Del tiempo
Siempre creí no tener nada relevante que decir acerca de mí, ni necesidad de que algo que yo pudiera decir interesara a alguien, más allá de los íntimos y queridos, los acostumbrados a mi presencia y más leales, pero he visto en desdecirme un ejercicio sano del que tal vez extraiga algún tipo de distracción, si bien es cierto que nunca me faltaron. Noto que festejo cosas que antes no eran ni incumbencia ni jolgorio propios. Se habla de uno por una mera cuestión topológica. Lo recurrido de no disponer de nadie más a mano, suele decirse. De los otros se tendrá un conocimiento diferido. No sé si esa inclinación sentimental mía de reciente asiento proviene del hecho mismo de acercarme a una edad que de joven concedía a gente muy mayor, extremadamente curtida por el tiempo o devastada por la suma de todas las penurias que ocuparon su existencia, o si esta afición a deslumbrarme por todo y a acogerlo todo con asombro ha eclosionado felizmente, sin un motivo que la anime. Todo queda en ir trasegando por el tiempo, en afincarnos en sus espaldas, por el anhelo de que nos corteje y no zahiera en demasía y, ya por fin, cuando determine, rescinda nuestra estancia en la tierra. Los días se piensan a veces en exceso: se los embadurna de esperanzas, de promesas de placer que luego, por más que se codicien, no concurren. Lo de ir cumpliendo años no deja de ser una marca moral, una especie de muesca invisible que delata el fervor del tiempo, su inasequible vocación de desagüe. No creo que haya ningún asunto del que se haya escrito más, ni ninguno de más encendida enjundia entre quienes se personan en este vicio maravilloso de escribir. La propia esencia de la escritura está un poco hecha de tiempo. La ficción es un territorio tenebroso, luminoso, de presencia íntima y de luces que son en realidad sombras. De sombras trocadas en luz pura también. La literatura, es decir, el refugio de esa ficción, no deja de ser una prospección de la naturaleza del tiempo. La religión es, en este hilo de las cosas, una pesquisa sobre el tiempo, una indagación en lo sobrenatural cuyo fin es la anulación del tiempo mismo. No preguntándome sobre él, lo conozco, sentenció Borges, pero no me pongan en el aprieto de que lo razone. Dios, ese Hacedor omnímodo, provee Eternidad. Dios, ese relojero máximo, ese obrador cuántico, es el Escritor Total. El texto íntegro de esa epifanía de la carne convertida en alma eterna lo escribe el feligrés, el creyente, el que acepta las metáforas y reza porque se cumplan, pero el tiempo va a lo suyo, se extiende sin miramientos, nos entrega su dádiva y luego nos la retira, se erige en único emperador de este reino de alucinados. Y mientras avanzamos, en ese caminar ciego y feliz, pecamos, incurrimos en faltas, nos revestimos de culpas.
Del pecado

Uno peca por desconocimiento. No se tiene un prontuario de errores que podamos evitar. Algunos de los cometidos no son ni siquiera advertidos, obramos con cándida ignorancia, en la inocencia del que no sabe, sin deseo verdadero de caer en ellas. La mayoría de las veces no se peca adrede, no interviene la voluntad de esa delincuencia del espíritu: son los otros los que nos explican la falta que cometimos, no advertida por quien la perpetra, ni siquiera conocida por el que, al llevarla a efecto, atenta contra los preceptos de la moral o contra las leyes de la iglesia. La moralidad es una construcción frágil, no se ha avenido nunca a un consenso, se ha redactado con caligrafía ilegible, con propósitos extraños, arteros y mezquinos muchas veces. Es más fácil pecar en domingo, que es cuando el creyente va más obligadamente a misa y se expone con mayor riesgo a que le reprendan o a que se le exhorte a que confiese sus distracciones espirituales o sus perversiones más íntimas. El acto de contarle a un perfecto desconocido lo que consideras que hiciste mal denota un entusiasta desprendimiento, una disciplinada creencia en la bondad de las personas o en la diligencia de Dios al escucharte. Creer que esa persona es el medio por el cual se te perdonarán tus excesos es una especie de licencia poética, una inconveniencia que se acabará pagando. Siempre pensé que podría arrimarse el mismo Dios y escuchar lo que le confío, no un intermediario, un improvisado escuchante de las miserias que te ocupen el corazón y deseen íntimamente ser sancionadas y más tarde condonadas. El creyente me dirá que es Él quien escucha y yo no podré desautorizarle. Mi pecado lo conoce otro, mi pecado no es una cosa ya enteramente mía, pensarán los pecadores. Si se ha obrado de mala fe (suele decirse así) o se ha cometido alguna acción contraria a las leyes divinas o las de los hombres, uno podría sincerarse con un amigo o con un familiar, alguien a quien se aprecie sinceramente o de quien se espere un buen consejo o un consuelo. El hilo invisible que une al sacerdote con la divinidad es sustancialmente otro al que me une a mí con ella, podría también pensarse. Todo ello en el caso de que exista ese hilo u otro de más arduo procesamiento: el de si existe la divinidad. Un amigo mío, al que veo poco o casi nada, del que tengo un recuerdo enmarañado de bares y de conversaciones infinitas y huecas, decía que no tenía conciencia alguna de que pecaba hasta que pisaba una iglesia. Era ahí en donde se le venía abajo la felicidad (ilusoria y frágil) que había creído tener de lunes a sábado. Éramos jóvenes entonces y ya empezábamos a contarnos las cosas del mundo a nuestra inocente, párvula manera. Se nos ocurría invitar a Dios a la charla, nos ocupábamos muy seriamente de que acudiera, ya fuese para abrazarlo (era una opción) o para repudiarlo (era otra, tal vez más aplaudida o aceptada en esos años mozos). Era la edad en la que se leía a Nietzsche con guirigay conceptual, en la que la revolución era de índole religiosa, no social ni sindical. Todos somos teólogos y no se precisa el concurso de la fe para ejercer dicho cargo.
De la confesión
A Borges le fascinaba esa voluntad mística, la de acercarse a la palabra de Dios con absoluta debilidad humana, con el distanciamiento del incrédulo. También a Chesterton, que recuerde ahora, le agradaba visitar las Escrituras, pero a él le animaba un credo que Borges rehusaba. La ciencia (decía el bueno de Gilbert) es como una suma: es exacta o es falsa, no existe un término medio que podamos usar, ni propósito al que pueda servir. La fe, bien al contrario, no trabaja con la verdad o con su reverso: se limita a persuadir o a convencer y luego hace el resto del trabajo hasta que todo el ser persuadido o convencido cree de un modo infatigable, ajeno al decaimiento, sólido como una viga de hierro que creciese voluntariosamente hasta el mismísimo cielo. Su maquinaria es secreta; su desempeño, inasible. Chesterton decía de sí mismo lo que yo estaría más que dispuesto a decir de mí también ahora: soy una persona falible, soy de una simpleza rayana en la estupidez. No hay otra manera de manejar estos asuntos si no es con la humildad del que no sabe o con el respeto del que, por mucho que crea saber, reconoce que no sabe nada aún todavía. Admiro a quien se confiesa en la certeza de que hay de verdad una vía unitiva, un puente entre las dos certeras orillas, una columna de belleza que se iza mágicamente hacia las alturas inmarcesibles. Y he ahí a Dios escuchando a un señor que, circunspecto y cariacontecido, un profesional en lo suyo, imagino, se apresta a ser el vocero de todos los males del mundo, el redactor de un corazón roto o de una voz no escuchada, el albacea del fango ajeno, el obrero cualificado para recoger los grumos del alma. Hay cosas que no entiendo, de las que tal vez debiera no hablar o no hacerlo sin dejar antes claro que se está al margen o que sólo se refiere uno a ellas de oídas, sin que exista un vínculo, sin que hayamos sido llamados a comparecer, ni a hacer comentario alguno. Pero sin embargo está uno decidido a no estarse quieto y basta ver al párroco atender a su feligresía para que vengan a la memoria las charlas de la juventud, cuando Dios era una autoridad y se hablaba con reparo de sus cosas. No hay palabra que haya peor usada que Dios, no ha tenido casi nadie prudencia a la hora de mencionarla, se ha tomado (con el dolor de los fieles) su nombre en vano. No son esas las cosas en las que ahora deseo pensar. Sólo he pensado en Borges y en Chesterton y en ese amigo que decía que la misa era una cosa de domingos, siempre que te trajearas bien (no siempre es así, en eso no estoy de acuerdo enteramente con él) y que llevaras un buen manojo de pecados con los que participar en el festín del espíritu. Siempre hay alguno del que informar, siempre está el alma al borde de precipitarse en el caos, siempre hay un infierno que nos invita a que visitemos sus estancias. Así que, sacado yo de la ceremonia, tendremos a Dios para que podamos escribir con absoluto desparpajo. Yo, aquí me tenéis, aplazando la venida de lo que quiera que traiga el fin, mirando al cielo y al infierno como el que ve lo que ya conoce y no tiene claro qué escoger.
Del infierno

Mi infierno es el previsible, no únicamente mío, distinguible del ajeno, ocupado por distintos demonios o huérfano de los mismos ángeles. No hay quien se haya librado de portar el suyo. Por más que el deseo de zafarse de su abrazo es legítimo, él acude y nos arruina la esperanza. De él podría contar la intimidad de sus moradas, la elocuencia de sus imágenes. Me asaltan a su antojadizo capricho, las desoigo al aprendido mío. Sé de su ardor y él de mi paradójico deseo de no hacer aprecio al fuego con el que me amedrenta. Es de lejanías ese fuego, de humo que no nubla en exceso la mirada. No creo haberme descarriado en demasía, aunque convenga y hasta se anhele cierta incorrección, un pecar con entero dominio, un confiar en la levedad de la amonestación que se nos aplique o, caso de que sea severa, no tener que sufrir más de lo esperable. Todo exceso engendra un peaje. Algunos, los de índole espiritual con mayor empeño, desangelan inextricablemente el ánimo, nos abaten con su tañido luctuoso de campanas. Las del infierno son de imaginería del rock, me atrevo a consignar. Doblan por todos, añado sin originalidad. Hay invocaciones deliciosamente poéticas en las Sagradas Escrituras, invocaciones de la judicatura del alma apetente de fe. He aquí un detalle de un salmo: “Tenme piedad, oh Dios, según tu amor por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame”. La adquisición de la pureza es ardua, no es asunto de herrajes firmes, se puede malograr a poco que se la exponga o tiente con los reclamos ordinarios, los de la carne mayormente, también los del espíritu, que es de exigencias sólidas y no se deja contentar con estímulos leves. No seremos puros, no podremos serlo, esa decantación sublime no se verterá sobre nosotros. Se desea infringir más que acatar, transgredir que respetar, por desgracia. El cuerpo es un artefacto que se gusta más cuando se excede, aunque esa osadía se acabe pagando. El delito que se le pedía borrar a la inmensa ternura de Dios es reemplazado por otro. Es esa inercia delictiva la que nombramos albacea de nuestros deseos. Yo no sé si flagelarme o si disciplinarme severamente. Probablemente prosiga en mi labor de conocerme. Es imposible alcanzar un magisterio en eso. No tendremos nunca propiedad y gobierno de nuestros anhelos. Van a su antojadizo capricho, nos consienten y se nos oponen, ora intiman con nuestras faltas, ora las sancionan y devastan.
De uno mismo
Creo en mí mismo como el que tiene verdadera fe en Dios o en su biblioteca o en el corazón de quienes ama o en la luz de sol al abrir el día. Creo por variados motivos y ninguno sabría explicarlo. Confío en que creer así tan a lo loco (es un decir) no me perturbe más que descreer con cordura y no sentir como propias esa fe, esa biblioteca, ese amor o esa luz. Albergo la esperanza de que sirva para algo ese idilio narcisista. Porque si es baldío, si está hueco por dentro y el moho le crece sin desmayo, habré malgastado un tiempo precioso que, bien visto, podría haber empleado en propósitos menos firmes, en liviandades, en administrar con menos diligencia las tardes de domingo, pongo por caso, y entregarme sin rubor a las películas alemanas de saldo que programan en televisión y en las que una rubia joven y disoluta se reforma y enamora a un viudo al que sólo le distrae la filatelia magiar. Me entregaría al solaz sin remordimientos, entrevería en esa molicie un signo de distinción o una evidencia de ese diletantismo al que nos empuja la edad cuando ya no nos queda tiempo para ejercer oficios de juventud. He aquí la martingala del tiempo, su ladina engañifa. Nos hace creer que tendremos ocasión de comenzar de nuevo, pero todo es repetición o bucle. De ahí la efervescente ilusión de que podemos creer en nosotros mismos. No habrá un santo o un pecador en mí, sino alguien que se afane en dar consigo mismo.