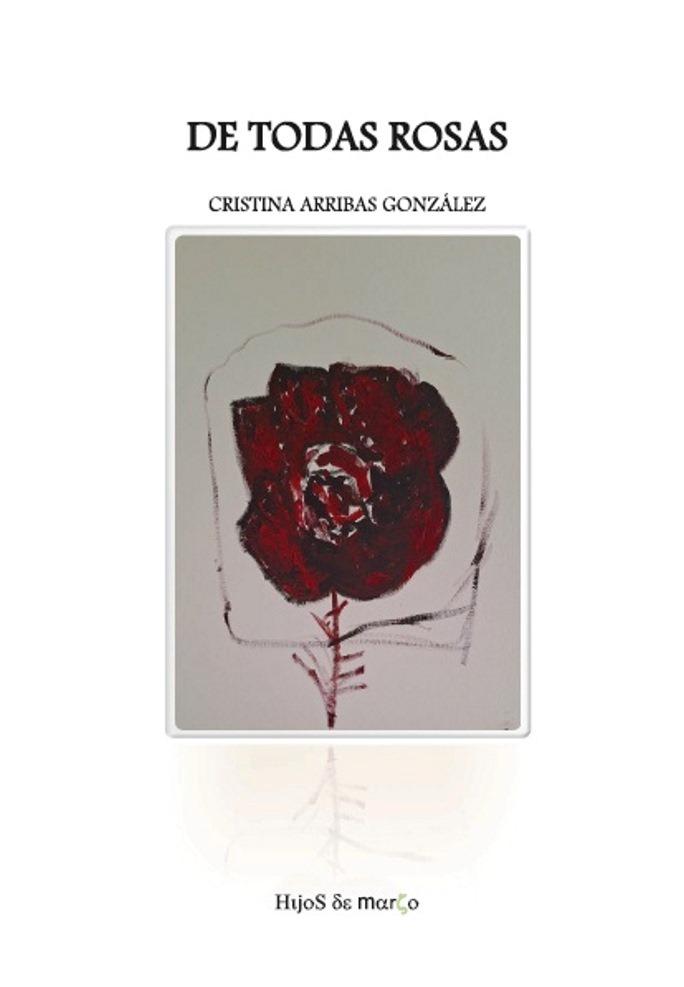CINCO
El Rey de Corazones ofrece en Alicia en el País de las Maravillas un sano consejo para todo el que tenga la pretensión de contar una historia: «Empieza por el principio y sigue hasta llegar al final, allí te paras».
Cierto es que existe un orden natural de la narración, coincidente con nuestra percepción del tiempo como una carretera de un único sentido: viene del pasado, tierra más o menos firme, y se dirige hacia el incierto y brumoso futuro. Pero el escritor puede, y debe, subvertir este orden natural siempre que le parezca útil para contar su historia. Enredar con el tiempo es divertido (y una especie de venganza: al fin y al cabo, él no nos trata a nosotros demasiado bien…).
El orden de los acontecimientos puede ser modificado de muchas formas: el tiempo puede deslizarse, sinuoso como una serpiente, de aquí para allá, como en el Tristram Shandy de Sterne; o puede trocearse para preparar una ensalada deliciosa, aunque un tanto indigesta, como la que nos sirve Faulkner en El ruido y la furia. También puede, pura y simplemente, ponerse del revés. Darse la vuelta. Lo que sería la desobediencia más fiel —más infiel— a lo que nos propone el personaje de Alicia: contar una historia empezando por el final y terminando en el principio.
CUATRO
Invertir el orden de una narración es bastante sencillo. Cualquier novela narrada al estilo convencional es susceptible de ser intervenida de esta forma. Tomemos, por ejemplo, Anna Karénina, y reordenemos sus 239 capítulos de modo que el primero sea el último, y viceversa. No puedo asegurar que la novela mejorase —probablemente no—, pero sí está claro que estaríamos ante una novela diferente.
Con esta pauta se han construido varias novelas, obras de teatro y películas. En el cine hay ejemplos interesantes, como Memento (Christopher Nolan, 2000) o Irreversible (Gaspar Noé, 2002), aunque mi favorita es la más poética (aunque no menos amarga) Peppermint Candy, del coreano Lee Chang-dong (2000). En teatro, un buen ejemplo es la obra La traición (1978), del Nobel británico Harold Pinter, en que la inversión temporal se utiliza para comprender mejor la historia de una relación extraconyugal. También hay novelistas que han empleado esta táctica: por ejemplo, Sarah Waters en Ronda nocturna (2006).
En los ejemplos arriba citados lo que cambia es el orden de los segmentos temporales que constituyen la narración. Dentro de cada segmento el orden es el de siempre. Si la inversión se hiciese, no capítulo a capítulo, sino palabra a palabra, o incluso letra a letra, el texto se volvería ininteligible. (A no ser que se trate de un relato palindrómico, que permita ser leído en ambas direcciones, pero entonces, más que de inversión, tendríamos que hablar de bidireccionalidad).
También es posible, aunque nada frecuente, que la inversión no se dé en la manera de narrar, sino que los propios hechos narrados transcurran al revés, en sentido opuesto al de la flecha del tiempo. En el cuento «El curioso caso de Benjamin Button», de Francis Scott Fitzgerald, llevado bienintencionadamente al cine por David Fincher en 2008, se produce una inversión de este tipo, pero está limitada al devenir biográfico ―y biológico― del protagonista. La vida de Benjamin se desarrolla en sentido inverso, desde su muerte/nacimiento hasta su nacimiento/muerte. Pero, en el universo que habita el protagonista, el tiempo transcurre en el sentido habitual: es él solamente, por su inexplicable e involuntaria anomalía, el que le lleva la contraria al tiempo.
Hay apuestas más fuertes: mundos de ficción en los que absolutamente todo se ajusta a una temporalidad invertida. Lo que fluye al revés es el propio tiempo.
Esto parece ya ―y lo es― rizar el rizo. La narración se vuelve terriblemente complicada, tanto para el autor como para el lector. El efecto de extrañamiento es feroz: según se mire, puede resultar muy divertido o increíblemente angustioso.
TRES

Hay al menos tres obras que, a mi modo de ver, han alcanzado una auténtica excelencia partiendo de esta idea. Se trata de la novela de un autor británico, la película de un cineasta checo y el cuento de un escritor cubano. Iré citando estas obras, como corresponde, en orden inverso, empezando por la más reciente y terminando por la más antigua.
En primer lugar, la novela de Martin Amis (1949-2023): La flecha del tiempo o La naturaleza de la ofensa, publicada originalmente en 1991 y traducida al castellano (Miguel Martínez-Lage, Anagrama) en 1993. Narra la vida de un hombre, médico de profesión, desde su muerte hasta su nacimiento. Recién sacado de la muerte, al inicio del libro, su nombre es Tod T. Friendly: conocer su pasado, y su verdadera identidad, es el principal interés del libro, así que no daré aquí ninguna pista sobre el asunto.
Martin Amis explicó que se había inspirado para La flecha del tiempo en un pasaje de Matadero Cinco, de Kurt Vonnegut (entre paréntesis: una auténtica y desconcertante obra maestra, que no ha perdido su capacidad de asombrar). En cierto momento de la novela de Vonnegut, el protagonista, Billy Pilgrim, ve al revés una película sobre la actuación de los bombarderos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. La traducción es de Margarita García de Miró (Anagrama, 1987):
La formación volaba de espaldas hacia una ciudad alemana que era presa de las llamas. Cuando llegaron, los bombarderos abrieron sus portillos y merced a un milagroso magnetismo redujeron el fuego, concentrándose en unos cilindros de acero que aspiraron hasta hacerlos entrar en sus entrañas. Los containers fueron almacenados con todo cuidado en hileras. Pero allí abajo, los alemanes también tenían sus propios inventos milagrosos, consistentes en largos tubos de acero que utilizaron para succionar más balas y trozos de metralla de los aviones y de sus tripulantes. Pero todavía quedaban algunos heridos americanos, y algunos de los aviones estaban en mal estado. A pesar de ello, al sobrevolar Francia aparecieron nuevos aviones alemanes que solucionaron el conflicto. Y todo el mundo estuvo de nuevo sano y salvo.
La inversión temporal cambia por completo el significado de cada acto narrado aquí. Las armas, en lugar de matar, resucitan a los muertos. En La flecha del tiempo, Martin Amis explota al máximo las posibilidades que le ofrece esta técnica, en la que, por cierto, se desempeña con pericia más que notable. La voz narrativa ―el artificio es realmente ingenioso― es una misteriosa conciencia que habita la mente del protagonista y que no deja de mostrar su perplejidad por cómo funcionan las cosas en este mundo al revés. La descripción pormenorizada de cada acto cotidiano —comer, por ejemplo— causa en el lector un desasosegante extrañamiento:
Así que sacas un plato sucio, recoges unos restos de comida del cubo de la basura y esperas un poco. Pronto mi garganta envía a mi boca una serie de masas informes de diversos alimentos, y después de darles un habilidoso masaje con la lengua y los dientes, los escupo al plato, donde acabo de esculpirlos con el cuchillo, el tenedor y la cuchara. […] Después viene el laborioso proceso de enfriar los alimentos, reunirlos, envasarlos y llevarlos al supermercado, en donde, todo hay que decirlo, se me retribuye con prontitud y generosidad por mis ímprobos esfuerzos.
El universo de La flecha del tiempo no solo es abrumadoramente extraño: es también desoladoramente sórdido. Dejemos a la imaginación —aunque Amis sí nos lo cuenta con detalle—, cómo se llevan a cabo otros procesos fisiológicos.
La voz narrativa, atrapada en esta temporalidad inversa, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de elegir. Se limita a dejarse llevar por la corriente del tiempo. Por angustiosa que se vuelva la vida, hay que seguir soportándola:
El suicidio no es una opción, ¿verdad que no? En este mundo, no. Una vez estás aquí, una vez te encuentras a bordo, ya no es posible bajarse en marcha. No se puede abandonar.
La flecha del tiempo, además de un admirable tour de force narrativo, es una reflexión notablemente pesimista y amarga sobre la condición humana. Hay, desde luego, pasajes hilarantes, pero la ironía, tan característica, de Amis, actúa como un despiadado bisturí que pone al descubierto, con cortes dolorosamente precisos, la absurda crueldad de nuestro mundo.
DOS
En segundo lugar vamos a hablar de una película. En el cine la inversión temporal resulta mucho más sencilla. Lo que en la narrativa verbal se construye (o deconstruye) con arduos esfuerzos (pensemos en las detalladas descripciones, elaboradas artesanalmente, de Martín Amis), el artificio del cine lo procura de forma automática. Basta con hacer girar al revés la manivela de la cámara, como ya descubrieron los Lumière cuando el séptimo arte estaba todavía en mantillas. Es un recurso empleado en muchas películas, aunque pocas lo han llevado hasta sus últimas consecuencias.
Una de ellas es Final feliz (Šťastný konec, 1967), del oscuro cineasta checo Oldřich Lipský (1924-1986). Por obra y gracia de la inversión temporal, la historia de un crimen atroz se convierte en una pizpireta comedia. Divertidísima. La clave está en la combinación entre las imágenes y la voz en off del protagonista, que va comentando la historia. Se inicia la película con su ejecución: una cabeza salta de un cesto para soldarse felizmente con el cuello del condenado. Un desguillotinamiento en toda regla. La película está repleta de momentos verdaderamente hilarantes. Y de un ingenio muy poco habitual. Por cierto: qué cine más imaginativo se hacía en Checoslovaquia en la década prodigiosa.

UNO
Y llegamos al final, o sea, al principio, de este viaje. No puedo decir que sea la primera vez que se haya utilizado esta técnica en la narración. Sí que es la más antigua que conozco. Me refiero al relato «Viaje a la semilla», del gran Alejo Carpentier, incluido en Guerra del tiempo y otros relatos (1958). De los tres ejemplos de insumisión temporal que hemos escogido, es el único que aventura una causa, aunque sea de índole mágica; no en vano estamos en el territorio de lo «real maravilloso»: un «negro viejo, que no se había movido, hizo gestos extraños, volteando su cayado sobre un cementerio de baldosas». El tiempo empieza a fluir en sentido inverso: una casa que había sido demolida retorna a su estado original. Es la opulenta mansión del marqués de Capellanías, que va a morir poco después (es decir, poco antes):
Los cirios crecieron lentamente, perdiendo sudores. Cuando recobraron su tamaño, los apagó la monja apartando una lumbre. Las mechas blanquearon, arrojando el pabilo. La casa se vació de visitantes y los carruajes partieron en la noche. Don Marcial pulsó un teclado invisible y abrió los ojos.
Con su barroquismo característico, Carpentier va contándonos al revés la vida de este rico aristócrata, propietario de esclavos, hasta que va a hundirse en las nieblas prenatales… Como el propio marqués, también la casa termina volatizándose:
Los armarios, los vargueños, las camas, los crucifijos, las mesas, las persianas, salieron volando en la noche, buscando sus antiguas raíces al pie de las selvas. Todo lo que tuviera clavos se desmoronaba. Un bergantín, anclado no se sabía dónde, llevó presurosamente a Italia los mármoles del piso y de la fuente. Las panoplias, los herrajes, las llaves, las cazuelas de cobre, los bocados de las cuadras, se derretían, engrosando un río de metal que galerías sin techo canalizaban hacia la tierra. Todo se metamorfoseaba, regresando a la condición primera. El barro, volvió al barro, dejando un yermo en lugar de la casa.
CERO
Darle la vuelta al tiempo puede servir para reflexionar sobre la maldad intrínseca de nuestra especie (Amis), para regalarnos una atípica y desternillante comedia (Lipský) o para desplegar toda la magia del idioma (Carpentier). Lo verdaderamente importante es ejercer el derecho que todo escritor tiene a ser desobediente. Desobedecer no solo al rey de naipes que en la novela de Lewis Carroll nos conmina a empezar siempre desde el principio, sino al peor de todos los déspotas, el Tiempo. A quien por supuesto le resultan irrisorios nuestros esfuerzos por invertir su curso. Porque realidad el tiempo ni fluye ni se mueve ni va a ninguna parte. El tiempo se queda. Los que nos vamos somos nosotros. Lo dice Ronsard en uno de sus sonetos:
Le temps s’en va, le temps s’en va, ma Dame,
Las ! le temps non, mais nous nous en allons…
Para ver la película Final feliz (Šťastný konec) pincha aquí