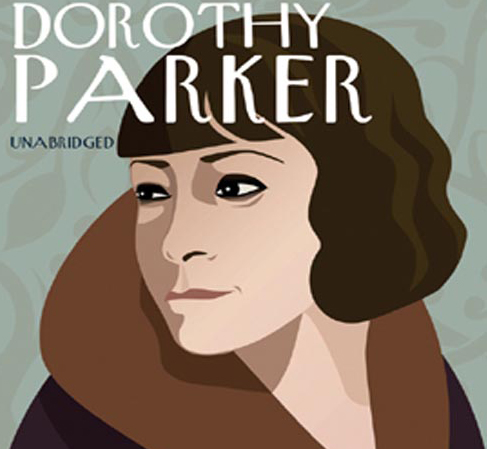Por Ricardo Martínez-Conde*.- | Enero 2018
 Todo viaje es una promesa incumplida. Una promesa que cualquier solitario sensible se ha hecho un día por afinidad con el silencio propio, personal –un rasgo de sensibilidad inexcusable-, por obediencia a Platón y a su recomendación en favor de la curiosidad, y por pura aspiración imaginativa en favor del paisaje.
Todo viaje es una promesa incumplida. Una promesa que cualquier solitario sensible se ha hecho un día por afinidad con el silencio propio, personal –un rasgo de sensibilidad inexcusable-, por obediencia a Platón y a su recomendación en favor de la curiosidad, y por pura aspiración imaginativa en favor del paisaje.
Hemos sido colocados aquí, en este paisaje de la duda que estamos obligados a vivir en 3D, para observar, para reparar en lo nuevo, para permanecer o sobrevivir porque siempre se trata de conocer si hay algo más, si ha valido la pena. Somos, admitámoslo ya, unos solitarios que hemos sido colocados en la mesa de juego para librar una partida de ajedrez a sabiendas de que la ficha del jaque mate la tiene el otro.
Bueno, sea, pero ya que la realidad que se nos ofrece es esa, no consumamos –digo yo- el tiempo tasado de que disponemos en lamentarnos, no. Al contrario, dado que es así, carpe diem, ¿por qué no propiciar y prolongar la curiosidad en forma de atención hacia todo aquello que no somos o no tenemos o desconocemos? Y ver, escuchar, entender. Y sonreír, una ayuda preciosa para hacer el camino. Y procurar el conocimiento con ironía, que es un bien que limpia y amplía, para mejor disfrutar, la realidad de las cosas.
 Digamos que en esas estaba –y otras cosas- cuando decidí acercarme a una parte de la vieja Europa que me faltaba por observar de propia mano –la había estudiado, pero no es lo mismo- y un día de escasa niebla aterricé en Bruselas (Bruocsella según la etimología altomedieval).
Digamos que en esas estaba –y otras cosas- cuando decidí acercarme a una parte de la vieja Europa que me faltaba por observar de propia mano –la había estudiado, pero no es lo mismo- y un día de escasa niebla aterricé en Bruselas (Bruocsella según la etimología altomedieval).
Se está decididamente atento a las primeras impresiones de un viaje, me imagino, del mismo modo que pueda uno estar atento a las circunstancias del entorno a la hora del nacimiento. Todo es posibilidad, todo es asombro, todo es duda o sospecha, por qué no (recuérdese que, en el individuo, el instinto siempre se adelanta al raciocinio; y, en ocasiones, éste último no llega nunca) Pues bien, superada la sensación de frío mecánico que aportan los aeropuertos (todos los aeropuertos) esa cierta laxitud del paisaje –sin variaciones en el horizonte, sin colinas sobresalientes, sin aparentes obstáculos geológicos que salvar- sirvieron para amainar el ánimo. De allí, directamente, fue hacer un primer recorrido urbano a vista de bus. Y la experiencia no fue muy alentadora: la excesiva linealidad de las perspectivas y la densa formalidad de cemento y vidrio como piezas distribuidas en un campo de fría geometría se adueñan del paisaje con una cierta tristeza monótona. De salvar algo, todo sea dicho, sería la más amable parte de la capital, la boscosa, bien vallada y ajardinada para no molestar a la monarquía, que ubicó sus reales en pequeños altozanos y que se la tienen reservada para sus fastos; el resto es grisalla de población con horarios dictados, votantes asalariados que tienen buen conformar.
 La Europa más o menos racional ha tendido a asentarse en volúmenes arquitectónicos de traza más bien sosa, y cuando han querido ser originales –y lo han conseguido para bien y para mal a través de la nueva arquitectura- ha sido para cultivar esos parques temáticos de la administración –Bruselas en especial- donde el atractivo es dudoso, el fruto es escaso y el gusto se resiente seriamente a través de la pobre estética que les alimenta. Salvemos, claro está, esa colina llamada de la cultura que la atraviesa, la docta Rue de la Regence, y, casi en paralelo, el Bulevar de l’empereur Keizerlaan. Allí, el museo de pintura Flamenca, el monografico de Magritte (de aniversario este año) o la Place de la Chapelle salvan un poco la honra de las perspectivas interiores.
La Europa más o menos racional ha tendido a asentarse en volúmenes arquitectónicos de traza más bien sosa, y cuando han querido ser originales –y lo han conseguido para bien y para mal a través de la nueva arquitectura- ha sido para cultivar esos parques temáticos de la administración –Bruselas en especial- donde el atractivo es dudoso, el fruto es escaso y el gusto se resiente seriamente a través de la pobre estética que les alimenta. Salvemos, claro está, esa colina llamada de la cultura que la atraviesa, la docta Rue de la Regence, y, casi en paralelo, el Bulevar de l’empereur Keizerlaan. Allí, el museo de pintura Flamenca, el monografico de Magritte (de aniversario este año) o la Place de la Chapelle salvan un poco la honra de las perspectivas interiores.
Otra cosa fue hacia el atardecer, cuando el ánimo ya ha conseguido acomodarse a lo nuevo. Entonces accedimos a la magnífica y opulenta Gran Plaza: la sensación plástica es muy efectista: fachadas ordenadas y distintivas –incluso entre sí-; presencia de los poderes: el administrativo, el de los antiguos gremios (algunos queriendo emular los fastos monárquicos con revestimientos –caprichos de nuevo rico- de paneles de oro) La presencia ‘onerosa’ de la iglesia, curiosamente, no se exhibe aquí, pero ya está bien presente en toda la ciudad, y la nación. Tampoco ese muñeco meón, el Manneken pis cuyo trazado mingitorio no han aclarado todavía si pretendió, en su día, invalidar la carga de dinamita del barril asesino o si es una velada admiración a las razones íntimas que el cuerpo humano sigue guardando para sí. Con todo, una ironía que nunca viene mal en estos avejentados cielos, brumosos por lo común.
 Qué vemos no obstante, qué percibimos en esa famosa plaza: fundamentalmente el lugar del mercado. Esa es la gran razón histórica de la vieja Europa. Hay que sobrevivir (instinto de supervivencia del animal), hay que hacerlo a costa de la necesidad del otro, y hay que mantener ese carisma para que el resultado del beneficio sostenga a las otras vicisitudes: opulencia, dominio, bienestar físico y comodidad. Y a las guerras que refrendan ese poder. También ese domingo, cuando llegamos, había mercadillo en ese espacio irregular, y eso otorgaba un grado de veracidad al entorno, de conciencia social, que mitigaba el cansancio y la extrañeza.
Qué vemos no obstante, qué percibimos en esa famosa plaza: fundamentalmente el lugar del mercado. Esa es la gran razón histórica de la vieja Europa. Hay que sobrevivir (instinto de supervivencia del animal), hay que hacerlo a costa de la necesidad del otro, y hay que mantener ese carisma para que el resultado del beneficio sostenga a las otras vicisitudes: opulencia, dominio, bienestar físico y comodidad. Y a las guerras que refrendan ese poder. También ese domingo, cuando llegamos, había mercadillo en ese espacio irregular, y eso otorgaba un grado de veracidad al entorno, de conciencia social, que mitigaba el cansancio y la extrañeza.
Llovió tímidamente, pero no estaría aquí la presencia del agua que luego había de ser una gran dominante del paisaje. Ya en el anochecer, la Gran Plaza, con sus luces indirectas y sus colores distintos y su animación lucían como un espectáculo curioso. Y, a ratos, ese cierto aroma a mejillones o chocolate, según la ubicación, no resultaban del todo desalentadores.

- *Ricardo Martínez-Conde es escritor, web del autor http://www.ricardomartinez-conde.es/