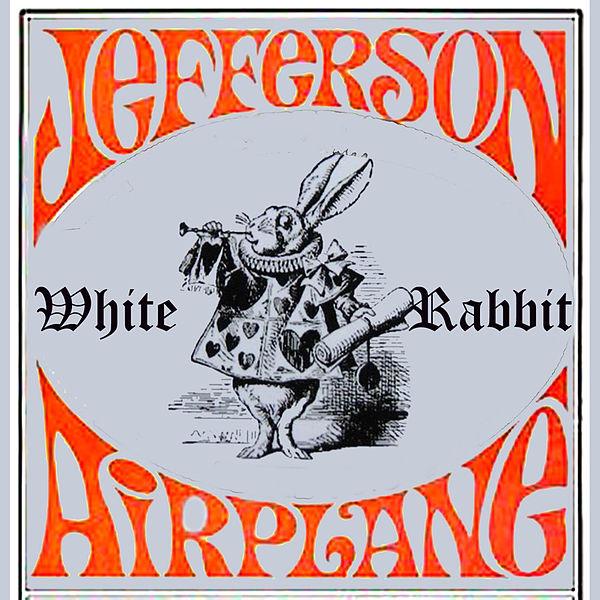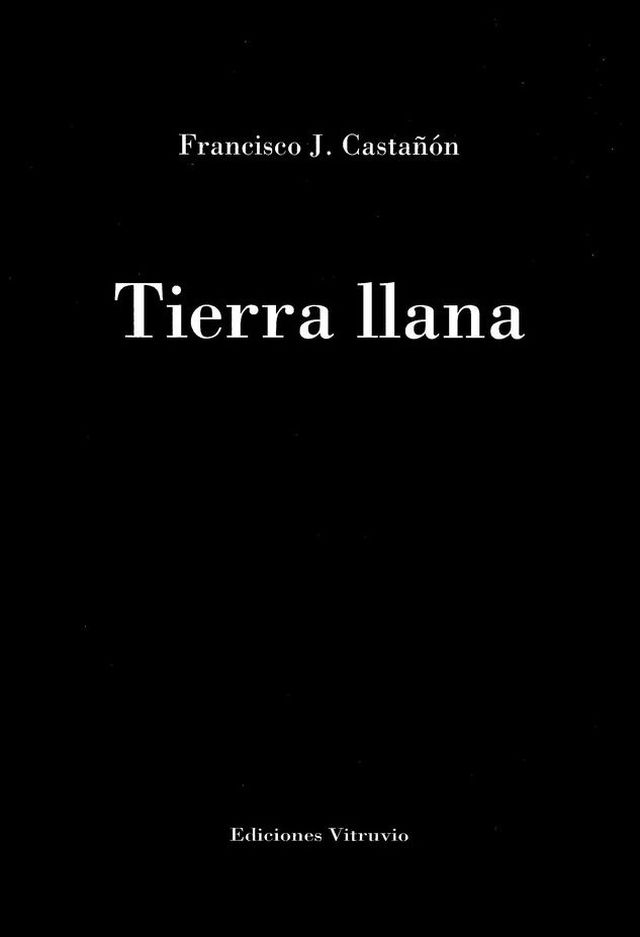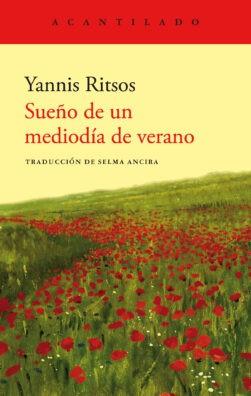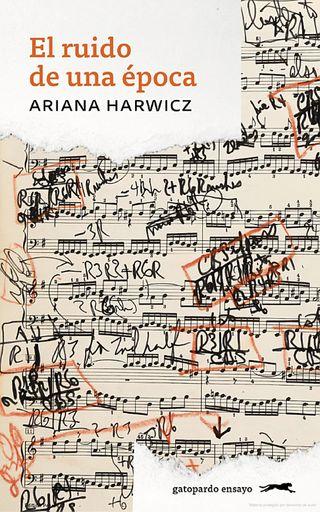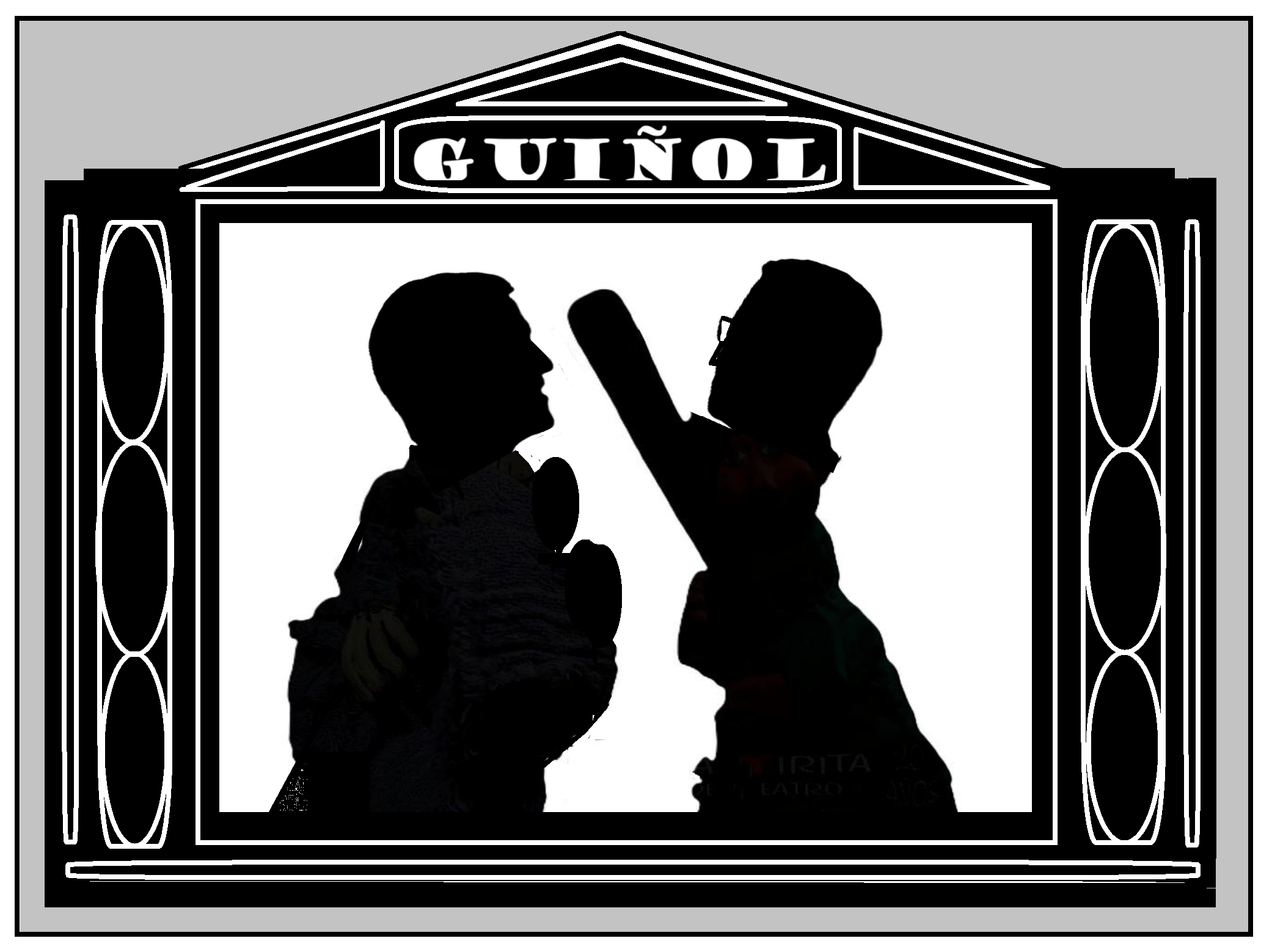Canción de los niños muertos
Canción de los niños muertos
(Antología poética 2012 – 2022)
Jesús de Castro
Editorial Aquarellen, Coquimbo, Chile, 2022
Prólogo de Carlos Aganzo.
101 páginas.
Desde Chile —su país de residencia ya desde hace años; su país de adopción, a estas alturas—, el poeta abulense Jesús de Castro (Arenas de San Pedro, 1966) ha dado carta de naturaleza, bajo el sello de Aquarellen, a un verdadero acierto: proponer a los lectores un volumen que aúna el poso de lo recopilatorio y la fuerza motriz de lo rabiosamente creativo. Porque Canción de los niños muertos es antología, sí, pero todos los textos que Canción de los niños muertos repasa y reúne —casi ochenta, los cuales fueron viendo la luz a lo largo de una década, entre los años 2012 y 2022— se ofrecen en un inapelable “continuum” —es decir, sin segmentos que hagan alusión a libros de procedencia o a constantes temáticas—; un “continuum” cuya vertiginosa textura remite mucho más a la respiración característica de la obra nueva. Sólo una serie de poemas centrales —concretamente seis— pueden dar la impresión de que el volumen se toma un respiro en forma de intermedio clasicista, no sin cierto distanciamiento irónico o incluso paródico respecto del molde del soneto; por lo demás, Canción de los niños muertos se explaya en un discurso dominado formalmente por un tempestuoso verso libre que, no obstante, se arriesga a resolver, con éxito, el misterio de su propia musicalidad inherente u oculta, al extremo de alcanzar, en algunas ocasiones, una más que notable afinación en los predios del versículo.
Al escritor y periodista Carlos Aganzo se le debe el evocador y muy acertado prólogo a esta antología; prólogo donde podemos leer, entre otros imprescindibles argumentos, que la poesía de Jesús de Castro “quiere vivir en los márgenes”, y de hecho “vive” en ellos, porque De Castro es “poeta maldito. Poeta antipoético. Poeta del lado oscuro de la poesía. Poeta dimitido. Ex poeta”. Y Aganzo inmediatamente añade: “No se puede tener una relación de amor-odio tan grande con la poesía (¿con la vida?) como la que muestra Jesús de Castro en sus poemas”. De ahí el “reino de sombras” de toda esta poética; el “reino herido, desgarrado por los zarpazos del tiempo”. De ahí también, en buena medida, las “imágenes dantescas que ilustran los infiernos personales del escritor”. Por citar una vez más el prólogo de Carlos Aganzo, para traer a colación este pasaje absolutamente imbuido de la imaginería del propio volumen, estamos ante “el testimonio de una máscara simiesca debajo de la cual se esconde un niño que ha perdido la inocencia. Un hombre que prefiere hablar del vuelo de los murciélagos a hacerlo del vuelo de los ángeles, por miedo a ser partido en dos por la luz”. Palabras todas ellas que nos aportan la clave justa para entender el título de esta antología, independientemente de su palmario guiño a la música de Gustav Mahler, a sus célebres Kindertotenlieder. Cierto es que en las páginas postreras del volumen los lectores encontrarán un poema de innegable importancia, “Al niño que fui, a los padres que nunca fueron”, a lo largo del cual tienen cabida versos esclarecedores: “Tal vez fui un niño de otoño, ya que nací en septiembre (…) / ¡Las manos llenas de oídos sordos! / ¡Las nubes de mis ojos! / Tal vez por eso siempre quise pintar palabras / y colorear al niño gris con sus manitas de carbón”. Sin embargo, y en este sentido, el autor puede anotarse el mérito incontrovertible de trascender lo anecdótico desde el principio hasta el final, de manera que Canción de los niños muertos logra apelar, oscuramente, a la biografía íntima de cada uno de nosotros, en tanto que partícipes de la humana condición. Pues ¿quién no lleva consigo un fardo de terrores? ¿Y quién podría escabullirse, partir y no cargarlo, con la muerta inocencia pegada a nuestros más tenaces sueños?
“Mil formas evanescentes se conjuran como breves sortilegios / entre las ruinas habitadas por demonios rojos como la sangre”: este par de versos de Jesús de Castro bien podrían servir como instantánea fotográfica de lo más reconocible de su estilo. Con todo, esa veta más reconocible de su decir no debe constituirse en un obstáculo para glosar otras aristas del discurso del autor, como la que se nutre de su espíritu crítico (“Ejércitos prelados de escarlata / danzando en torno / al becerro de oro / vestido de infame blanco”), o como la que, partiendo de dicho espíritu, se hace fuerte en el humor – “(…) el desierto de la conformidad / con oasis cerrado por restauración”; “Todo está a la venta, incluso Rocinante”-, sin desdeñar tampoco algunas alusiones a la cultura popular digitalizada que nos ha tocado vivir (“San Nicolás falleció hace tres minutos y están subastando su traje rojo en Ebay, / yo me quedé con los renos el año pasado”). Más importante aún se antoja, a mi juicio, la sistemática y proteica identificación de la literatura con la vida: “Todo me induce a pensar que (…) la literatura también esté en los huesos”; de ahí que “una locomotora averiada / remolcando interrogantes / por una vía muerta” pueda darse de bruces, casi por arte de magia o de birlibirloque, con un regusto oriental de todo punto inesperado: “Ya no nieva sobre el almendro, / sin embargo es alargada / la sombra de la ceniza / que reposa junto a la raíz. / Nudos concéntricos, / madera sobre madera / cantando la gesta de los siglos”.
Afirma el yo poético, mediada la andadura de este libro sorprendente y vigoroso: “No podrás escribir sobre golondrinas / hasta que no sientas sobre tu frente cansada / el negro frío de las alas de los cuervos”. Y es que Jesús de Castro apuesta por la poesía que toma “por igual vino y veneno”; por la poesía que es “pecado” de amor contradictorio, tiempo en fuga, sumadas máscaras y extrañamiento inevitable —“El poeta es un extranjero de su propio mundo, / un apátrida incansable que recorre laberintos”—; por la poesía, evidentemente, que no se afana en buscar la torpe absolución de un mundo sin valores… ¿Quizá del tal manera sí pueda merecerse la esquiva maravilla de la revelación? “Tal vez soñar sea un fragmento del recuerdo, / una ola que llega a la orilla de tantas madrugadas, / breve, húmeda y espumosa para después retirarse / dejando en la orilla un sabor salobre, un beso de mar”.