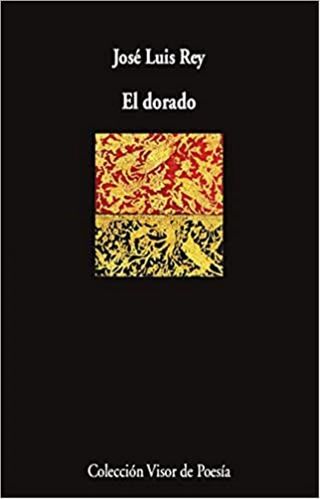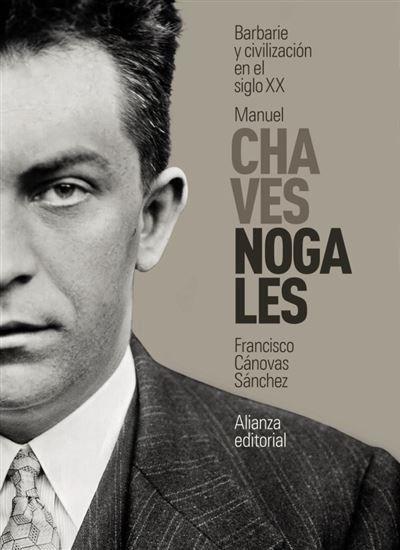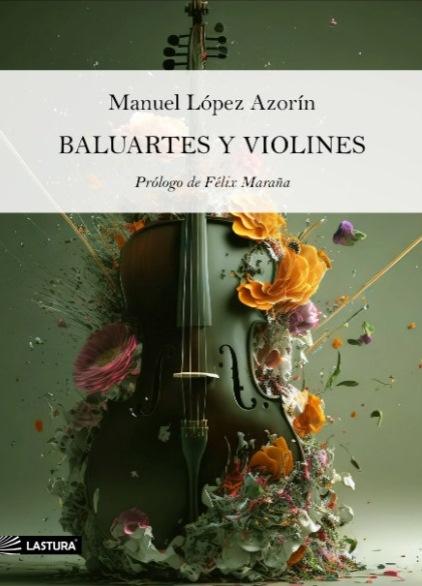 BALUARTES Y VIOLINES
BALUARTES Y VIOLINES
Manuel López Azorín
Lastura Ediciones, Colección “Alcalima” de Poesía, nº 215.
Prólogo de Félix Maraña.
Madrid, 2023. 118 páginas.
“Esto que dejo escrito no es ficción, / es real, letra viva”, nos advierte Manuel López Azorín (Moratalla, Murcia, 1946) en su creación literaria más reciente, Baluartes y violines: un poemario que, como toda la obra de su autor, “es una consecuencia, una aspiración a la superación de los inconvenientes en la lucha por la vida”. Palabras de Félix Maraña, quien, igualmente en su extenso prólogo al libro, afirma poco después: “Una poesía”, obviamente la de López Azorín, “en la que el ser humano aparece desnudo y protegido por un verso y una composición esclarecedora, un lenguaje decantado y armónico, porque en verdad la claridad está dentro de nosotros mismos”. No obstante, ¿qué ocurre cuando toda esa claridad íntima, tan inequívoca, piadosa y dinamizadora para el sujeto poético, se convierte en algo incomprensible –o peor aún, en la tortura de una especie de dios inalcanzable- para el “tú” al que dicho sujeto poético se dirige en primera instancia? En el caso que nos atañe, y por fortuna para ese “tú” –además de para todos nosotros, como lectores de Baluartes y violines-, ocurre la “letra viva” mencionada con anterioridad, y también “la superación de los inconvenientes en la lucha por la vida”. Poeta de muy amplia trayectoria –sólida, bien contrastada, y que ya en 2011 alcanzó un primer gran remanso retrospectivo, gracias al volumen antológico Sólo la luz alumbra. Poesía 1986-2010-, Manuel López Azorín ha salido ahora airoso de uno de los retos mayores a los que un creador puede llegar a enfrentarse: la verificación de la utilidad, sin ambages ni subterfugios, de todo cuanto su magisterio ha logrado decantar y cristalizar con el paso del tiempo.
Félix Maraña nos lo revela al poco de comenzar su prólogo para Baluartes y violines: “Este libro es un tratado sobre, ante, contra, de, desde la depresión, esa muerte lenta que cerca y cercena toda esperanza, una situación a la que se enfrenta el poeta, el cuidador, quien procura que el paciente, sujeto y objeto de la ceguera del desánimo, se conduzca o reconduzca hacia la luz, hacia la visión total, hacia la vida (…) Baluartes y violines es un manual de pedagogía vital, un tratado de terapia de alma y cuerpo.” Bajo tales premisas, no ha de extrañar a los lectores la simbología escogida por López Azorín desde el título mismo de su nueva obra. Si el baluarte se postula como una suerte de vigorosa luz, fija y no obstante proteica, “bandera defensora de miedos, abrazada al amor”, los violines representarían el movimiento undoso de dicha luz (“Con su canto, / calman mi sed de primavera”), de modo que su música no tarda en devenir “metáfora del tiempo de la dicha”. Tampoco habrá de extrañar la morfología vertebradora del libro: los tres cantos que se despliegan tras el “Introito” (“Baluartes y violines”, “De cántico y vuelo”, “La verdadera luz”) buscarán fragmentarse en sucesivas unidades poemáticas, con el patente propósito –patente y muy logrado propósito- de otorgar nitidez a cada una de las estaciones de un particular vía crucis compartido, si bien poco a poco transformado en camino de perfección hacia la luz verdadera. El hecho de que cada canto de la obra se vea rematado por la radiante arquitectura de un soneto, y de que el último de esos tres poemas estróficos se antoje el de factura más espléndida, no resulta casual en absoluto.
Con todo, cabría interpretar el bello contenido de Baluartes y violines como una sostenida, además de ferviente, declaración de amor a la herramienta sanadora: el lenguaje. Por supuesto, no el lenguaje entendido como un intelectualizado mecanismo cuya misión sería arrumbar la efusión lírica en los desvanes, supuestamente polvorientos, de la historia. La visión al respecto de Manuel López Azorín ha sido siempre muy distinta, y, para muestra, valdrá este paradigmático botón: “Recuerda que esa herida, / que es producto de un daño, / produjo este poema que puede liberarnos”. Por eso el autor no vacila en recordar, con indudable alegría, que “la palabra es la voz, / el agua que nos sacia de la sed, / la materia que salva, / la que sirve de enlace entre el alma y las cosas / (…) La palabra vigila, cuida, acuna / la grafía en la página”. O dicho de otro modo: es el instinto lírico el que ha de prevalecer sobre el lenguaje, y no al revés, para poder grabar en el tiempo “otro instante de dicha emocionada, escrita”. A partir de ahí, brotan versos de inspirada tensión imaginativa (“El temor se mecía por su cuerpo, / por el pecho de una turgente luna, / se encogía su alma / y la tristeza azul era su dueña”) u otros donde se manifiesta un ansia totalizadora muy sutil (“Hubo llantos, los hubo, hubo sol y hubo lluvia, / toda vida es un río”). También surgen, de manera palmaria, los vínculos con los maestros venerados (“Nunca he llorado tanto ni he sentido / más dolor al volcar unas palabras, / que soñaban ser bálsamo, / machadianas ser olmo, primavera.”). E incluso afloran, allá o aquí, esos maravillosos guiños más o menos conscientes, más o menos casuales… “Se rompe ante mis ojos / la sombra con el alba”: casi como aquello de D’Annunzio… Aquello que Francesco Paolo Tosti transformó en una de las más conmovedoras y exquisitas canciones del repertorio clásico italiano: L’alba separa dalla luce l’ombra. Prodigios que procura la poesía cuando es genuina luz “y la palabra justa”.