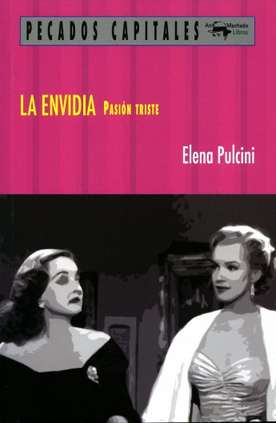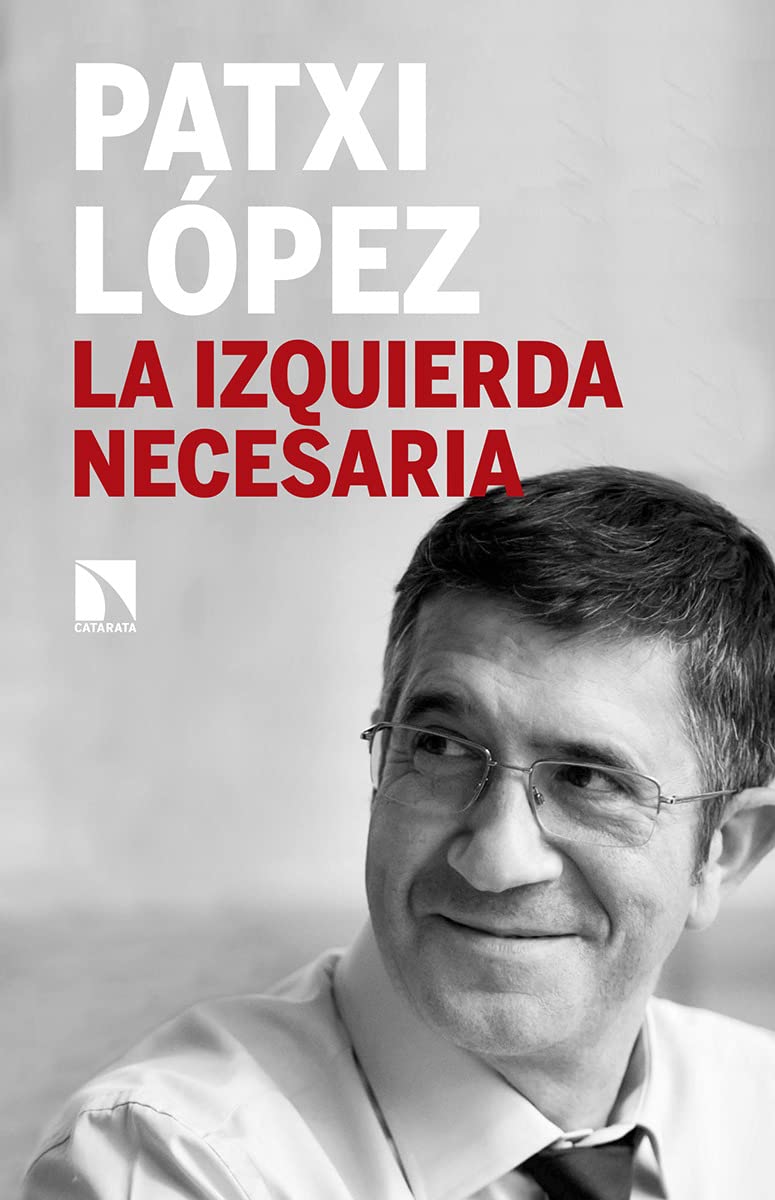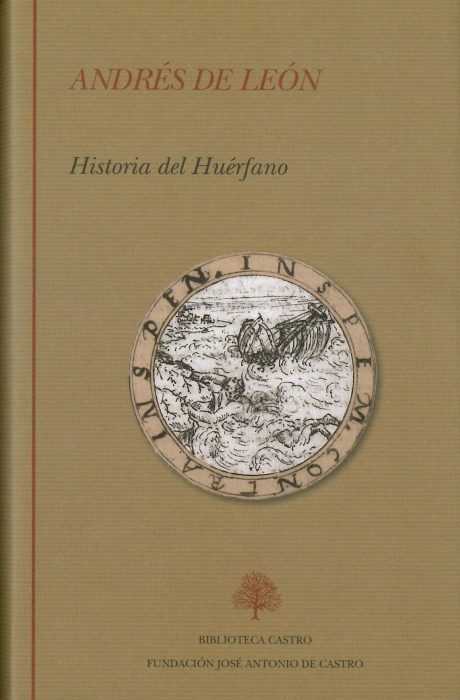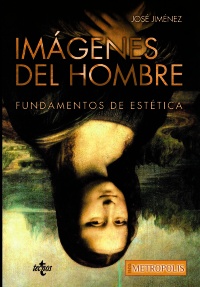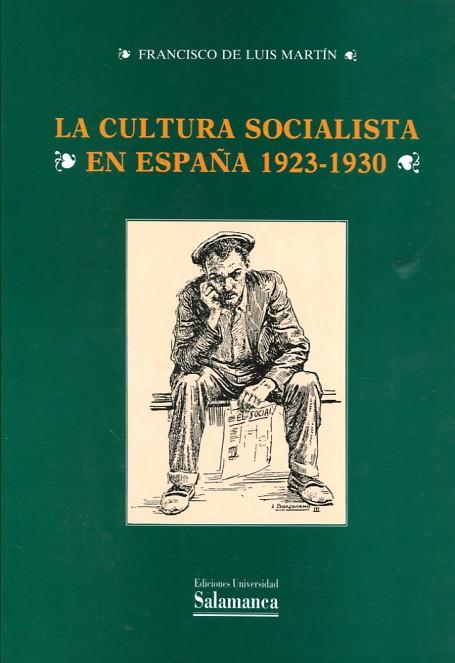Lágrimas de sal
Pietro Bartolo y Lidia Tilotta
Debate, 2017
Por Francisco Martínez
Acaso sea el dolor, después del (eterno) amor, uno de los significados que más convoquen, con mayor premura, a la atención y el interés del lector. Claro que ello lleva en sí una función desigual, pues mientras, como especie, pensamos (y queremos pensar) en el dolor como un atributo inexcusable de nuestra naturaleza (y por eso, como instinto, deseamos asociarnos al miedo para familiarizarnos con él, para neutralizarlo), de otra parte si éste se hace tema recurrente deja de tener interés individual para aceptarlo socialmente como una forma más de la realidad, como casi una anécdota, y eso puede debilitar nuestra implicación en su contenido, en su valor.
Los autores de este libro, sin embargo, conscientes a diario de la realidad del dolor en los fugitivos, en los desheredados que llegan por la mar, reclaman atención por cuanto esta tragedia diaria no debería ser una noticia más, sino una realidad más que debería sensibilizarnos como especie y concienciarnos en la solidaridad.
Pietro Bartolo es un médico de Lampedusa, que, a pié de orilla, atiende cada día el dolor de esos seres casi imaginarios, que, al amanecer o en plena noche, pueden dar lugar a un paisaje de lágrimas mientras tratan, hacinados en viejos barcos, de alcanzar la costa. Costa que para ellos será cuando menos un apoyo en algo firme, una posible solución a su mal. Otra cosa es que luego tal aspiración se haga realidad, o bien, por el mal hacer de otros humanos, se convierta en el inicio de otra desgraciada carrera en el dolor.
«Esa noche salieron dos patrulleras y el tiempo era verdaderamente malo. Se acercaron a la barcaza llena de refugiados (…) El timón, se descubrió más tarde, se había roto y la embarcación había acabado contra las rocas, a pocos metros de la costa, en la zona donde está la Porta d’Europa, la escultura que simboliza la hospitalidad de los lampedusianos.
Inmediatamente todos nos dirigimos allí» Este fragmento representa la primera parte de una realidad desgraciada, casi anodina. Y el final suele ser aún más dramático: «Mujeres, niños. Había un bebé nigeriano de cuatro meses, Severin. Se lo quitamos de los brazos a su madre» (…) Al día siguiente «la barcaza seguía a flote y el tiempo había mejorado (…) En tierra yacían tres cuerpos (…) Tres chicos jóvenes. Los llevamos al depósito de cadáveres del cementerio y, como siempre, procedí a inspeccionar los cadáveres. Uno de ellos tenía todos y cada uno de los huesos del cuerpo fracturados. De la cabeza a los pies».
Y concluye: «Salí del cementerio muy afectado» El hecho más duro, no obstante, es que éste es el relato directo, en primera persona, de un testigo que sabe conscientemente que una similar situación se podría repetir mañana, y algunos de esos cuerpos, todo sea dicho, no alcanzarán la costa. Serán los silenciados, para quienes el fondo marino será su nuevo hogar. Desde luego, un hogar lejos del propio, del que salieron con alguna esperanza.
En fin: que el lector -sobre todo el de esa Europa recién celebrada en sus buenos propósitos de fundación solidaria- lea y entienda.