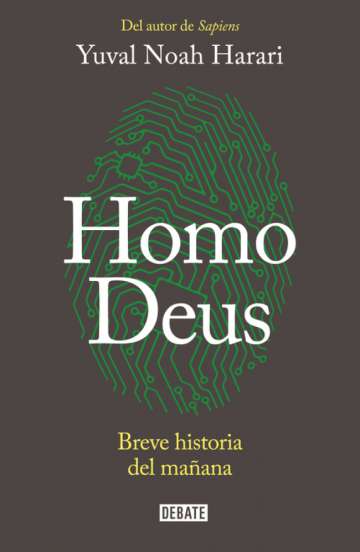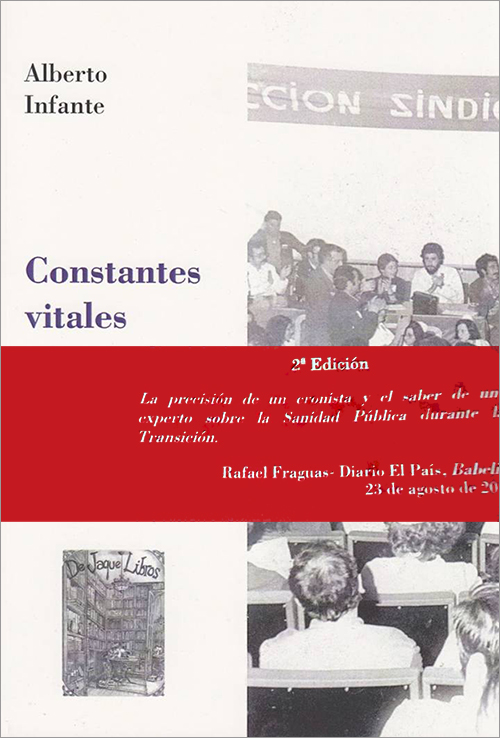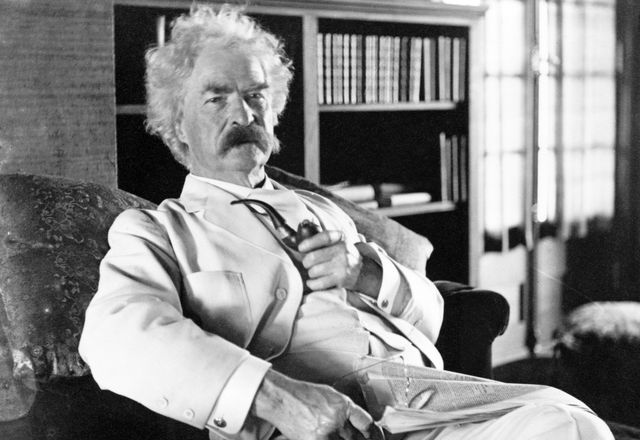Lo más parecido a la vida (Lecciones sobre nuestro amor a los libros)
James Wood
Ed. Taurus, Madrid, 2016.
Por Francisco Martínez
Acaso el crítico literario sea el primero, o uno de los primeros, en entender que el ejercicio de leer implica el conocimiento de muchas vidas. Es cierto que son vidas de ficción lo que interpreta y a las que se vincula, más o menos, en el hecho de leer, pero vidas al fin, algunas de las cuales podrían ‘presumir’ de haber sido ‘vividas’, apreciadas, con mayor intensidad que una vida real.
Tal perspectiva –y nuestro autor, James Wood, está en la posición de obtener tal perspectiva por cuento su profesión es adentrarse en la vida de las vidas que propicia el libro- constituye un raro privilegio que, si el crítico propende a la escritura ensayística, puede propiciar una postura de conocimiento y análisis para especular, para adentrarse en tal sentido o valor de cada vida leída, comprendida, escuchada. Se aproxima, desde luego, a una perspectiva espiritual, ontológica.
De ahí que en este original libro de crítica-ensayo podamos leer unos ‘principios de interés humano’ que resultan tan originales como extraordinarios: «Poder contemplar una vida ajena, de principio a fin, es un privilegio poco corriente y, en cierto modo, antinatural. Parece algo arbitrario e injusto. No es fácil aceptar que el duelo nos justifica para asumir el poder divino de dar comienzo y fin». Ahora bien, a partir de aquí, Wood extrae algunas consecuencias –racionales, de lector consciente- que valoran lo que pudiera ser, en última instancia, el poder de creador de vidas, el escritor: «Pero si la capacidad para contemplar (para leer y meditar en ella) una vida en su totalidad es divina, también contiene el principio de una rebelión contra Dios: en cuanto una vida (literaria y, ay!, acaso también la otra, la real) finaliza, se convierte en algo más pequeño, contraído, como si se la hubiera aplanado entre las hojas de un diario».
A partir de estas consideraciones de naturaleza casi metafísica, se adentra, dentro de lo que es su terreno literario, en algunos personajes de autores como Dostoievski, Diderot o Thomas Bernhard, y a expensas de ello formula algunas consideraciones que, en mi opinión, resultan tan relevantes como distintivas dentro del panorama de la crítica literaria al uso: «¿Qué hacen los escritores cuando miran en serio y caen en la cuenta? Quizá nada más y nada menos que rescatar las cosas, traerlas de la muerte, de dos muertes, una pequeña y una grande: de la ‘muerte’ que la forma literaria siempre amenaza con imponer sobre lo que está vivo y de la auténtica muerte».
En tal caso, pensemos, he aquí que la función del escritor resulta, en efecto, trascendente por cuanto no se trata de juntar palabras que digan, sino hilar discursos que signifiquen, que ayuden a comprender más que una comprensión común de objetos o cosas, que revelen en el pensamiento ordenado las dudas, los miedos. Que nos lleven, de la mano de la curiosidad lúcida, a plantear de un modo nuevo y distinto ese eterno dilema que nos vive: ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos?
Y ha de entenderse que el escritor no es el gran hermeneuta de la vida espiritual, por expresarlo en términos coloquiales, pero sí propicia con su labor, el libro, los medios, los principios de una especulación rica, emotiva, racional e inteligente, que habiendo construido vidas, contribuye –tantas veces a través del gozo de leer- realidades expresivas, casi delatoras, del secreto más principal y seductor: el secreto del vivir, donde están inmensos el secreto del mirar, el amar, de la música…