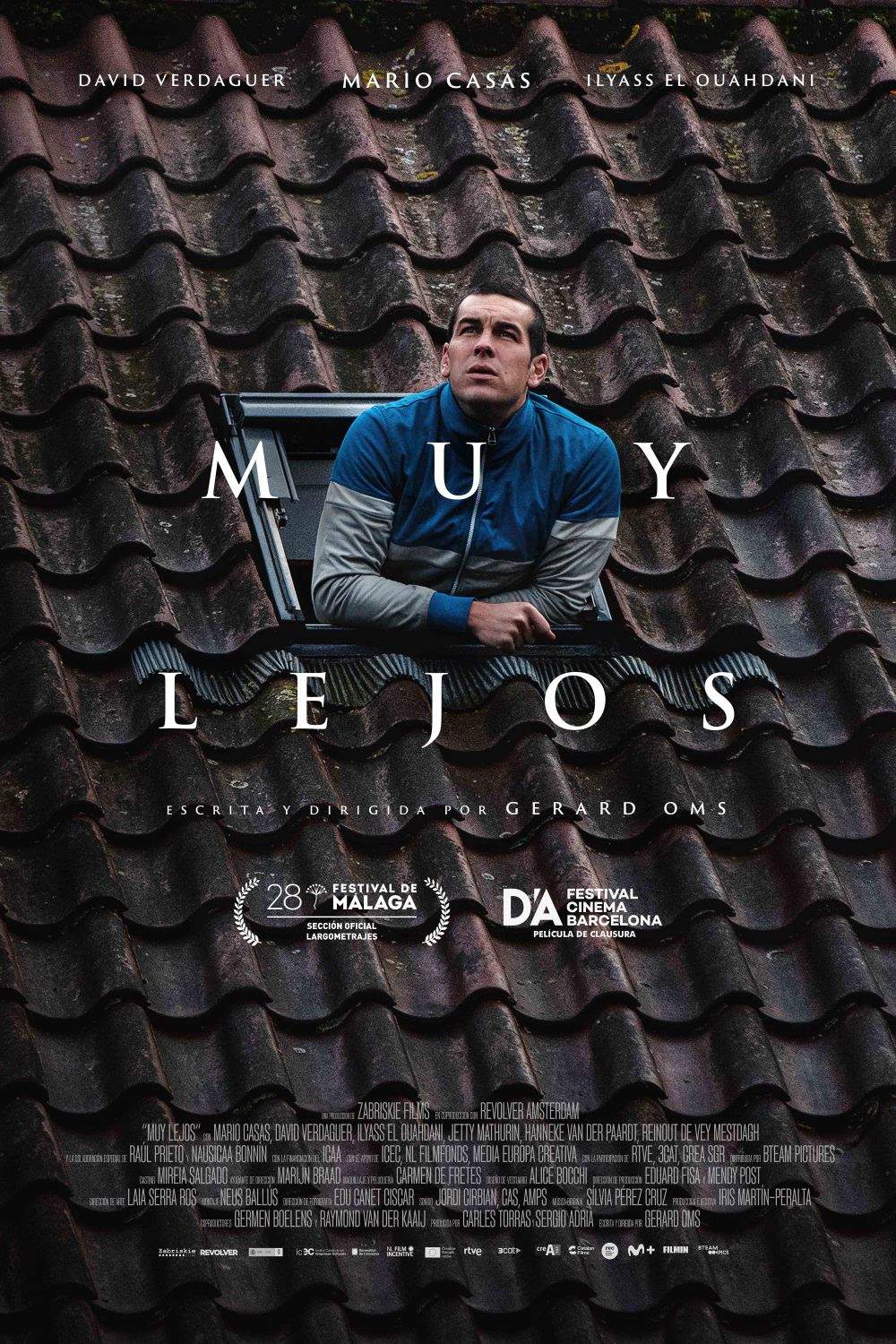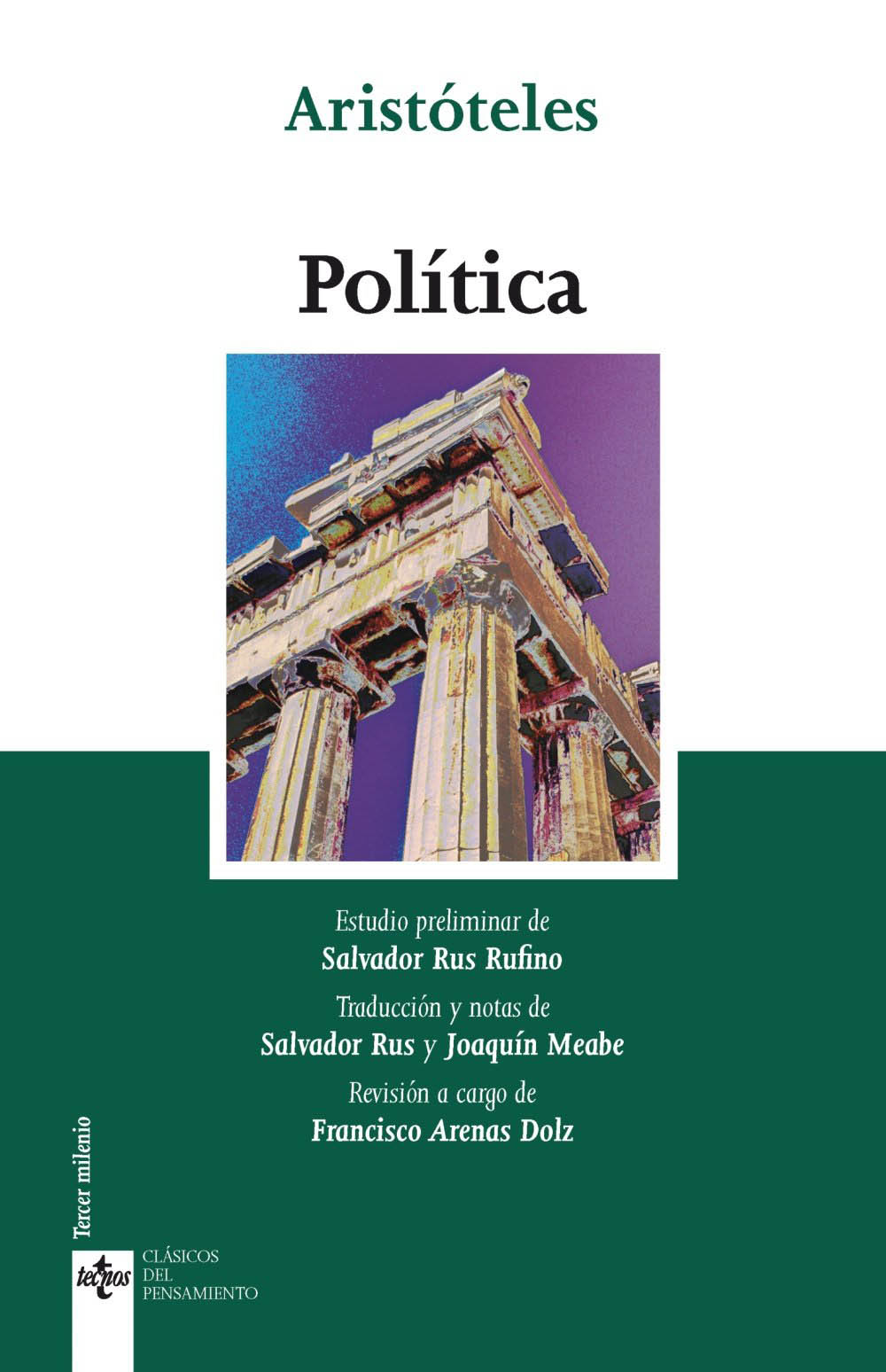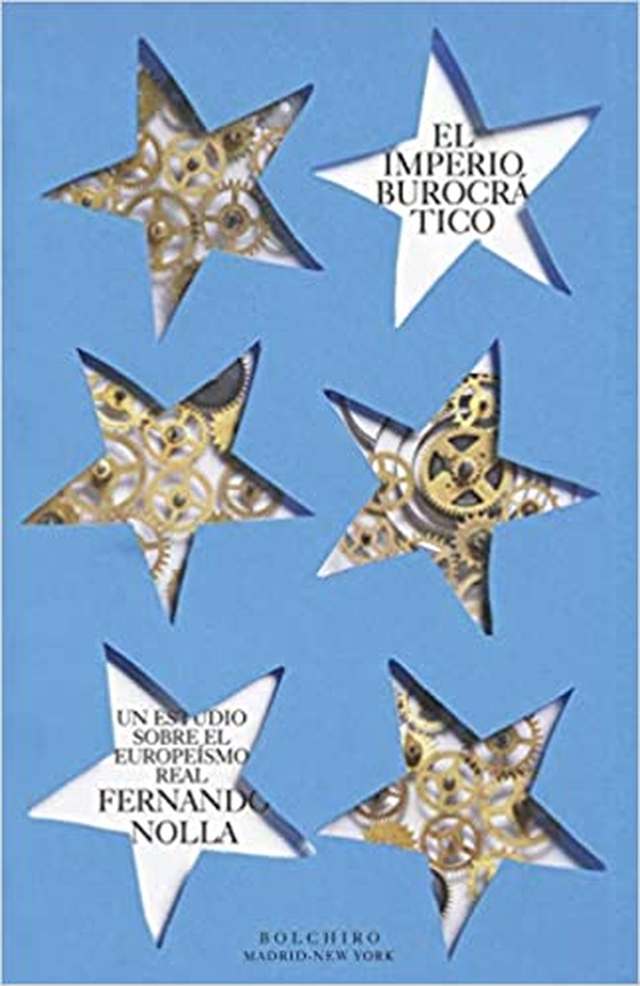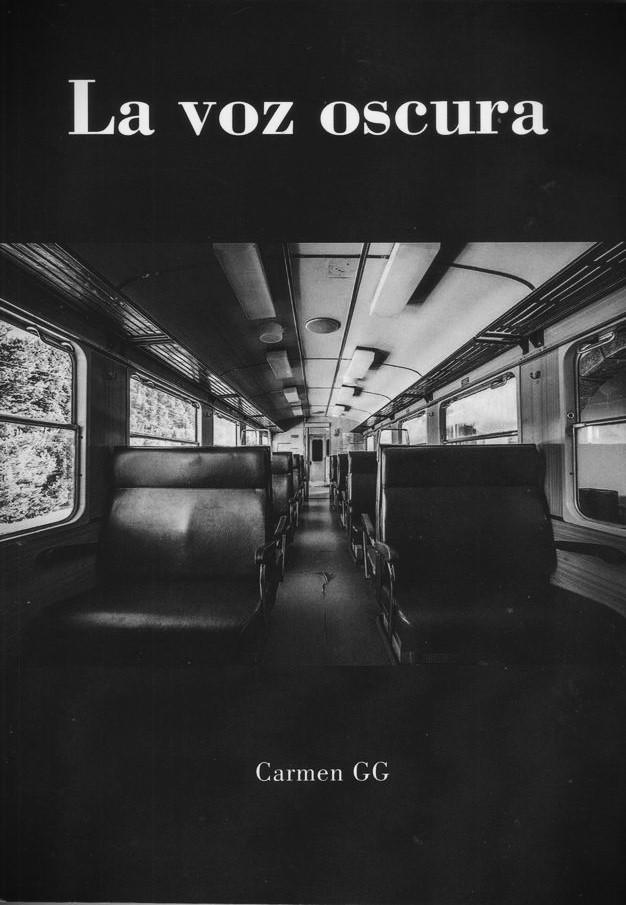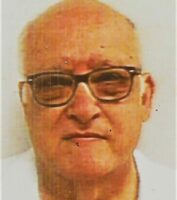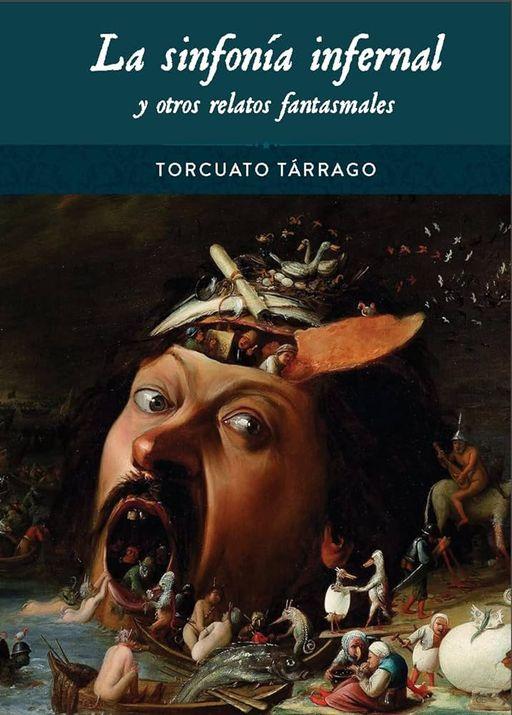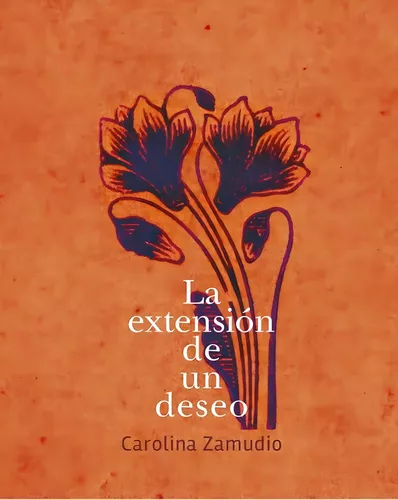 La extensión de un deseo
La extensión de un deseo
Carolina Zamudio
Editorial Yaugurú, Uruguay, 2024
Palimpsesto vegetal: una lectura de La extensión de un deseo, de Carolina Zamudio
Desde la primera página, Carolina Zamudio nos abre la puerta. La cita de Doris Lessing que inaugura La extensión de un deseo no es un mero guiño literario, sino una advertencia sutil y una invitación:
«Reconsideras tu vida conforme la vas viviendo, de la misma forma que si estuvieras escalando una montaña y continuamente vieras los mismos paisajes desde distintos puntos de vista».
Eso es exactamente lo que hace este libro: nos propone escalar. Pero no hacia una cima recta y visible, sino en una pendiente en la que el paisaje se transforma constantemente, aunque parezca el mismo. Hay que estar dispuestos a dejarnos empapar, como quien se interna en la lluvia tibia de un bosque tropical espeso de palabras. Porque lo que tenemos entre manos son veintinueve textos y un epílogo —a cargo de la poeta Mariella Nigro— que conforman una trinidad literaria: treinta piezas de prosa poética que suenan, respiran, se despliegan en capas múltiples, como si fueran al unísono espejos, pensamientos, espejismos.
Zamudio escribe desde un lugar donde la vida, los sueños y la escritura se funden. En su mundo, escribir es soñar, y soñar es vivir. Hay algo borgeano en esa visión del artista como observador eterno, parte de una única gran literatura que dialoga consigo misma. No hay “originalidad” en el sentido tradicional: todo se resignifica desde nuevas alturas o profundidades. Lo esencial no es decir lo nunca dicho, sino volver a decirlo desde otro ángulo, con otra respiración.
En La extensión de un deseo, la escritura se nos presenta como tarea, como oficio, como esfuerzo sostenido, aunque esta vez Zamudio elija un estilo más libre, espontáneo, sin filtros. La autora dialoga con Porchia —quien escribió un solo libro y “por eso no tuvo necesidad de asesinato alguno”—, y ese eco inicial se multiplica en una conciencia metapoética constante, donde la relación con las influencias precursoras es, parafraseando a Harold Bloom, una forma de angustia creativa. Aflora la intertextualidad como forma de estar en el mundo, como una manera de leerse en los otros: Lispector, Juarroz, Castellanos, Teillier, Morábito, Szymborska, Berenguer, Peri Rossi, Bellessi, Negroni, Onetti… La lista podría seguir, pero no se trata de citar como ornamento. En Zamudio, cada referencia se encarna, se mastica, se reescribe. La poeta se vuelve palimpsesto, vegetal, memoria.
“Fluye el vigor de lo vegetal”, dice en un pasaje. En otro, “porque los vivos me callan”. Hay violencia y hay silencio. Hay muerte, pero también ese murmullo ancestral que nos atraviesa. Hablar con los muertos se vuelve más sencillo que hablar con los vivos, tal vez porque en los muertos hay un pacto más puro, más paciente. Así, la escritura se transforma en un espacio donde los ausentes siguen escribiendo a través nuestro.
No falta la mirada sobre los cuerpos, inscritos en la historia cultural, social y política de lo femenino. Hay una conciencia nítida —aunque no panfletaria— de lo que implica ser mujer y escribir, de lo que significa habitar un cuerpo en un mundo que ha dicho tanto sobre los cuerpos ajenos. En ese sentido, la escritura de Zamudio también puede leerse como feminista: no tanto por los temas, sino por lo visceral, por lo que interpela desde lo íntimo a lo colectivo.
Hay agua en estas páginas. Agua como fluidez, sí, pero también como incertidumbre. Agua turquesa —ese color que recupera la uruguaya Graciela Estévez en su último libro y que no es tan frecuente en nuestra literatura—. Agua que arrastra, que desliza las palabras como piedras en un cauce que no se detiene. Y también está el silencio. Ese lugar donde la poesía se expande más allá del verso. Nombrar para ser, pero también callar para ser más. La autora lo sabe: “la poesía es un don prestado”. Por eso hay que cuidarla, regarla, no dejar que se marchite entre voces que no siempre la honran.
“La poesía no podrá salvarnos de nada”, ironiza, cuestionando esa muletilla tan repetida. ¿Y qué si no puede salvarnos? La poesía simplemente es. No necesita justificarse ni medir su utilidad.
El libro también reflexiona sobre la continuidad de la vida: la prolongación del cuerpo en la descendencia, la pertenencia a una unidad que no alcanzamos a comprender del todo. En una de las escenas más bellas y densas del libro, Zamudio escribe:
“Es que todo el paisaje es nuestro y allí, un pacto tácito de rendición: colóquese mirando a un grupo de pinos, justo delante del cielo. Tendrá el universo en sus manos. Detrás de la mirada, lo más vivo. Luego de esa inmersión, vendrá el vigor. El viento silba y silba el bosque. Una rama cae, un estruendo al estanque del alma. La eternidad vuelve a una mano y el padre dentro de ella. El sueño renacido, para la calma del que no llega nunca, ni jamás podrá hacerlo”.
Esa capacidad de convertir lo cotidiano en algo sagrado —o al menos simbólico— recorre todo el libro. Hay aquí una prosa de la memoria, “vegetal y primigenia”, como la de Marosa, donde la voz narradora se sabe impostora, heredera de Pessoa.
Y como si todo esto no fuera suficiente, el libro se despide con una cita de Alda Merini que vuelve a abrir —como una puerta giratoria— la pregunta más radical:
«Querido amigo cercano y lejano que dispones el oído al recuerdo y al devenir,
¿conoces el misterio de mi vida?
Yo no».
Así, con esa mezcla de cercanía y abismo, La extensión de un deseo nos deja una certeza, que es, quizás, su mayor valor: la poesía es vertical. Nos atraviesa, nos incluye, nos vuelve parte. Aunque siempre —y por suerte— podamos seguir dándole espacio a la duda.
Carolina Zamudio (Argentina, 1973). Poeta y periodista. Señalada como una de las referentes de la poesía argentina de su generación. Publicó: Seguir al viento; La oscuridad de lo que brilla; Rituales del azar; Teoría sobre la belleza; La timidez de los árboles; El propio río; Vértice; Las certezas son del sol y La extensión de un deseo, entre otros, en Argentina, España, Uruguay, Francia, Colombia, Italia, Perú y Ecuador, por caso. Creadora de la Fundación Cultural Esteros (www.esteros.org). Vivió y trabajó en Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Colombia y Uruguay, donde hoy reside.