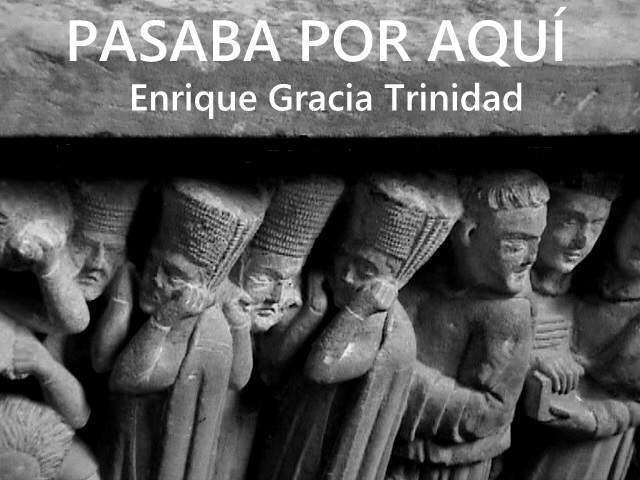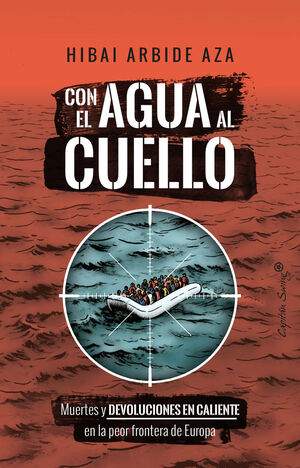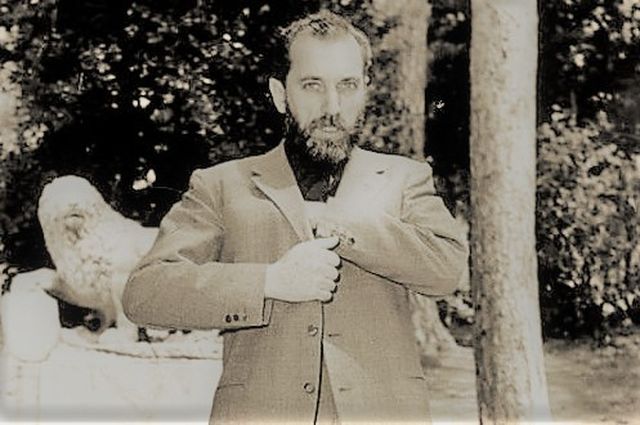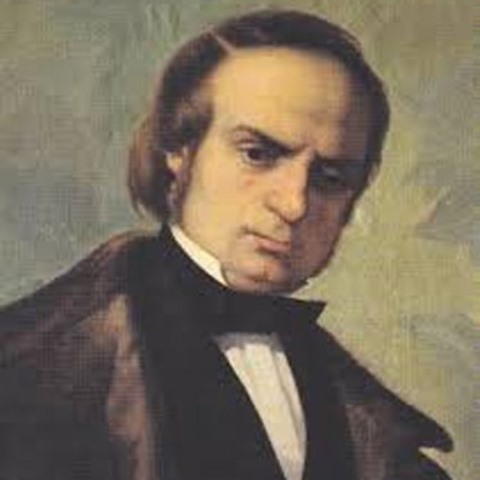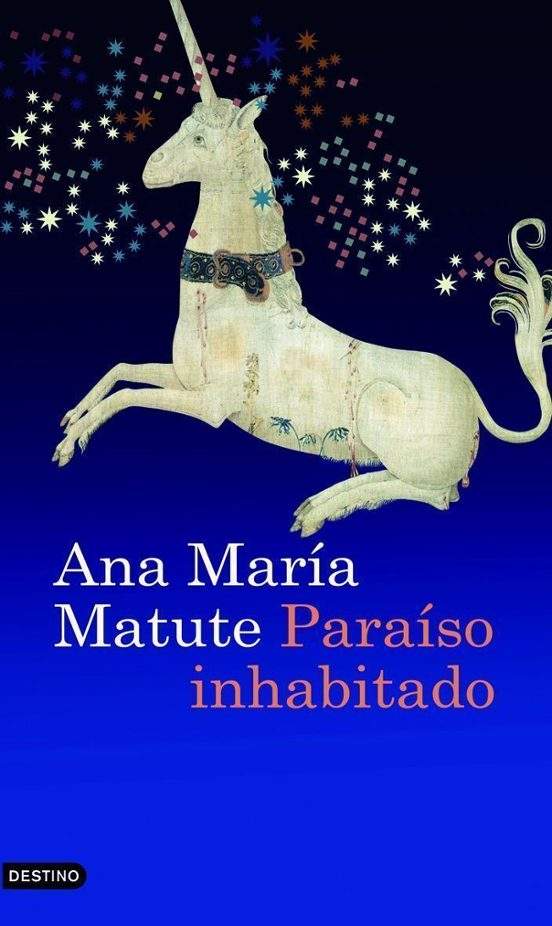 Más o menos por aquellos tiempos en que vi echar a correr al Unicornio, fui enterándome, poco a poco, de que había nacido a destiempo. (Paraíso inhabitado, pág. 8)
Más o menos por aquellos tiempos en que vi echar a correr al Unicornio, fui enterándome, poco a poco, de que había nacido a destiempo. (Paraíso inhabitado, pág. 8)
En la narrativa delicada y profundamente emotiva que Ana María Matute nos presenta en Paraíso inhabitado, descubrimos a Adri, una niña de diez años que en 1936 se enfrenta a la difícil realidad de una vida familiar fragmentada. Con un padre ausente y una madre más preocupada por su estatus social que por su rol maternal, Adri encuentra su consuelo en los libros y en la ternura de las empleadas domésticas de su hogar. Estos libros no solo le ofrecen un escape, sino que también le enseñan sobre el amor y la felicidad, aunque le sugieren que tales emociones son casi sobrenaturales.
La historia se complica cuando Adriana, impulsada por su curiosidad y su soledad, conoce a Gavrila, un joven refugiado ruso, y Téo, su acompañante, en la terraza de un edificio cercano. Este encuentro desencadena una profunda conexión emocional, dando paso a una amistad que transcurre entre juegos y lecturas compartidas, donde ambos niños, marginados por circunstancias similares, encuentran consuelo mutuo.
Este relato, encantador y a la vez desgarrador, no solo narra la transición de la infancia a la madurez de Adri ante la adversidad, sino que también ofrece un análisis crítico sobre las repercusiones del abandono parental. A través de la evolución de Adri, vemos cómo el amor y la pérdida pueden actuar como catalizadores para el crecimiento personal, presentando una historia que es tanto un testimonio de la resiliencia infantil como una crítica a la negligencia emocional de los adultos.
Adriana, una niña marginada por sus propios padres y enfrentando retos escolares, descubre un refugio secreto en los rincones más recónditos de su hogar, donde la invención de historias se convierte en su salvación. Esta capacidad para tejer narrativas no es meramente un escape, sino un esencial proceso de construcción de identidad, permitiéndole relacionarse de manera más rica y profunda con el mundo.
En este contexto de soledad creativa, Adriana encuentra en Gavrila, ese compañero inesperado con quien podrá compartir su universo ficticio. Gavrila entra en su vida «de forma tan repentina como el Unicornio», marcando un vínculo entre sus lecturas y su realidad palpable. Juntos, pasarán a experimentar la potencia de la imaginación conjunta, creando un paralelo encantador entre la fantasía y su existencia cotidiana. Al mirarlo, Adriana piensa que Gavrila parece una «criatura insólita… inundada de oro: tal y como yo había visto representado al Arcángel San Gabriel» (2011, p. 101), lo que simboliza la libertad y la magia que ella ansía.
Este encuentro no solo alivia la soledad de Adriana, sino que amplifica el impacto de sus ficciones, transformando su pequeño mundo en un espacio «alegre y lleno de posibilidades». La narrativa, entonces, se convierte en un puente entre dos almas solitarias, permitiéndoles forjar un lazo profundo y duradero. Sus juegos y conversaciones, en los cuales «ya eran amigos, deseados y tangibles; no como el farolero, ni siquiera como Paco, o el pescadero o el panadero» (2011, p. 102), demuestran cómo las historias compartidas pueden forjar realidades alternativas, llenas de esperanza y resistencia contra la adversidad.
Ana María Matute, a través de su prosa evocadora, subraya el poder transformador de la narración. La tía Eduarda, comprendiendo el valor de este escape creativo para Adriana, le facilita «ese teatrito, para que te escondas detrás y hagas lo que más te gusta» (2011, p. 44), destacando cómo la ficción sirve como un santuario emocional y un espacio de crecimiento personal.
El relato también reflexiona sobre la interacción entre la ficción y la realidad, con ciertos arquetipos necesarios. Matute nos invita a «cruzar el espejo e internarse en el bosque de lo misterioso y de lo fantástico» (1998, p. 15), pero advierte sobre la colisión inevitable con el mundo real. A pesar de las barreras impuestas por una sociedad desprovista de imaginación, como la madre de Adriana, y los desafíos como la enfermedad, la narrativa sostiene que el mundo ideal que construye la imaginación, aunque efímero, es esencial para aquellos que se atreven a soñar.
Paraíso inhabitado, es un testimonio de cómo la imaginación y el afecto pueden transformar la vida, ofreciendo un contrapunto vital al «gris mundo» en el que estos niños viven que no es otra cosa que el contexto de otros muchos niños o jóvenes. La socialización en este texto, así como en la literatura infantil en general, se vierte la forma que tiene de concebir el mundo como una sociedad determinada (Colomer, 1999, Introducción a la literatura infantil y juvenil. Madrid: Síntesis, p. 15 ss)
Carl Jung, en su extenso estudio sobre la psicología humana, Los arquetipos y el inconsciente colectivo, propuso la idea de que nuestras percepciones internas y nuestra forma de interpretar al mundo y a nosotros mismos están profundamente influenciadas por arquetipos. Estos arquetipos son estructuras psíquicas innatas que no son aprendidas, sino heredadas, pero podríamos decir que también “impuestas” por la literatura tradicional. Jung los describió como «representaciones de motivos originales e innatos, comunes a toda la humanidad». Estos elementos se manifiestan en la cultura, los sueños, las religiones y los mitos, actuando como una especie de lenguaje universal psíquico que modela nuestras experiencias y comportamientos.
Bruno Bettelheim y Karen Zolan en Aprender a leer (1983) recomendaron «basar nuestra enseñanza de la lectura mucho más en la búsqueda del significado y de preocuparnos menos en el descifrado de las letras» (1983, 46). «Lo que se necesita para hacer que el niño desee aprender a leer no es el conocimiento de la utilidad práctica de la lectura, sino la firma creencia de que saber leer abrirá ante él un mundo de experiencias maravillosas, le permitirá despojarse de su ignorancia, comprender el mundo y ser dueño de su destino» (Bettelheim y Zolan, 1983, p.56).
Estos arquetipos que forman parte del inconsciente colectivo, Matute los presenta como una dimensión de la mente que comparten todos los seres humanos, por medio de sus personajes y que sirve como un fundamento para la experiencia humana común.