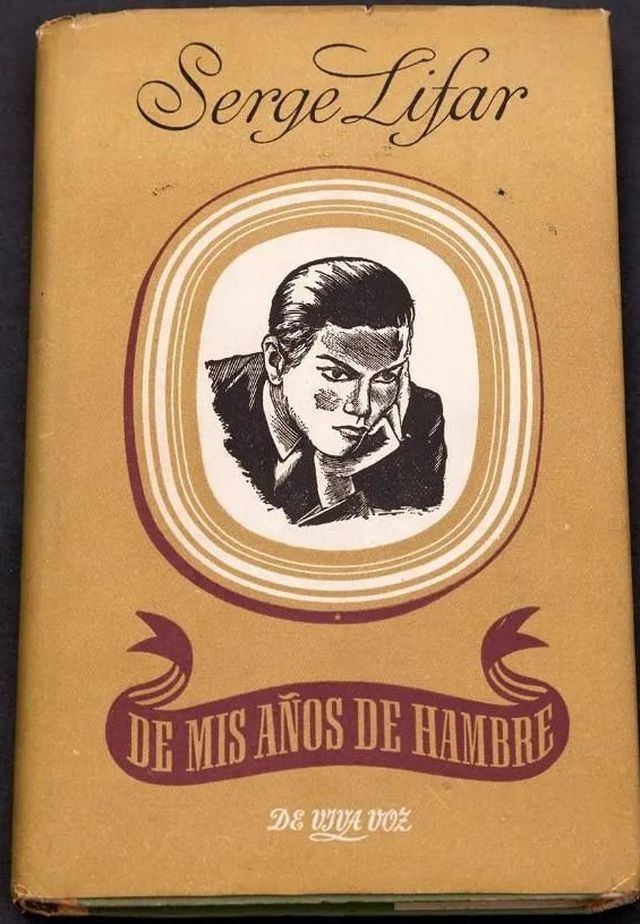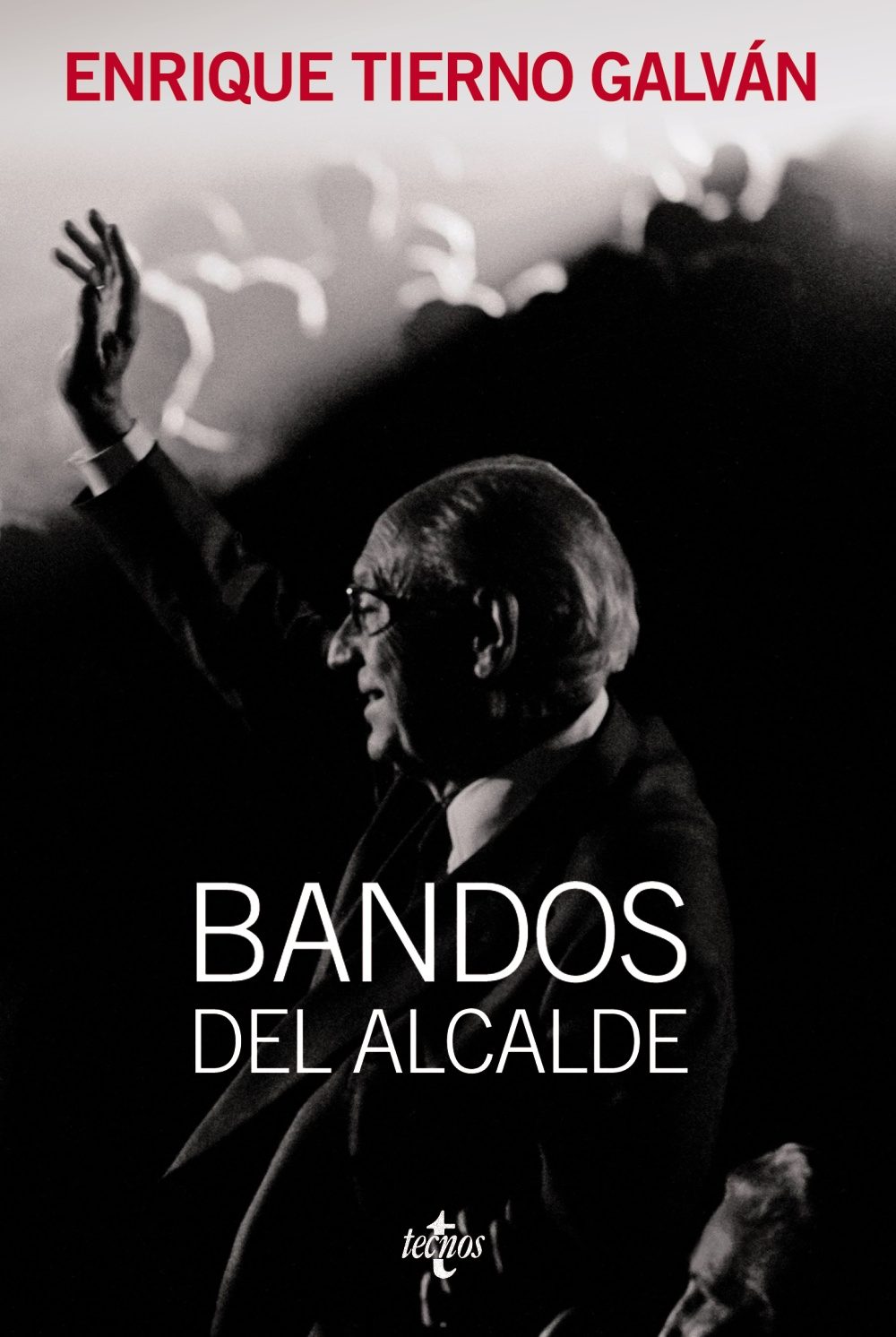En el recuerdo y homenaje de Dña. Emilia Pardo Bazán
 “Por más que el jinete trataba de refrenarlo agarrándose con todas sus fuerzas a la única rienda de cordel y susurrando palabritas calmantes y mansas, el peludo rocín seguía empeñándose en bajar la cuesta […] Oyéronse en el corredor pisadas recias, crujir de botas […] y la puerta se abrió”
“Por más que el jinete trataba de refrenarlo agarrándose con todas sus fuerzas a la única rienda de cordel y susurrando palabritas calmantes y mansas, el peludo rocín seguía empeñándose en bajar la cuesta […] Oyéronse en el corredor pisadas recias, crujir de botas […] y la puerta se abrió”
[Emilia Pardo Bazán. Los Pazos de Ulloa]
Y era el tiempo, Pero ella no lo sabía. “Buenas nochinas nos dé Dios”, compañera.
– Mis cuentos, donde habré dejado yo mis cuentos. ¡Si estuve leyéndolos anoche en esta biblioteca!
Eso decía zascandileando por la casa, tanteando un amanecer que nunca llegaba. Una pesada niebla de color gris amarronado había saltado las murallas del pazo como procedente de la ría de Ares, ¡vaya nombrecito, como si el mar estuviera en guerra con la tierra!, y se había colado por el ventanal de la torre Quimera, poblando la biblioteca e invadido el pazo todo. Hasta los libros le parecían de niebla. Los que se había dejado abiertos se le hacían lejanos, se deshacían ante sus ojos.
-Esta niebla parece haber aprendido el camino de normandos y almanzores, por no hablar de “la visita” de aquel conde de Lancaster. ¡Estos ingleses siempre al abordaje! Lo invaden todo, como un rodillo de niebla, [murmuraba, y sus palabras sonaban en sus oídos como viento]. ¡Que asco de niebla pegadiza! Se me adhiere, la voy destilando en cuanto toco ¿Dónde habré dejado yo mis cuentos?
Allí, sobre una mesita, y junto al sillón de cuero gastado por el uso, abierto ante sus ojos ciegos, se encontraba el tomo que contenía sus cuentos. Estaba abierto por la página que narraba “Alma de sirena”, garrapateada por manos de niño.
Separo mis ojos del relato y pienso: no sé, acaso lo he soñado yo en el sueño de Dña. Emilia al leer Los Pazos de Ulloa, o quizás se me contagió el ensueño de aquella visita mía al concello de Sada. Al fin y al cabo, ya se sabe que una lectura atenta nos conduce a las regiones nebulosas donde verdades profundas nos llegan envueltas en símbolos. Aquel mirar mío, ensimismado, sobre el rompiente de un mar profundo de color índigo y blancas espumas trepadoras… las letras de un recuerdo saltaban espumosas ante mis ojos cuando contemplaban el oleaje tras aquel ventanal llamando a más hondura: Cipreses de campo santo emergían, largo tiempo yacentes en negras honduras, y ahora trepan como líquenes para contar su historia de santa compaña; susurros que el viento arrancaba de sus ramajes como gemidos y lamentos de lo que quiso ser y hachas feroces truncaron, son hoy zureos de paloma fatigada que busca su nido; quejas febriles del agua surgidas de páginas escritas con golpes de sangre; resonancias de playas vírgenes vulneradas; rumor de pájaros al amanecer. El mar me hablaba como un libro naufragado, y yo tras el cristal. No sé. Pasado y presente se entrenzan en jun sólo relato.
No, venido en mí reconvengo que yo no soy aquel Leonelo del cuento de la Pardo Bazán, pero también me siento ahora en el recuerdo al aire sosegado que respiro, y bebo de su fuente separando sus venenos. ¡Tantos dejó la vida! Luego, asciendo en la memoria, pausadamente, por la verde ladera, y alcanzo la cancela. No sale “Moro” a mi encuentro dando saltos y ladridos.
-Lo habrán entregado a la perrera por protestón contra los ocupas (me dije). Saliendo de mi pensar ensimismado, me doy cuenta de que todas las puertas estaban abiertas, receptivas, colmadas de hospitalidad, como si Dña. Emilia nos diera la bienvenida, como si estuviera yo acompañando en mi sueño a su relato, ambos hospitalarios. ¡Oh, aquellas tres bibliotecas, y los 10.855 volúmenes de “La Quimera”!
¡Vaya con el nombrecito!, pensé al escorzo. “La Quimera”, aquella que emborrachó y sedujo al bueno de Dafnis. Claro que sumergirte en literatura te emborracha y seduce el ánimo.
Esta Dña. Emilia sabe poner los nombres, pienso. Ante su reto, mi ensueño da el salto hacia mi razón: La Quimera acecha en la niebla. Los símbolos también devoran los mitos, no sólo la zafia realidad. Por algo La Quimera es metamórfica como la niebla: tiene figura de león en primavera, cabra montaraz en el verano, y dragón que suelta llamaradas en invierno. Es el símbolo del año sacro tripartito, distribución de ocasiones en el tiempo. ¿Y el otoño? El otoño es tiempo de retiro hacia la interioridad, dado a la melancolía y el recuerdo, y era suyo.

Quimera, la torre de su biblioteca, es un placebo de la propia mente cuando fabrica historias que corren paralelas con la realidad como esta, como un espejo donde pide que se mire el deformante, el deformado, ilusiones de iluso, alucinaciones de otros mundos deseados que tocan en la puerta y piden entrar.
Un recuerdo evoca mi memoria y corre paralelo: Aquella biblioteca compartida con D. Juan Pérez Guzmán, a la que llamábamos “RaçóHorus”, era el rincón de Horus, aquel halcón que podía mirar fijamente al sol que sobre su cabeza llevaba. También era, es en mi memoria, balcón de “Las Musas”, como el balaustrado de la biblioteca de “La Quimera”, sólidamente soportado por tres ménsulas, mirador hacia la cuesta que tuvimos que ascender para llegar allí, y, a la espalda, la espesura.
Rondan, danzan en mi cabeza las musas, como aquellas del Helikón que cantara Hesíodo. Musas salidas de las aguas, viento, sangre y neuronas, ninfas de los manantiales y torrenteras, oceánidas que vuelven a la tierra para inspirar teogonías genesiacas y luego retornan a la hondura. Allí todas se concitan: Kleo, la cantora de hazañas; Euterpe, la que hace cantar al pueblo acompañada de la flauta de Dionisos; Talía, la musa enmascarada de la fiesta y el festín; Melpómene, “la cantadora” de armonía en la tragedia; Terpshíchora, la danzante; Polimnía, la meditadora del himno; Erato, la tañedora de lira que preside los enlaces; Ourania, la estudiosa de los astros; Klliope, la musa de la poesía y de la ciencia, porque la una está en la otra. En todas ellas canta el hondo mar y el cristalino arroyo, el agua que se doblega al límite y toma la forma que le dan para donar vida. Pero a todas ellas orquesta la que lleva la batuta: Mnemosiné, la memoria. ¡Oh! Arcanas del pasado que emerge sobre un mar de niebla.
Me imagino a Dña. Emilia, dejando uno de sus libros sobre la mesa, asomándose al balcón de las musas, viendo caer el agua de la lluvia, escuchando su rítmica canción sobre los tejados. “¿Alma de sirena” también la suya, que canta en las honduras? ¡Quien sabe! Evoco a Leonelo encajado en su sillón, contemplando el cesto de flores en el salón desierto depositadas en “artístico desorden”:
-“Las mismas flores, las mismas que crecen a la orilla de la presa del molino, en el sendero, en los matorrales de la linde, en cada rincón”.
No puede ser de otro modo, pienso. Los hombres ponemos presa a la fertilidad espontánea de la vida, pero ésta se nos ofrece en los caminos, nos acompaña florecida como aquellas gigantescas hortensias de A Coruña, como aquellas florecillas silvestres de la Cerdanya, como aquellos campos de amapolas, compañeras de trigales en Castilla, juguetes donde el viento trazaba continuos arabescos. ¡Aquel viaje mío en tren!…
Las mismas flores, sí, sencillez y maravilla regaladas, tanto que podemos cortarlas para dejarlas secar. Flores que se abren en primaveras de galaxias estelares; flores neuronales que iluminan pensamientos; flores del sueño que nos dejan mensajes subconscientes en la orilla; flores del recuerdo eclosionado. Son las mismas que las depositadas sobre la fosa de Sirena en el cuento de Dña. Emilia, dejada en tierra sin ataúd, quizás, pienso yo, para que se asomara en flor o para que nadara la tierra en busca de su mar profundo acompañada de flores, y hallara los jardines. Ante la visión de las flores cortadas, depositadas en el canastillo como una recolección que Leonelo contemplaba, dice Dña. Emilia:
-“Si el mundo fuese algo más que incoherente sueño; si bajo las apariencias estuviese oculta la raíz sagrada de la verdad, las flores que Leonelo revolvía con diestra febril debían manar sangre y gotear llanto. No lucía en ellas sino el primer rocío vespertino, pálido aljófar apenas visible. El alma de Sirena no se escondía en sus cálices”.

No le falta razón a Dña. Emilia. Hay mucha sangre mucho llanto vertidos a la tierra en lo secreto. Es esa una verdad sagrada. Pero quizás hay otra de rango superior que ofrece en ellas la floresta: el sueño hecho suspiro que a la tierra y al viento se entrega, y el rocío mañanero que nos los devuelve para ser trabajados.
¡Con cuánto trabajo las recogemos, y con todas ellas fungimos, fabricamos, las torpes lámparas que encendidas mantenemos! ¡Y a veces se tornan en torpes e ilusas falenas que echamos a volar y se queman las alas! No, el alma de Sirena no se escondía en los cálices de las flores cortadas, ni en el velo ignorante de las falenas, ni en las luces de artificio. Pero tampoco en los 10.855 libros de la biblioteca. En todo caso todo era polinización, pura panspermia.
Quizá Leonelo no podía verlo. Acaso el nombre que Dña. Emilia le diera correspondía a la parte de león que la Quimera ofrece en primavera, cuando todo parece estar entregado a los propios apetitos, y el otoño espera…
Sigo el relato del cuento de Dña. Emilia: Por la ventana abierta, surgido de la frondosidad agitada, algo negro entró con ímpetu en la sala y apagó la luz; luego apenas rozó el rostro de Leonelo como dos labios yertos, y Leonelo se desmayó. Al recuperar el sentido pudo comprobar que no había sido un beso de Sirena. Un murciélago, hijo de la noche, yacía en el suelo agonizando. Acaso un día, a todos los Leonelos del mundo les llega un mensajero de la noche y no es el mensajero aquel que muere.
Sigo soñando el sueño, porque el sueño sigue. Vacilante, se dirigió al dormitorio y “descolgó de la cabecera de la cama una pálida miniatura, con cerco de oro cincelado”. Presidía sus sueños, pero el paso del tiempo había vuelto desvaídos sus rasgos. No, no era Sirena. Sus ojos no miraban igual. Por ellos se asomaba su alma, y en su alma lejanías, múltiples capas espumosas que besaron con honduras los instantes sucesivos.
Leo apresuradamente las páginas tratando de llegar al final del cuento de Dña. Emilia. El corazón en alza se pregunta: ¿Cuál será su desenlace? Torpe de mí. Hay que dejar colmada el alma en cada página que dejamos escrita, como si fuera el último verso.
-“Leonelo depositó la miniatura sobre la mesa, apoyó en ella los codos, descansó la frente en las cruzadas manos, y, cerrando los ojos, prestó oído, involuntariamente, a su propio corazón”
Lo diré con mis propias palabras: Trabajo le dio llegar a él con tanta envoltura. Cuando lo consiguío, lo encontró envuelto en una profunda agitación, como una turbamulta, y al mismo tiempo caído en su propia fosa, oprimido por una mano invisible:
-<Es inútil que llame a su alma; no está ni en las flores, ni en el aire, ni en la placa de marfil de una miniatura>.
De repente, desde su corazón oprimido creyó escuchar un susurro: <Aquí>,
-¡Aquí! ¿Por qué me buscas fuera?
Aquí, ahora, en ese torbellino extraviado, en esa decaída entre la nada y el caos, estaba esperando el infinito de sucesivas primaveras. Allí, remontando las fuentes de las aguas Sirena le aguardaba. Allí el viento cálido del verano que orea los jardines pajareaba en el balcón de las Musas, más allá de la Torre Quimera, más allá de los libros, más allá de las rías de Ares, de Betanzos, de A Coruña, incursiones marinas que son recordatorios de otro infinito océano.
Dña. Emilia Pardo Bazán, a la que creo Sirena de infinitos, ha mostrado el camino a todos los Leonelos del mundo.
-¡Pero quien me habrá pintarrajeado mi libro de cuentos! (exclama al sentarse en su sillón de la Galería de Retratos del Ateneo). No sabe que su casa tuvo ocupas. Ahora, abierta, nos da la bienvenida.
Cierro el libro, me compongo en mi sillón, y escucho mis ritmos cardiacos. Están acompasados. ¡Pobre mozo de cuerdas mío, cargado vas con una carga que no pesa! Hay manos y caricias interiores; lámparas encendidas que alzas a mis ojos; casa y fuente; memoria y horizonte; balcón de musas; fábrica de luces que introduces como una levadura; zascandil que quiebras los faroles de lo falso que las alas queman; un fresco y cálido viento mece la espesura que en ti planté; suenas como una caracola que me llama y me anuncia. Vuelvo a casa.