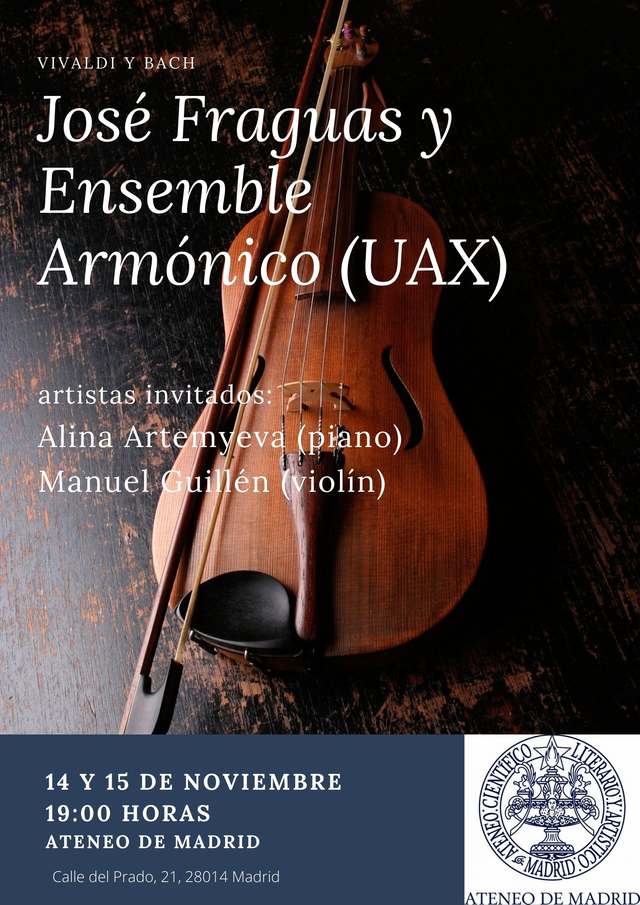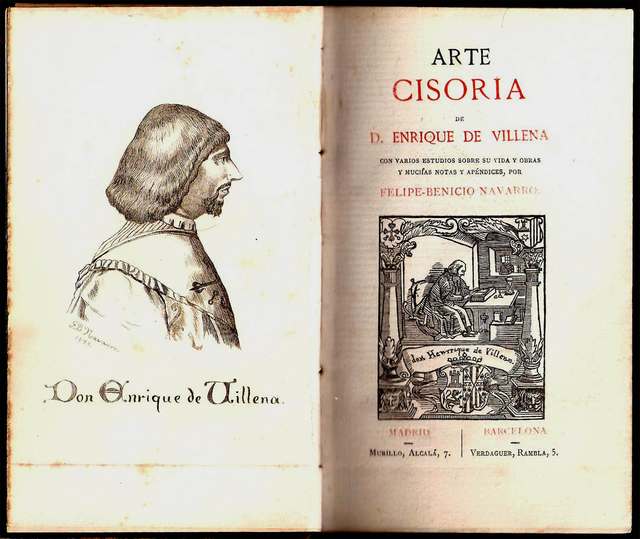‘Cada quien la propia tristeza / se la compra donde quiere / también en una tienda negra / austera / entre libros polvorientos / que se liquidan a precios rebajados’. (Antonia Pozzi)
‘Cada quien la propia tristeza / se la compra donde quiere / también en una tienda negra / austera / entre libros polvorientos / que se liquidan a precios rebajados’. (Antonia Pozzi)
Puede que sea aquí dónde la literatura abre el gran abismo hacia la tristeza, hacia lo más profundo de la melancolía, hacia esa sombra que nos cubre y nos proyecta como un alargado ciprés que señala el ocaso y su desdibujado margen entre el día y lo que ya será para siempre noche. La tristeza de Antonia Pozzi es un páramo de recuerdos que desemboca en un manantial oscuro: Oh, dejad que yo me pierda / sombra en la sombra. Parece que así, la poeta italiana entra en la amarga negrura que precede a la nada, pero no al olvido. Detrás de ella un caudaloso río de versos permanece, como agua en el agua. La misma tal vez que abrazó a Virginia Wolf, en su camino hacia el silencio, o la misma agua marina en la que se adentró para siempre Alfonsina Storni, después de dejar su famoso poema de despedida: Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame / […] si él llama nuevamente por teléfono / le dices que no insista, que he salido… Sylvia Plath se durmió para siempre mecida entre el perfume del gas de horno y Anne Sexto entre el denso humo de su coche. Alejandra Pizarnik, dejó escritos sus últimos tres versos, antes de consumir hasta cincuenta cápsulas de barbitúricos: No quiero ir / nada más / que hasta el fondo. Y una jovencísima Antonia Pozzi, de tan solo veintiséis años, dejó escapar la vida con la misma sustancia con la que lo hiciera Pizarnik.
¿Cuál fue el desencadenante de este temprano adiós? García Marquez decía que el poder más poderoso de todos era el amor. ¿Acaso sea este sentimiento, “el amor” el que libere y condene nuestras almas? Para Antonia Pozzi, el amor se transformó en una condena que tuvo que sufrir hasta el día en el que renunció a él para siempre, y con esta renuncia renunció también a la vida, al transcurrir de los días que curan cada una de las heridas que abrimos en nuestros corazones. En su poema Niño moribundo podemos leer: En una noche has vivido / los años de la vida entera: / y el lento amanecer te corona / como de espinas. Miras / con los ojos sabios las sombras. La noche se convierte en consejera en ella la visión es más clara, más sabia, y es en el amanecer el que trae el fin. Candilito, / quizá tú estabas / dentro de un sepulcro de niño, reza.
 Tal vez fue el rechazo por parte de su familia ante su relación amorosa con su profesor de latín y griego, Antonio María Cervi, o el posible aborto al que se vio obligada, lo que haría que su poesía se impregnase de este denominado “Pathos de la imposibilidad”. Antonia Pozzi se graduó con una tesis sobre Gustave Flaubert en 1935, y tres años más tarde saboreó las hieles del trágico destino de Madama Bovary. En su poema Entierro sin tristeza podemos intuir como un presagio cual será el punto final de este su trágico trayecto vital: Esto no es estar muertos, / esto es volver— / a la patria, a la cuna. Y es que para esta poeta la muerte es la verdadera patria, a donde uno realmente pertenece. Este deseo constante de la muerte, es un tema recurrente a lo largo de toda su obra poética y nos da a entender que para ella la muerte es más que un deseo es una liberación. Esta postura ante la muerte fue adoptada por muchas grande figuras del pensamiento, que van desde la antigüedad a nuestros días. Este es el caso de Emil Cioran cuando señala en un escrito “Me gustaría ser libre, inimaginablemente libre. Libre como un abortado” Este fuerte deseo de la llegada de la muerte, relaciona a la poeta italiana con algunos de los pensadores más célebres de la antigüedad. Ya en la mitología griega aparecen personajes cuyo fatal desenlace no se contempla como un mal sino, al igual que en la poesía de Pozzi, como un regalo y una liberación. Esta postura ante la muerte ha recorrido un largo camino desde la antigua Grecia hasta poetas como Pozzi, en cuyo caso este ferviente deseo desembocó en la muerte.
Tal vez fue el rechazo por parte de su familia ante su relación amorosa con su profesor de latín y griego, Antonio María Cervi, o el posible aborto al que se vio obligada, lo que haría que su poesía se impregnase de este denominado “Pathos de la imposibilidad”. Antonia Pozzi se graduó con una tesis sobre Gustave Flaubert en 1935, y tres años más tarde saboreó las hieles del trágico destino de Madama Bovary. En su poema Entierro sin tristeza podemos intuir como un presagio cual será el punto final de este su trágico trayecto vital: Esto no es estar muertos, / esto es volver— / a la patria, a la cuna. Y es que para esta poeta la muerte es la verdadera patria, a donde uno realmente pertenece. Este deseo constante de la muerte, es un tema recurrente a lo largo de toda su obra poética y nos da a entender que para ella la muerte es más que un deseo es una liberación. Esta postura ante la muerte fue adoptada por muchas grande figuras del pensamiento, que van desde la antigüedad a nuestros días. Este es el caso de Emil Cioran cuando señala en un escrito “Me gustaría ser libre, inimaginablemente libre. Libre como un abortado” Este fuerte deseo de la llegada de la muerte, relaciona a la poeta italiana con algunos de los pensadores más célebres de la antigüedad. Ya en la mitología griega aparecen personajes cuyo fatal desenlace no se contempla como un mal sino, al igual que en la poesía de Pozzi, como un regalo y una liberación. Esta postura ante la muerte ha recorrido un largo camino desde la antigua Grecia hasta poetas como Pozzi, en cuyo caso este ferviente deseo desembocó en la muerte.
La idea del suicidio es en la poesía de Pozzi la primera y gran pregunta, lanzada entre sus versos como un susurro desgarrador o en un grito delicado, en mitad de una multitudinaria “humanidad” o “naturaleza” a la que le somos del todo indiferentes. Pero la vida es una selva inmensa / con árboles y senderos / infinitos, escribe la poeta en unos versos que reviven a Dante, cuando al inicio de La Divina Comedia, inaugurando El infierno, escribe: «A mitad del camino de la vida me encontré en una selva oscura, por haberme apartado de la recta vía».
Fue en 1938 cuando la pluma de Antonia Pozzi no volvería a recorrer con su tinta negra la faz blanca de su cuaderno. Con su final nos hizo un regalo eterno, una voz poética única e irrepetible, que lamentablemente has sido condenada muy a menudo a transitar los márgenes del mapa geográfico de la poesía italiana del pasado siglo XX. La brevedad de su vida no fue impedimento para dejarnos una obra que, recuperada años después, sigue llegando hoy a nuevos lectores para impregnarles la visión poco común, una mirada desprovista de red, con un lenguaje rico y lleno particularidades que hacen esta poeta haya pasado a formar parte de la eternidad poética.