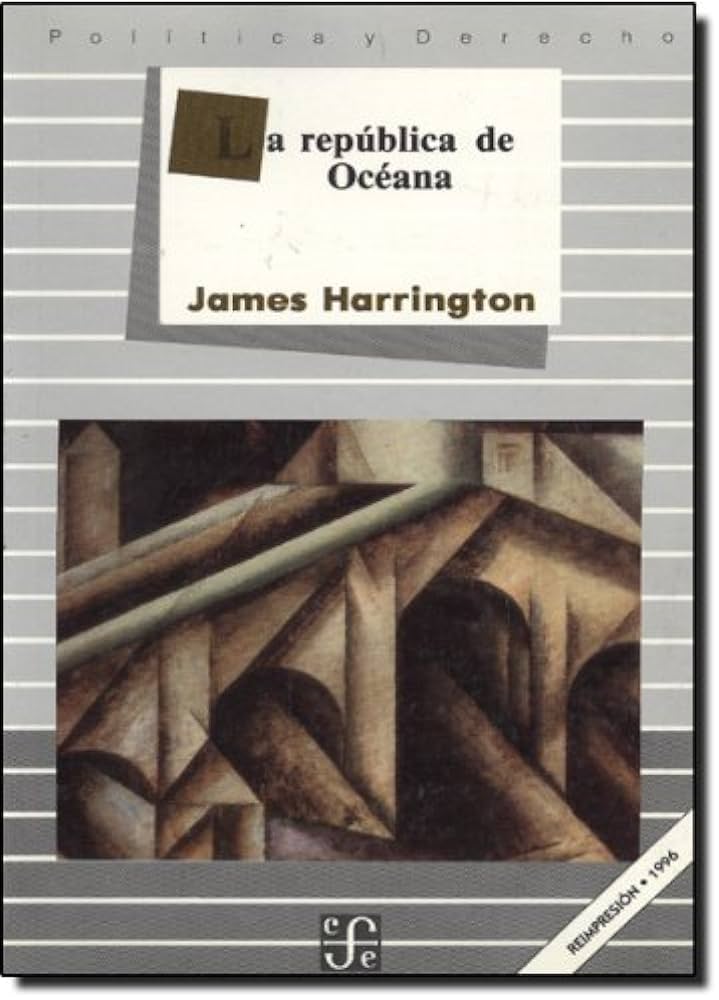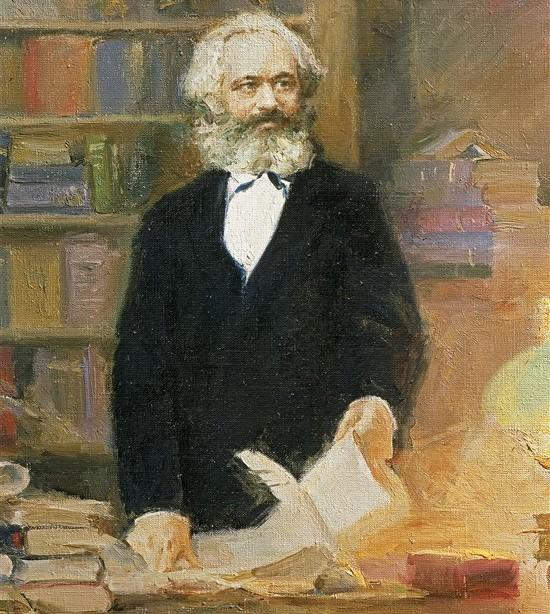Hubo un tiempo de magia, de mitos y prodigios, cuando los dioses habitaban la Tierra y los astros giraban sumisos a nuestro alrededor, en el que todavía era posible hallar un orden, una causa justificadora, un significado, un mapa sociocultural donde situarse y orientarnos, una creencia omniabarcante y absoluta. Más tarde, con lentitud pero sin pausa, nos alejamos del centro del universo, los dioses empezaron a dejar de visitarnos e incluso se llegó a anunciar su muerte, y las nubes nihilistas ocuparon los cielos de los días hasta que se oyó hablar de un mundo absurdo y de una vida sin objeto, de una posmodernidad desorientada y sin razones, o del hedonismo de la cultura consumista.
Y a todo esto, el ser humano, protagonista de la resumida historia precedente, siempre pareció estar interesado en comprender y explicar el suceso biológico que es su vida, intentando desentrañar su origen y su razón de ser, así como el posible sentido que pueda tener su existencia y su finalidad, si es que la hubiese. Preocupación que, como no podía ser de otro modo, ha sido respondida mediante la información aportada por el conocimiento disponible en cada época y cultura. Así, y a grandes rasgos, de los ancestrales ritos y creencias mágicas y míticas se pasó al pensamiento filosófico y los cultos religiosos monoteístas, hasta alcanzar finalmente los abiertos panoramas de la ciencia y la tecnología.
Una búsqueda incesante de sentido y de finalidad generada e impulsada sin duda por la inteligencia y los sentimientos que configuran nuestra autoconsciencia personal, que nos ha llevado en general hacia respuestas culturales totalizadoras y compartidas socialmente. Si bien, más tarde, el proceso histórico ha conducido al abandono de las viejas ideas antropocentristas, con dioses al fondo, para abrazar una nueva comprensión del universo, donde el planeta y nuestra especie han perdido su antigua relevancia cósmica y, con ella, buena parte de los fundamentos doctrinarios clásicos que proveían de significado y determinación a las culturas pre-científicas. Circunstancia que todavía se agrava más cuando llegados a la era de la ciencia, el principio de incertidumbre de Heisenberg, fundamental en el desarrollo de la mecánica cuántica, nos confirma lo intrínsecamente incierta que es toda nuestra realidad, o sea, que nunca podemos estar demasiado seguros de nuestra realidad física.
Por otra parte, en cuanto seres sociales, podemos participar en propósitos e ilusiones comunes, igual que compartir deseos y experiencias, pero, asimismo, siempre prevalecerá la condición particular e íntima de cada uno de nosotros, porque ante todo somos entidades independientes, con sensibilidad y procesos intelectuales privados, lo mismo que vida y muerte propias e intransferibles. Una perspectiva diferenciada que exige e impone un planteamiento existenciario individual que podemos comunicar a otros, pero sin transferirlo ni hacerlo conjunto, puesto que se trata de una vivencia propia que no admite permuta alguna.
Somos y solo podemos ser nosotros mismos: individuos, seres indivisos. Y, por eso, nada mejor que el hecho de ser individuos autodeterminados y libres para procurar llevar a cabo nuestra particular existencia, cuyo objeto y propósito, sea el que fuese, nos pertenece por entero. El filósofo Demócrito, padre del atomismo, decía que «cada hombre constituye un universo propio». La frase, tantos siglos después, resulta típica y manida, pero su contenido permanece vigente, porque únicamente cada uno de nosotros puede darle sentido y finalidad a ese mundo particular que es nuestra existencia individual.
Esa autoconciencia personal que denominamos yo -naturaleza y artificio, código genético más educación y vivencia- expone con claridad su autonomía y parece bastante estéril pretender impugnar o negar esta propiedad individual, aun por mucho que Nietzsche y otros pensadores critiquen el concepto del yo y resulte bastante manifiesto que el proceso histórico de la humanidad nos ofrece un permanente atentado contra la libertad de las personas. Opresión ideológica, económica y política en la que a menudo se halla comprometida la peligrosa doctrina de querer adjudicar un proyecto y un destino prefijados a la existencia de los individuos, intentando someterlos y cosificarlos, y justificando la imposición y la manipulación en nombre de pretendidos valores superiores perfectamente discutibles.
No es ocioso, pues, plantearnos el temple y el sentimiento de nuestra vida. Y entender de igual modo cuál es su más valiosa cualidad: la libertad para autodeterminarnos, para elegir nuestra razón de ser, para autodefinirnos aun asumiendo el riesgo permanente del error y del azar; negando la coartada de un rumbo señalado y decidido por poderes humanos o divinos ajenos a nuestra voluntad. Porque solo cabe la persona y su determinación frente a las circunstancias que toda peripecia vital ha de atravesar. Voluntad emancipada que se asume en la certeza de ser, consciente de su contingencia y finitud, mas sin abdicación ni desmayo.
No obstante, aunque seres individuales, tampoco podemos ignorar que nuestras vidas se insertan y transcurren dentro de la convivencia social. El yo autónomo y diferenciado se inscribe en el nosotros plural y compartido. Vida particular y vida comunitaria se entrelazan e interpenetran mutuamente. Nuestra vivencia se produce y desarrolla en un determinado entorno que no podemos ignorar ni despreciar, pero que sí podemos enjuiciar y criticar, así como ayudar a transformar con nuestras acciones e ideas. Pues sí nosotros, los individuos, recibimos la influencia sociocultural, debemos considerar a su vez que el cuerpo sociocultural es asimismo una entidad permeable y mudable. Somos los individuos los que constituimos y damos forma al cuerpo social. Y es por esto por lo que nos corresponde a nosotros determinar sus características, proponer los fines y facilitar los medios. Por consiguiente, no solo deberemos responsabilizarnos de nuestra propia existencia, sino que además deberemos extender nuestra responsabilidad y acción a la comunidad humana, pues ciertamente pertenecemos a ella, interactuamos con ella y tanto su despliegue como su desarrollo nos involucra a todos.
No cabe, por lo tanto, establecer un sentimiento y una búsqueda particular ajena por completo al sentido y la finalidad colectiva de la vida comunitaria. Una relación ineludible que comporta o debiera comportar una cierta superación de nuestro congénito egoísmo; instinto implícito en el comportamiento de todo organismo diferenciado y autónomo. Ese yo radical que es la persona está obligado también a ser solidario con el nosotros colectivo. Nuestro proyecto individual de vida requiere de los otros, los necesita siempre de algún modo para conseguir o, simplemente, intentar hacerse realidad. Y, por eso, tratar de armonizar las diferentes vidas, sensibilidades y finalidades individuales con equidad y mesura sería el objeto de la ética; una ética de convicción íntima y con sentido comunitario elevada a norma general, inalcanzable tal vez pero imprescindible.
Careciendo de algún significado o finalidad impuesta y previa a la existencia que vaya más allá del propio hecho de existir, nuestro cometido individual y colectivo reside en procurar dar valor y dotar de sentido a la vida, el suceso que protagonizamos, intentando que la tarea de vivir nos pueda parecer digna y merecedora de ser llevada a cabo. Nosotros, cada uno de nosotros, somos la causa y el efecto de la acción existenciaria, los actores y autores de una única e irrepetible representación. Y nuestra responsabilidad tanto particular como colectiva, aun queriendo soslayarla, nos implica necesariamente en una empresa común desde el momento en que formamos parte del mundo de la vida y debemos ejercer nuestro derecho. Pero no es la vida en cuanto suceso biológico natural lo que nos conmueve. Poco significaría esa vivencia meramente instintiva sin la carga sensible de interpretarla emocionalmente y de representarla a nuestro modo. Tener sentido, al fin, equivale a dotarnos de trascendencia personal, a crear nuestro propio significado y nuestra propia finalidad, nuestra razón para ser y querer perseverar en el ser.
«Puesto que somos en el mundo estamos condenados al sentido», expone el filósofo francés M. Merleau-Ponty. En efecto, vivir y que la existencia tenga substancia, contenido y significado. Pero sin entenderla como una condena más o menos aceptable, sino como una labor creativa y esencial que representa la capacidad más decisiva que el ser humano puede ejercer, la de diseñar y definir su propia existencia. Una aptitud que únicamente es posible por poseer la inteligencia que despliega el cerebro de la especie humana. Inteligencia mediatizada por los afectos y que, a la vez, es capaz también de controlar y moderar los instintos básicos. Inteligencia fundante de la conciencia individual y de la arquitectura social. La inteligencia, y solo ella, es nuestro límite.