 Don Práxedes Mateo Sagasta (1825-1903) fue nada menos que siete veces presidente del Gobierno, aunque muchos sólo lo recuerden por el desastre de 1898, cuando España perdió Cuba y Filipinas. Hombre polifacético, Sagasta fue Ingeniero de Caminos, periodista, orador, estadista, masón, miembro de varias órdenes… Y también fue ministro de todo, excepto de Hacienda, a pesar de que era hombre de números, ingeniero brillante y compañero de aula de José Echegaray, el gran matemático y primer Premio Nobel de Literatura de España, tan pronto como en 1904 (los Premios Nobel se crearon en 1901).
Don Práxedes Mateo Sagasta (1825-1903) fue nada menos que siete veces presidente del Gobierno, aunque muchos sólo lo recuerden por el desastre de 1898, cuando España perdió Cuba y Filipinas. Hombre polifacético, Sagasta fue Ingeniero de Caminos, periodista, orador, estadista, masón, miembro de varias órdenes… Y también fue ministro de todo, excepto de Hacienda, a pesar de que era hombre de números, ingeniero brillante y compañero de aula de José Echegaray, el gran matemático y primer Premio Nobel de Literatura de España, tan pronto como en 1904 (los Premios Nobel se crearon en 1901).
Su padre, Clemente Sagasta, era un vascongado liberal que se había trasladado a la localidad riojana de Torrecilla de Cameros, en 1824, tras la caída del Gobierno Constitucional, en 1823. No fue voluntariamente, pues fue desterrado de Vizcaya, donde vivía, por ser partidario de la Constitución de Cádiz. Su hijo Práxedes nació allí, el 21 de julio de 1825. Poco sabemos de sus primeros años, pero su padre participó como voluntario de la tropa reunida en Torrecilla para recuperar Logroño para la causa liberal, pues en los primeros compases de la contienda, en septiembre de 1833, había quedado en manos de los carlistas.
Es sabido que Sagasta se enamoró al menos una vez. Y que fue un amor muy apasionado. Consta que, siendo ya Ingeniero de Caminos, cuando trabajaba en la Delegación de Obras Públicas de Zamora, raptó a una recién casada al salir de la iglesia, donde el padre, coronel retirado, la había matrimoniado con un capitán. La dama de Sagasta, Dª Angelita Vidal, tenía entonces 17 años. Y ambos vivieron en virtuoso pecado hasta que murió el marido de ella, en enero de 1885, 35 años después del rapto. Y entonces, en febrero de 1885, pudieron por fin contraer matrimonio. Sesenta años tenía el novio y 46 la novia. Tarde, ¡pero triunfó el amor! A la ceremonia también asistieron los hijos, ya mayores, de la pareja.
También amó dos ciudades en su vida, Logroño y Madrid. En la capital de España estudió, vivió y se consagró y, en Madrid, dejó el Centro Riojano, fundado en 1901 y del que fue Primer Presidente de Honor. También en Logroño dejó rastros indelebles, como el monumental Puente de Hierro sobre el Río Ebro, para el paso del ferrocarril, y una larga saga de políticos riojanos, los sagastinos, que rigieron el Ayuntamiento de la ciudad y la Diputación Provincial durante el último cuarto del siglo XIX y los primeros treinta años del siglo XX. Muchos de los sagastinos pasaron también a Madrid. Fue el caso de Tirso Rodrigáñez Sagasta, Miguel de Villanueva, o los Amós Salvador, padre e hijo. Todos ellos fueron Ministros de España en alguna ocasión (incluso de Hacienda), y también intervinieron en la vida madrileña. Amós Salvador (padre) fue Vicepresidente 1º del Ateneo en varias ocasiones y Tirso Rodrigáñez fue el Segundo Presidente del Centro Riojano de Madrid.
 De Sagasta dijo el maestro Azorín que nunca leyó o escribió un libro, lo que no dejó de ser una exageración del noventayochista alicantino. Y es que Sagasta, lector lo fue y mucho. Y si bien nunca llegó a escribir un libro, fue durante muchos años uno de los más destacados periodistas del diario La Iberia, desde 1856. Y llegó a ser director de La Iberia tres años (1863-1866). Como también fue, toda su vida, un devorador de la letra impresa con fecha de caducidad, la prensa. La pena es que no quisiera escribir ningún libro, porque no ha habido, ni seguramente habrá, ningún político español que haya conocido tantos Secretos de Estado, algunos no desvelados al día de hoy (incluido el asesinato de Prim), ni que haya tenido una trayectoria como la suya: diputado en Cortes en 34 legislaturas, presidente del Congreso e, incansablemente, siete veces Presidente del Consejo de Ministros con dos dinastías, las de Saboya y Borbón, y con una República entre ambas, amén de dos regencias, ¡casi nada!
De Sagasta dijo el maestro Azorín que nunca leyó o escribió un libro, lo que no dejó de ser una exageración del noventayochista alicantino. Y es que Sagasta, lector lo fue y mucho. Y si bien nunca llegó a escribir un libro, fue durante muchos años uno de los más destacados periodistas del diario La Iberia, desde 1856. Y llegó a ser director de La Iberia tres años (1863-1866). Como también fue, toda su vida, un devorador de la letra impresa con fecha de caducidad, la prensa. La pena es que no quisiera escribir ningún libro, porque no ha habido, ni seguramente habrá, ningún político español que haya conocido tantos Secretos de Estado, algunos no desvelados al día de hoy (incluido el asesinato de Prim), ni que haya tenido una trayectoria como la suya: diputado en Cortes en 34 legislaturas, presidente del Congreso e, incansablemente, siete veces Presidente del Consejo de Ministros con dos dinastías, las de Saboya y Borbón, y con una República entre ambas, amén de dos regencias, ¡casi nada!
Si quizá se pueda decir que Sagasta escribió poco, lo que es seguro que puede decirse es que nunca paró de hablar, en sus 48 años de vida política: sólo en las Cortes, pronunció 2.542 discursos; de ellos, 1695 en el Congreso, del que también fue presidente, y 847 en el Senado. Ningún gobernante constitucional del siglo XIX habló tanto. Hasta un breve lapso de tiempo en el que estuvo sin responsabilidades gubernamentales, lo aprovechó para entrar en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y, por si fuera poco, en este año que se cumple el centenario de la muerte de D. Benito Pérez Galdós, ateneísta al igual que Sagasta, no puede dejar de recordarse que Sagasta se consideró siempre amigo personal de él. Una amistad que demostró muchas veces, pues hizo a Galdós Diputado en Cortes por Puerto Rico, en 1886, por el Partido Liberal, entre otras cosas.
Lo fue todo y tantas veces en la política española que, quizás, los historiadores han tenido siempre una cierta tentación de tomar cumplida venganza de sus más que acreditadas capacidades. Durante muchos años, la injusta mala fama de la Restauración se la llevó él y, sólo más recientemente, se ha empezado a atacar a Cánovas con análogos furores. Hace no mucho, Julio Cepeda Adán trató de equilibrar en la biografía de Sagasta los juicios negativos de siempre, los de Fernández Almagro, Pabón o García Escudero, recordando y resaltando los juicios positivos hacia su persona de Romanones y Natalio Rivas, aquel ameno cronista de presidentes de gobierno y toreros románticos. Pero la reivindicación de Sagasta, al día de hoy, no es una empresa del todo fácil.
Uno de sus gestos más celebrado tuvo lugar cuando empezaba su carrera política, durante uno de los enfrentamientos del liberalismo radical o esparterista (representado por la Milicia Nacional) con el liberalismo moderado (representado por las tropas de O’Donell), en 1856. Don Práxedes, tras haberse batido en las calles al frente de sus milicianos nacionales, volvió a las Cortes, donde tenía su escaño de diputado por Zamora. Y quiso el destino que, estando el uso de la palabra, cayera a su lado un cascote de las bombas que O’Donnell lanzaba contra la Carrera de San Jerónimo. Sagasta, con calma y serenidad, cogió un pedazo de hierro de la metralla aún caliente y dijo a la presidencia: ‘Pido que conste en acta’. Y constó, claro. Estos rasgos de majeza ayudan a labrar famas muy perdurables, sin duda.
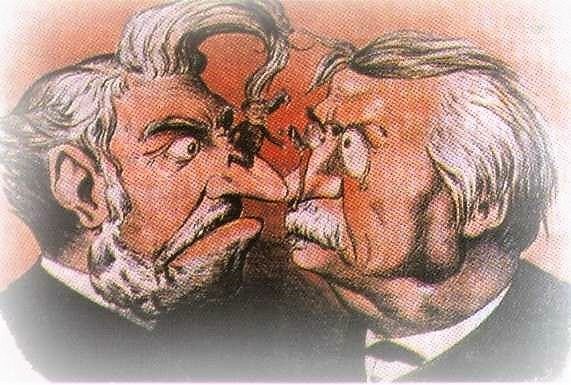
Siempre en el Partido Progresista y nunca en otro, Sagasta pasó de ser un extremado liberal-progresista, comandante de la Milicia Nacional, ‘comecuras’ y ‘quemaconventos’, a ser un hombre de gran formalidad, gran componedor y astuto maniobrero, cuyo lema fue: ‘No hay orden sin libertad ni libertad sin orden’. Su enrevesada y aparentemente contradictoria trayectoria ideológica es fiel reflejo de la de casi toda la izquierda liberal española -y también de la derecha- en la segunda mitad del XIX. Sagasta no cambió más de lo que lo hizo su base social y tal vez por eso la representó tan cabalmente durante tantos años. Pero es que sus bases cambiaron realmente mucho.
No fue fácil su pase desde la extrema izquierda liberal, incluida su posición preminente en la Milicia Nacional, brazo armado del partido, hasta la jefatura indiscutible del Partido Progresista, tras bautizarse como fusionista, en 1876. Tuvo a favor su condición masónica, donde alcanzó el grado 33, y supo maniobrar hasta colocarse como jefe de la facción moderada, dejando a la izquierda a Ruiz Zorrilla, primero su amigo y luego rival. Los azares del destino se conjugaron casi siempre a su favor, y teniendo en cuenta que los molinos del destino acostumbran a moler extraordinariamente fino, no cabe duda de que la diosa Fortuna estuvo de su parte en casi todas las crisis trascendentales.
Con la Revolución de 1868 Sagasta llegó a ser Ministro. Formó parte, como Ministro de Gobernación, en el Gobierno Revolucionario de Prim, de ese año. Y no hay dudas. Fue el primer Gobierno de España del que en hay una fotografía, y ahí, en la foto, está Sagasta. No fue fácil para él sortear las alternativas revolucionarias del Sexenio. Y es que, mientras que tras el Sexenio Revolucionario (1868-1874) otros se mantuvieron en la línea miliciana y conspiratoria tradicional del progresismo de cuartelazos, Sagasta atravesó los primeros momentos de la Gloriosa Revolución (1868), con Prim, para volver a llegar al gobierno, pero con Amadeo de Saboya. Antes había impuesto el silencio sobre el asesinato de Prim, su jefe. Quizá porque Sagasta sabía demasiado o, quizás, porque previó que María de las Mercedes de Orleans, hija de uno de los asesinos (Montpensier), podría llegar a ser reina de España en el futuro, como efectivamente sucedió.
Cuando organizó las primeras elecciones del reinado de Amadeo de Saboya, a requerimientos del monarca sobre la limpieza en el escrutinio electoral, Sagasta le dijo al Rey: «Serán todo lo limpias que en España puedan ser». Como todos sabemos, los seis gobiernos de Amadeo de Saboya, en los dos años de su reinado, no lograron asentar la nueva monarquía, ni acallar las armas, y la crisis política y social fue en aumento entre 1871 y 1872. Ante ese panorama, el cada vez más agobiado Amadeo I, presentó finalmente su renuncia a la Corona española, el 11 de febrero de 1873.
Por un curioso azar de la política, tanto Cánovas como Sagasta quedaron fuera de las Cortes republicanas en 1873. Dos años después, en 1875, y gracias a Sagasta –aunque poco se insiste en ello- , Cánovas pudo construir el edificio de la Restauración, hecho de alternancia partidista, liberalismo compartido y limitada afición a la democracia. Menos sincero que Cánovas, Sagasta resultaba mucho más llevadero en el trato personal. Se cuenta la anécdota de que, al morir asesinado Cánovas, en 1897, al final de los funerales, Sagasta dijo a los personajes principales que allí estaban reunidos: ‘Ahora que ha muerto el gran hombre, ya podemos tutearnos’.
Entre medias, presidió también el último gobierno de la efímera I República española, durante el año de 1874. La República de 1874 fue una singular iniciativa del general Serrano para establecer la República sobre bases más cabales que el cantonalismo. Un intento poco estudiado y que constituye, probablemente, una de las más interesantes experiencias políticas de España en el siglo XIX. Un intento que se vería finalmente malogrado por el retraso que sufrieron las operaciones militares para la pacificación definitiva del país, que hubiera deparado la victoria final sobre los carlistas en el mismo año de 1874. Pero el frío otoño de 1874, que determinó la suspensión de las operaciones militares a finales de octubre, facilitó que pudiese prosperar la conspiración del general Martínez Campos para elevar al trono a Alfonso XII. Pue bien, el Pronunciamiento de Sagunto, de Martínez Campos, el 29 de diciembre de 1874, se dio contra un gobierno presidido por Sagasta.
 No tuvo el verbo de Castelar, ni la clarividencia de Cánovas, pero supo convertirse en el Viejo Pastor para la desorientada grey progresista de 1875. Un viejo líder que supo aprovechar las grandes posibilidades de la Restauración, para convertir esas posibilidades en leyes renovadoras. Sagasta trajo la Ley del Sufragio Universal Masculino, el Código Civil, la Ley de Asociaciones, la Ley de Régimen Local, el Matrimonio Civil, la Ley de Prensa y otras de gran calado en los ámbitos militar, civil, económico y judicial. Que muchas de esas leyes las sacara tras haberlas combatido en las Cortes, no sólo muestra su indiferencia en materia ideológica, sino su permanente adecuación al medio. A cambio, en lo personal, fue hombre de honradez intachable, de afabilísimo trato y con una valentía que lo hizo muy simpático al pueblo.
No tuvo el verbo de Castelar, ni la clarividencia de Cánovas, pero supo convertirse en el Viejo Pastor para la desorientada grey progresista de 1875. Un viejo líder que supo aprovechar las grandes posibilidades de la Restauración, para convertir esas posibilidades en leyes renovadoras. Sagasta trajo la Ley del Sufragio Universal Masculino, el Código Civil, la Ley de Asociaciones, la Ley de Régimen Local, el Matrimonio Civil, la Ley de Prensa y otras de gran calado en los ámbitos militar, civil, económico y judicial. Que muchas de esas leyes las sacara tras haberlas combatido en las Cortes, no sólo muestra su indiferencia en materia ideológica, sino su permanente adecuación al medio. A cambio, en lo personal, fue hombre de honradez intachable, de afabilísimo trato y con una valentía que lo hizo muy simpático al pueblo.
Su época de mayor gloria fueron los años 80 del siglo XIX, los cinco primeros en la oposición y los cinco segundos en el gobierno. Su decadencia llegó en la década siguiente, y su momento álgido, es decir, el más doloroso, fue el año de 1898. Y desde ahí, con el desastre a cuestas, hasta su total decadencia física y muerte en 1903, tras un soponcio que le sobrevino en las Cortes, justamente al final de un discurso en defensa del trono. Paradójicamente, lo que más se ha discutido sobre Sagasta ha sido la circunstancias y su comportamiento al frente del Gobierno, cuando España entró en la Guerra contra los Estados Unidos, en 1898, con el resultado conocido por todos y lamentado por muchos.
Pero la fatalidad hizo que su sexta llegada al Gobierno, en 1897, fuese por expresa petición personal de la reina María Cristina, con la que Sagasta tenía magnifica relación. Sagasta siempre dominó el don de la simpatía, que poseía a raudales. Y la causa de esa angustiada petición de la Reina Regente era tan lógica como sombría: tras el asesinato de Cánovas por el anarquista Angiolillo, que pretendía vengar los fusilamientos de Montjuich, denunciados en la prensa europea como un renacer de la Inquisición, la reina creía que sólo un liderazgo fuerte, como el de Sagasta, podría ayudar a superar la difícil situación de España.
Y Sagasta nunca rechazó el poder, pero entonces, además, tenía la obligación de ocuparlo. Entre sus jóvenes ministros hubo un tal Antonio Maura que, años antes, había preparado un plan de autonomía para las colonias, inteligente y audaz. Sagasta quiso ahora aplicarlo y eso fue lo que decidió a los Estados Unidos, y a los rebeldes cubanos, a desatar su ofensiva final en 1898, porque, si triunfaba la autonomía, perderían la guerra. Que así pensaban los norteamericanos y los cubanos es indudable.
Y que los USA empujaron a una España militarmente muy inferior a una guerra suicida, como la del 98, nadie puede tampoco dudarlo. Que la explosión del Maine fue -como dice Carlos Alberto Montaner en su novela Trama– una excusa proporcionada por los cubanos a los norteamericanos para machacar la flota del almirante Cervera, está bastante acreditada y es, desde luego, perfectamente verosímil. Porque, realmente, si no hubiesen tenido esa excusa, los norteamericanos hubieran encontrado otra cualquiera, y también hubiesen contado siempre, en todo caso posible, con la complacencia de Francia y Gran Bretaña.
Es falso que los altos mandos militares y civiles españoles no supieran que, en 1898, Estados Unidos tenía infinitamente más fuerza, en recursos, población, barcos y cercanía a Cuba. Pero es cierto que lo ignoraron. Nadie se atrevió a plantarle cara a la demagogia política y periodística, que caricaturizó hasta la náusea el conflicto y no permitió la entrega o la venta de Cuba, que fue el ultimátum de Estados Unidos. Antes que vender o regalar, prefirieron hacer una guerra para perderla. Y, para desgracia de España, Sagasta alcanzó en tan triste ocasión como el Desastre del 98, el castigo merecido por todos los demagogos: encontrarse enfrente a otros demagogos más desvergonzados todavía.
Entonces fue cuando pudo desplegar realmente sus altas dotes, las que le habían labrado su fama de ser ‘el político de las horas difíciles’. Porque Sagasta no se sintió nada feliz del encargo recibido de la Corona para pilotar aquella crisis. Y si fueron tan difíciles también se debió en parte a que él tampoco contribuyó mucho a hacerlas más fáciles, por esa misma razón. Durante las discusiones en las Cortes, los partidos echaron sobre Sagasta el fardo de la derrota, cuando casi todos la habían propiciado y muy pocos combatido. Pero ése era sin duda el destino de un hombre que vivió para la política y murió por ella. Después de protagonizar tantos episodios, casi pasa a la historia sólo como el hombre que perdió Cuba. La política, en fin.
No murió en la Presidencia del Gobierno por un mes. El último gobierno de Sagasta cayó el 6 de diciembre de 1902. El falleció el 5 de enero de 1903. Sus restos reposan en el Panteón de Hombres Ilustres de Atocha, en Madrid. Acompañado de liberales de la primera época, como Mendizábal, Olózaga, Calatrava, Muñoz Torrero, Martínez de la Rosa y Argüelles, junto con otros liberales de la siguiente generación del XIX, como Ríos Rosas. Y con ellos yacen también para siempre los restos de los últimos liberales de ese siglo, como su gran rival, Cánovas, Eduardo Dato y Canalejas, los tres asesinados. Un conjunto de sepulcros de gran belleza y simbolismo, que vale la pena visitar.











