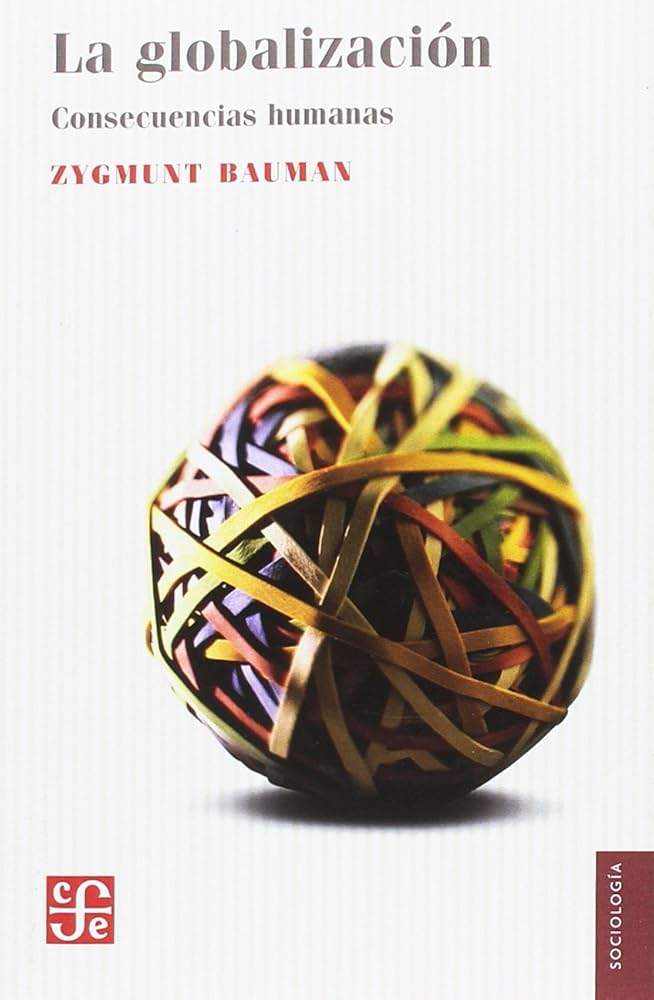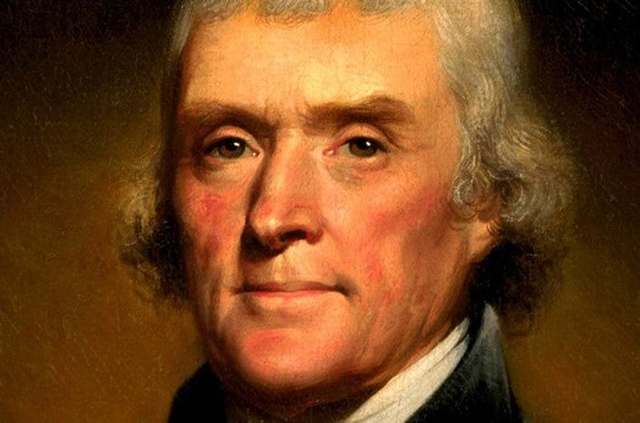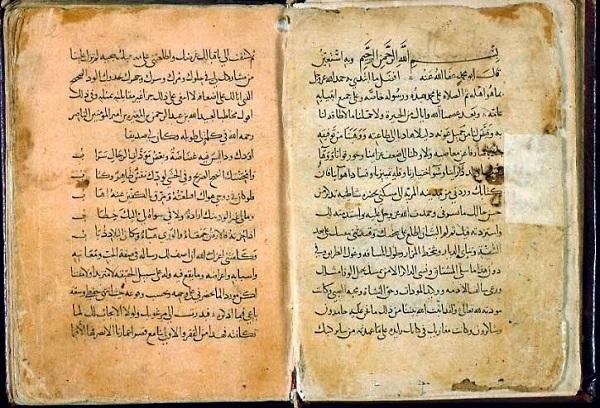Crisis social, sanitaria, institucional y geopolítica en la superpotencia, convulsa por las movilizaciones populares contra la brutalidad policial
 La supuestamente inexistente lucha de clases en Estados Unidos ha hecho rotundo acto de presencia en las calles de las principales ciudades del país trasatlántico. Un levantamiento popular de estratos sociales conscientes de su discriminación, con revueltas generalizadas, marchas pacíficas, también saqueos, ha hecho irrupción en la escena con un potencial inusitado de indignación y de rabia. El detonante ha sido la muerte por asfixia, con una rodilla clavada sobre su cuello durante 8 angustiosos minutos, de un hombre de color, George Floyd, que suplicó hasta doce veces que no podía respirar bajo la artera llave del policía Derek Chauvin y de dos agentes más que le placaban. Y prosiguieron en su criminal decisión desatendiendo una petición de un bombero para que desistieran de dejarle morir así. Un video, ahora universalizado, dio cuenta de tan infausto crimen.
La supuestamente inexistente lucha de clases en Estados Unidos ha hecho rotundo acto de presencia en las calles de las principales ciudades del país trasatlántico. Un levantamiento popular de estratos sociales conscientes de su discriminación, con revueltas generalizadas, marchas pacíficas, también saqueos, ha hecho irrupción en la escena con un potencial inusitado de indignación y de rabia. El detonante ha sido la muerte por asfixia, con una rodilla clavada sobre su cuello durante 8 angustiosos minutos, de un hombre de color, George Floyd, que suplicó hasta doce veces que no podía respirar bajo la artera llave del policía Derek Chauvin y de dos agentes más que le placaban. Y prosiguieron en su criminal decisión desatendiendo una petición de un bombero para que desistieran de dejarle morir así. Un video, ahora universalizado, dio cuenta de tan infausto crimen.
Este tenebroso episodio hunde sus raíces en una prolongada actitud policial hacia esta capa social que compone, grosso modo, el 70% de la clase trabajadora manual del país norteamericano; el 40% de las fuerzas armadas; el 40 % de la población reclusa; y entre el 30 y el 40% de la población desempleada, según edades. Recurrentemente, con procedimientos fascistoides, la policía elimina de forma brutal a personas de color a las que asocia maquinalmente con delincuentes, lo sean o no. Es una rutina que ha colmado el vaso de la paciencia de la población afroamericana, harta de llevar siempre la peor parte y la peor posición social en la presumiblemente próspera sociedad estadounidense.
En Estados Unidos, los poderes fácticos, también el poder académico, llevan siglo y medio negando que la lucha de clases exista. Docentes universitarios, directores/productores/actores de cine, congresistas, sindicalistas, científicos, literatos o pensadores, de distintas generaciones, llevan décadas silenciando o, en el mejor de los casos, camuflando, sus discursos, filmaciones y proposiciones progresistas con triquiñuelas cripticas. Y lo hacen para poder subsistir en las aulas, la escena, los laboratorios, la vida política, artística o en el poderoso Hollywood pues, de no hacerlo, son sistemática y fulminantemente apartados y excluidos de la escena. Nunca pudieron afirmar abiertamente que eran socialdemócratas, socialistas, comunistas o anarquistas, ni siquiera rotundamente antirracistas; la presión contra todo criticismo anticapitalista ha generado aberraciones múltiples: desde el cómic –los principales enemigos del personaje de Superman eran Xram, Ninel y Nikunab (escrito al revés Marx, Lenin y Bakunin)-, la familia de los Simpson, que eran inicialmente negra tuvo que ser maquillada y reconvertida por sus dibujantes-, hasta la entraña de gran parte de los guiones cinematográficos de Hollywood, en los últimos veinte años consagrados a la promoción de catálogos de armas, a la apología de la violencia extrema y a la sacralización de la Presidencia estadounidense.
Los progresistas norteamericanos siempre se vieron abocados a autodenominarse ‘liberales’, pese a las mutaciones operadas precisamente allí por tal concepto, devaluado de su histórica impronta inicial antiabsolutista, según su primigenia concepción europea, para convertirse hoy, precedido por el prefijo neo, en sinónimo del despótico pensamiento único del capitalismo financiero.
 De hecho, ni los académicos ni el universo mediático hablan nunca allí de la clase obrera, concepto estigmatizado y excluido; todo es allí clase media, desde el granjero de Peoria hasta el obrero industrial de Detroit. El dogma de la inexistencia de la lucha de clases enraizó, ya desde fines del siglo XVIII, en la Constitución de 1787 bajo un muy bello texto de impronta burguesa que fantasea sobre una idílica igualdad de toda la ciudadanía ante la ley, que no solo la actitud de la policía en las calles sino también y sobre todo las fluctuaciones erráticas de los mercados de capital y laborales desmienten a cada hora.
De hecho, ni los académicos ni el universo mediático hablan nunca allí de la clase obrera, concepto estigmatizado y excluido; todo es allí clase media, desde el granjero de Peoria hasta el obrero industrial de Detroit. El dogma de la inexistencia de la lucha de clases enraizó, ya desde fines del siglo XVIII, en la Constitución de 1787 bajo un muy bello texto de impronta burguesa que fantasea sobre una idílica igualdad de toda la ciudadanía ante la ley, que no solo la actitud de la policía en las calles sino también y sobre todo las fluctuaciones erráticas de los mercados de capital y laborales desmienten a cada hora.
Siglo y medio después del origen constitucional, el dogma negacionista de la lucha de clases sería impuesto por el FBI, policía política interior, al liquidar el sindicalismo de clase a punta de metralleta con ayuda de la Mafia; al poco, lo haría el ignominioso Tribunal de Actividades Antiamericanas del senador Joseph McCarthy, con Richard M. Nixon de inquisidor adjunto, flagelo de la democracia en las artes escénicas que forzó incluso el exilio de Charles Chaplin; luego, la Guerra Fría lo elevaría a la categoría de axioma negativo y desde entonces, la CIA sigue erre que erre, con el mantra, negándolo a punta de pistola en los cinco continentes con golpes de Estado y acciones criminales encubiertas contra regímenes progresistas revolucionarios o meramente nacionalistas de Guatemala, Cuba, Brasil, Chile, Uruguay, Nicaragua, Vietnam, Congo, Cabo Verde, Irán, Indonesia, Afganistán, Irak, Siria, Venezuela..
Esta pertinaz negación de algo tan evidente como la disparidad antagónica de intereses y la desigualdad distribución de la riqueza y el poder entre clases sociales distintas –que es un concepto acuñado a partir del pensamiento ilustrado- , donde no solo el trabajo manual o el nivel de renta segmenta socialmente, sino que también discrimina el mero color de la piel, ha cegado la posibilidad de que la sociedad estadounidense tome conciencia de la sustancia profundamente conflictiva que la caracteriza y que estos días tan abruptamente se manifiesta: la población de color, que frisa el 27% de los moradores del país y que ocupa casi siempre una posición subalterna en la estructura social norteamericana, ha dicho basta a las humillaciones sociales que sufre y que la Policía, con su trato diario, se encarga de recordarle.
Las revueltas antirracistas, también chispazos de aquel pacífico y posteriormente desbaratado Movimiento por los Derechos Civiles del soñador Martin Luther King avalado por John F. Kennedy –asesinado en Dallas el 22 de noviembre de 1963- han sido recurrentes en Estados Unidos. Sin embargo la reivindicación muestra hoy un componente explosivo: el más destacado exponente del supremacismo blanco frente a la población de color y, señaladamente, la de origen hispano, aplicado por miles de agentes de policía como el asesino de Floyd, se asocia por la clase afroamericana de color con quien vive… en la Casa Blanca.
 El ejército en las calles
El ejército en las calles
La magnitud de las protestas ha sido tan intensa y amplia que Donald Trump no dudó en sacar al Ejército a la calle, al ver insuficiente su presencia en ellas de la propia y desprestigiada Policía e, incluso, la de la paramilitar Guardia Nacional. El voluntarismo presidencial y sus irreflexivas decisiones le han hecho olvidar que cuatro de cada 10 soldados estadounidenses son de color y que la mayoría de ellos siente en sus carnes la discriminación social de sus hermanos hoy manifestantes, con los que comparten la misma extracción de clase. Generales de cuatro estrellas como James Mattis, primer jefe del Pentágono en el mandato de Donald Trump, que lo abandonó después de disentir de la decisión presidencial de intentar sacar las tropas estadounidenses de Siria, y de otros generales enfrentados al presidente por hacer lo mismo en Afganistán, han criticado duramente esta y otras medidas. Concretamente Mattis ha acusado a Trump de abuso de autoridad y de ser el primer presidente del país comprometido en dividir, en vez de unir, al pueblo estadounidense. Incluso Mark Esper, secretario (ministro) de Defensa apenas desde junio del año pasado, ha calificado de errónea la militarización de la lucha contra la protesta callejera y urbana, argumentando que el ejército no puede asumir tareas que corresponden a la Policía. Gobernadores demócratas, como el neoyorquino Andrew Cuomo, se han solidarizado con los manifestantes, con declaraciones inéditas en las que critica con inusual dureza a la Policía. Por doquier surgen descalificaciones de ilegitimidad al mandato y la trayectoria de Donald Trump. Y todo ello pese a la reiterada durante décadas de la sacralización ideológica de la institución presidencial llevada a cabo por el gran aparato ideopolítico de Hollywood que ya no puede acreditar la tan almibarada como falsa imagen de un país donde el conflicto de clases nunca existió ni tampoco el gratuito marchamo de la defensa universal de los derechos humanos- hoy tan evidentemente pisoteados allí.
Por primera vez desde que el autoritario general de cinco estrellas Douglas Mc Arthur se encampanara en 1951 contra al presidente Harry Salomon Truman y fuera destituido, nunca en Estados Unidos las fricciones entre el generalato y el inquilino de la Casa Blanca habían llegado a un nivel de intensidad tan agudo como el que se vive estos días.
Inquietante incertidumbre
¿Qué va a pasar? ¿Donald Trump puede ser depuesto? Si prosigue al mando, ¿podrá ser reelegido en las elecciones de noviembre? ¿Puede haber un golpe de Estado en Estados Unidos? ¿Buscará Washington un chivo expiatorio para camuflar sus tribulaciones internas mediante una invasión de Venezuela, Irán o tensando el litigio con Corea del Norte? Nadie tiene la bola de cristal para averiguarlo pero el hecho cierto es que no es posible acumular mayor cantidad de desaciertos como los surgidos desde una institución tan crucial en la política mundial como lo es la actual presidencia de los Estados Unidos de América. Todo lo narrado sucede en medio de una pandemia que ya ha matado allí a 109.000 personas (1) y que crece desbocadamente. Además, y sobre todo, lo acaecido sobreviene en un proceso de declive geopolítico y tecnológico estadounidense que araña la peana de su condición de superpotencia única. Crisis social, crisis sanitaria, crisis institucional y declive geopolítico, en medio de cierto ruido de sables, simultáneamente presentes, forman un cóctel explosivo que, en otras latitudes acostumbra desembocar en una revolución. Veremos si la ceguera inducida por la negación de la lucha de clases sigue dando resultados para sus mentores o bien les hace reparar en el error de haberla, irracionalmente, excluido de sus análisis durante tanto tiempo como para incapacitarles para yugularla.
Nota: 1.- Cifra registrada a 7 de junio de 2020