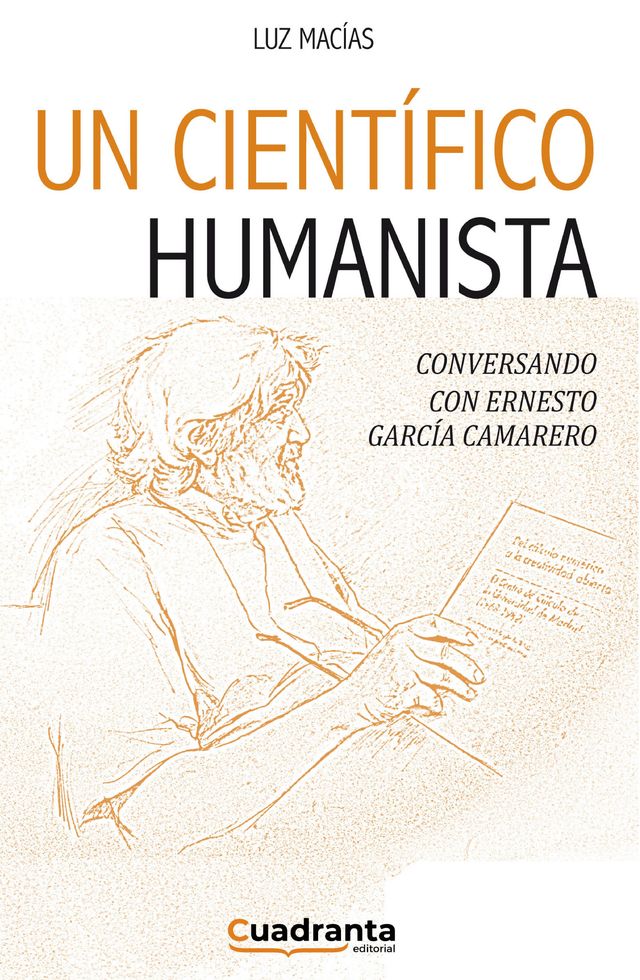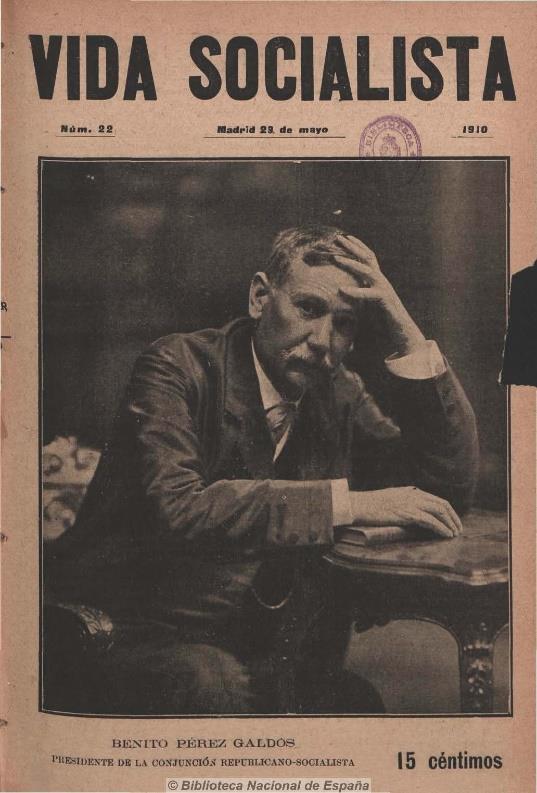La teoría liberal, en sus delineamientos principales se había completado durante el siglo XVIII y comienzos del XIX, como respuesta política al absolutismo monárquico. El naciente liberalismo sostenía, y todavía hoy sostiene, que toda aristocracia, toda posición dominante y todo monopolio, así como en general todas las concentraciones de poder, tienden a convertirse siempre en fuentes de privilegio y opresión, que impiden, limitan o falsean la libertad. Las bases teóricas directas del liberalismo se establecieron principalmente en el pensamiento de dos autores, el holandés Spinoza (1632-1677) y el británico Locke (1632-1704), en la segunda mitad del siglo XVII (leer El nacimiento del liberalismo: Spinoza y Locke)
Un siglo después, en el último cuarto del siglo XVIII, el liberalismo había conseguido difundir sus tesis por toda Europa (y América), y se pudo presentar ante el mundo como la teoría política apropiada al estado de desarrollo de la civilización en el Siglo de las Luces. El viejo sueño europeo de recuperar el ideal político definido en la antigüedad greco-latina, un sueño forjado desde los albores de la Edad Media, por fin, parecía estar al alcance da la mano, al hacerse patente que era posible su consecución. Después de tantos siglos, la añorada democracia de la Grecia clásica y la no menos mítica libertad de la República Romana, con su idealizado modelo ciudadano, parecían ser al fin recuperables.
Como acertadamente señaló el Profesor Luis Díez del Corral (1911-1998), las referencias de que disponían los liberales europeos de todos los países, desde finales del siglo XVIII, les condujeron a establecer como “modelos políticos típicos” dos tradiciones políticas diferentes. Una, empírica y carente de sistema, la británica, y otra especulativa y racionalista, la francesa. La primera, desconfiando de la especulación abstracta, se fundamentaba en una interpretación abierta de la tradición y de las instituciones que se habían desarrollado de modo espontáneo en Inglaterra, pero que no eran fáciles de comprender, ni de importar, a otros países. La segunda, recogiendo los ensueños naturalistas y colectivistas de los philosophes de la Ilustración francesa, se dirigió más bien hacia la construcción de una utopía que, pese a que sería ensayada de varios modos y en numerosas ocasiones en los siglos XIX y XX, siempre culminó en el fracaso.

En cualquier caso, desde finales del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX y hasta bien entrado el XX, casi todos los liberales europeos fijaron su atención especialmente en lo que les parecieron ser las tradiciones liberales más próximas y más genuinamente europeas, la francesa y la inglesa. La democracia americana no tuvo una fácil difusión en Europa. Nunca fue muy bien vista en Inglaterra, por obvias razones. Y, en Francia, careció de reconocimiento formal hasta la aparición de la obra de Toqueville (1805-1859) La Democracia en América, publicada en 1835.
Pero, los regímenes políticos liberales de Inglaterra y Francia surgidos en los siglos XVII y XVIII y afirmados en el siglo XIX ¿eran realmente modélicos?, y más aún, ¿podían ser trasladados a los demás países de Europa y de América? No parece que esto último haya podido efectuarse o, al menos, cuando se ha intentado, no han resultado muy satisfactorios los resultados obtenidos.
A diferencia de Inglaterra, en Francia, inspirándose en la idea ilustrada de “emancipación”, se fue fraguando durante el siglo XVIII lo que después se ha llamado en nuestros tiempos la moderna “política utópica” o “futurista”. Una política que aspira a la construcción de la “sociedad perfecta”, sea eso lo que sea. Este ideario, aparentemente “emancipador”, terminaría siendo adoptado por el socialismo y por Marx. La visión de Marx partía también de la idea de Rousseau de que es posible modelar un hombre perfecto, el “hombre nuevo”, cuyas bondades impedirían cualquier mal social.
El contrapunto al utopismo ya había sido expresado por el holandés Bernard de Mandeville (1670-1733) en su célebre Fabula de las Abejas (1704). Una fábula que concluía, entre otras cosas, en que, si todos buscan su propio bien y eso hace egoístas a las personas, en vez de maldecir o proscribir esa realidad, más valía aceptarla porque es así. En suma, Mandeville planteaba la solución a un dilema que se sigue planteando asiduamente en nuestros días en múltiples asuntos. Ante la realidad, sólo caben dos opciones: o transformarla o adaptarse. El utopismo plantea siempre cambiar el mundo y su decurso, mientras que el planteamiento liberal tiende más a explorar las posibilidades de adaptación.
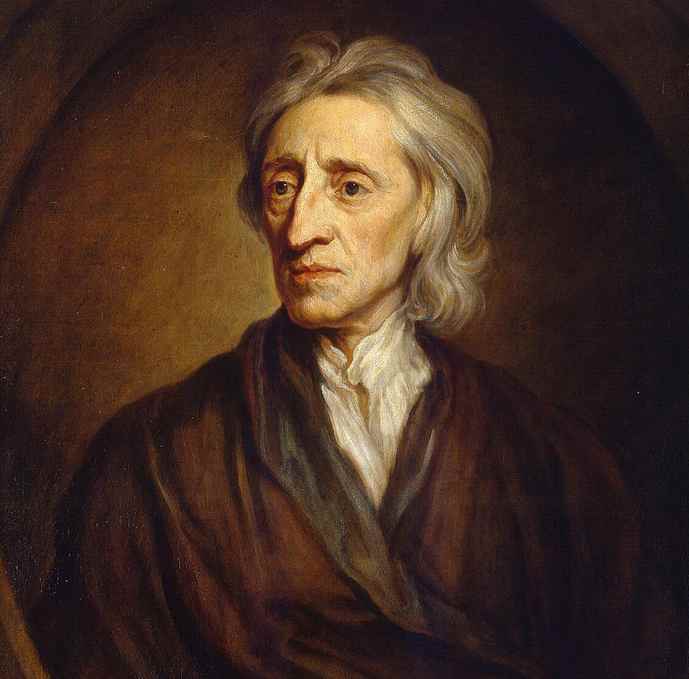
Por eso se ha hecho famosa la sencilla explicación de Mandeville: no es de la bondad del panadero o del carnicero de la que debemos esperar que haya alimentos, sino del interés que ponen en sacar beneficio de su trabajo. La armonía social solo puede nacer de la combinación del egoísmo individual y de la empatía en la conducta social: dame lo que necesito y yo te daré lo que deseas a cambio. En suma, el orden espontáneo que promueve intercambios naturales voluntarios, que responden a los impulsos e inclinaciones naturales del ser humano. Uno de los propósitos de Rousseau en su obra El Contrato Social (1762), fue rebatir las ideas de Mandeville. Un propósito en el que Rousseau, pese a ser un gran escritor, no alcanzó el éxito que pretendía, pero a cambio sí que consiguió amplia audiencia.
Frente al complejo y ambiguo panorama del incipiente liberalismo francés, muy influenciado por las citadas pulsiones autoritarias del pensamiento de los philosophes, el liberalismo inglés se configuró a través de las ideas de una serie continuada y coherente de pensadores. Coherencia que se aprecia, no solo en el conjunto, sino en cada uno de sus principales autores, Locke (1632-1704), Hume (1711-1776) o Adam Smith (1723-1790), entre otros. En la misma órbita de pensadores se ha de incluir a E. Burke (1729-1797). El primero de todos ellos, Locke, en su Segundo Ensayo sobre el Gobierno Civil, se esforzó por extender hacia el pasado la serie de pensadores pioneros del liberalismo, señalando como precursor intelectual a Richard Hooker (1558-1600), un autor anglicano, pero de inspiración aristotélica y tomista.
En la peculiar Inglaterra, los políticos siempre procuraron mantener los pies bien asentados en la realidad. La coherencia del pensamiento político británico se ha fundamentado en el consenso continuado sobre las instituciones legadas a Inglaterra por las dos revoluciones del siglo XVII. Las dos revoluciones inglesas, y muy especialmente la denominada Gloriosa Revolución (1688), fueron seguramente las más conservadoras de todas las revoluciones modernas. Y quizá fueron también las más liberales que se produjeron en Europa entre los siglos XVII y XX.
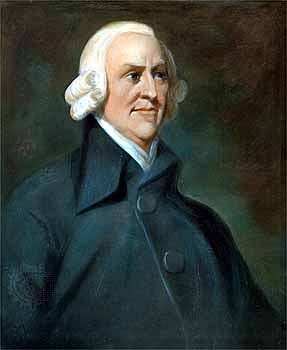
El pensamiento político británico se ha situado casi siempre en parámetros muy diferentes, y hasta contrarios en ocasiones, a los adoptados por los philosophes franceses, que muchas veces terminaron convertidos en inconsistentes e irresponsables demagogos, jefes de partido o de facción revolucionaria, como Robespierre (1758-1794). A Francia le hicieron falta décadas para asimilar la realidad de las nuevas sociedades industriales, algo que sólo se pudo constatar cuando apareció, en 1803, el tratado de economía política del francés J. B. Say, que fue uno de los principales sistematizadores de la denominada teoría económica clásica.
Por el contrario, en Inglaterra y en Norteamérica el marco de la sociedad industrial y su desarrollo eran la misma vida cotidiana. Un marco general que había sido enunciado como teoría por A. Smith, en 1776. El Progreso, en el caso de británicos y norteamericanos, se encomendaba a la libre evolución de factores impersonales existentes en la sociedad. Y la revolución, para los norteamericanos, se planteó como el modo de suprimir las restricciones que dificultaban el desarrollo de las propias dinámicas existentes en la sociedad. Por el contrario, en el “revolucionarismo” francés lo que se planteaba era definir un nuevo marco de restricciones a la libertad, pero más “racional” que el del Antiguo Régimen. El revolucionario francés no se planteaba liberar de restricciones los ciudadanos, sino disciplinar al pueblo con instrumentos propios del seminario o la cárcel, dándose la mano otra vez con el voluntarismo del Despotismo Ilustrado, que trataba a los individuos como perpetuos menores de edad.
El liberalismo francés siempre se desarrolló entre las pulsiones autoritarias y el doctrinarismo, que no eran muy compatibles entre sí. La idea de “revolución” ha despertado tradicionalmente en Francia un fervor de carácter casi religioso. Y así, por ejemplo, un genuino liberal como A. de Tocqueville (1805-1859), encontró habitualmente muchas dificultades para poder entenderse con el radicalismo de un Ledru-Rollin (1807-1874), pese a que ambos parecían compartir muchas posiciones en el ámbito de lo teórico. Y no digamos ya las que hubiese podido encontrar con el radicalismo de un León Gambetta (1838-1882), si hubiesen coincidido.
Paradójicamente, el pensamiento de los philosophes, tan francés, pronto encontró su homólogo británico, con la aparición del utilitarismo de Bentham ( 1748-1832) (leer Jeremy Bentham reconsiderado). Un pensamiento el de Bentham que resultó ser tan parejamente autoritario y tan esquemático como el de los philosophes franceses, pese a los esfuerzos desplegados por Stuart Mill (1803-1873). Este, intentó armonizar el utilitarismo con el planteamiento genuinamente liberal de defensa de las libertades cívicas, pero en su obra, Stuart Mill también preludió las primeras formulaciones socialista en Inglaterra.

Mas, en ambos casos, el de los philosophes franceses y el de los utilitaristas ingleses, latía la misma pulsión totalitaria: destruir todo el derecho y todas las instituciones sociales tradicionales, para reconstruirlas sobre principios pretendidamente “racionales”. La ruptura final de la relación entre Stuart Mill y Alexis de Toqueville reflejó seguramente esa disociación del pensamiento utilitarista, al pretender liberalizarse, pero sin llegar a conseguirlo.
El azar histórico determinó que fuese en Europa en donde el liberalismo político encontrase por vez primera una plasmación institucional. Los rebeldes independentistas de las Colonias Británicas de Norteamérica lo consagraron en el sistema político-institucional surgido a partir de 1776, en los nacientes Estados Unidos de América. Frente a las cábalas intelectuales sobre contratos políticos o sociales originarios, propias de los philosophes franceses, los norteamericanos elaboraron una Constitución consensuada por los representantes de todos sus territorios.
Sobre la base de la igualdad jurídica de los ciudadanos y mediante el principio del sufragio universal, los revolucionarios americanos plasmaron en un sistema político viable las conquistas liberales. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en Norteamérica, tanto el liberalismo francés como el inglés, se mantuvieron siempre muy alejados de haber siquiera considerado la posibilidad de establecer el sufragio universal, que sólo llegó mucho después, en el último cuarto del siglo XIX. Tanto los liberales franceses, como los británicos, confiaron siempre en fórmulas de sufragio limitado, el llamado sufragio censitario, que excluía del voto a los más pobres.
En la nueva nación americana, una vez emancipados sus ciudadanos del absolutismo, el orden y una justicia independiente siguieron determinando los avances del progreso, aunque incorporado todo ello a una esfera civil autónoma que superaba los debates entre formas místicas y prosaicas de comunidad política, mediante la creación de un sistema completo de libertades. Un sistema que evolucionaría pronto hacia la democracia tal como hoy la conocemos. Quizá fuese en los dos mandatos presidenciales de Thomas Jefferson (1743-1826) (leer Thomas Jefferson reivindicado), entre 1801 y 1809, comenzó la conversión del orden revolucionario de 1776 en democracia, que encontraría su momento decisivo con la presidencia de Andrew Jackson (1767-1845), en sus dos mandatos, entre 1829 y 1837.
La democracia, sobre esas bases, pudo llegar a Norteamérica sin guerras ni conflictos civiles. También en Inglaterra acabó instaurándose el sufragio universal -mucho después que USA, desde luego- de modo pacífico. Por el contrario, en Francia y en el resto de Europa y América, los cambios vinieron acompañados de derramamientos de sangre y creando enconados conflictos civiles. De alguna manera, el propio desarrollo de las cosas demostró que, cuanto más regía un poderoso absolutismo centralista, más radical sería luego la opinión pública, como se aprecia al comparar la Ilustración norteamericana con la francesa, o al comparar sus respectivas revoluciones.

Para los norteamericanos de la época revolucionaria, la nueva política liberal inaugurada en 1776 se diferenciaba radicalmente de los modos tradicionales de entender y hacer la política. La política liberal no se planteaba en términos esencialmente coactivos, sino equilibradores de los cambios que produce el desarrollo y expansión de la libertad. La finalidad de la política liberal inaugurada por la Revolución Americana (1776-1783) consistía en mantener y favorecer el orden espontáneo de la sociedad civil, regulada por su propio Derecho, que se confía al juez en cada caso concreto. No trataba de hacer “hombres nuevos”, ni “mundos nuevos” más “racionales”, que se impusieran coactivamente desde un poder absoluto, pretendidamente “benefactor”. Se trataba de que la sociedad, organizada en cuerpo político, se desarrollase por sí misma, sin más coacciones políticas que las esenciales para mantener el orden general y la paz civil.
Tanto a ingleses como a norteamericanos, siempre les produjo rechazo y alarma la doctrina autoritaria del todo para el pueblo, pero sin el pueblo de los philosophes franceses. Una doctrina que anticipaba las técnicas de condicionamiento conductual y de ingeniería social de los despóticos y omnipotentes estados totalitarios que conocería el mundo en el siglo XX. Una doctrina “racional” la de los philosophes, que se auto-justificaba en las “buenas intenciones” que les inspiraban. Colmados de sus buenas intenciones, los philosophes aspiraban a crear una “ideología general”, próxima a la manipulación de los impulsos sociales, que se justificaba precisamente en las “benévolas” intenciones que inspiraban su despotismo. La justicia social, la verdadera igualdad, etc., fueron el ropaje que permitió a estas doctrinas presentarse con suficiente atractivo como para cruzar el Canal de la Mancha y hasta el Océano Atlántico, en los siglos XIX y XX.
Ni el modelo liberal inglés, ni el modelo francés terminaron de resultar muy modélicos, a la postre. Y hasta es posible que no se puedan considerar siquiera modelos, a secas. La Historia da muchas vueltas y revueltas, por eso es tan divertida. El liberalismo político se abrió paso en Inglaterra y en Francia de un modo aparentemente muy diferenciado, pero no tan disímil en el fondo. Y, quienes los consideraron “modelos”, nunca fueron capaces de plasmarlos en sus países. Sucedió en España con la Restauración canovista (1876-1923) que intentaba emular el sistema británico, o con la IIª República Española (1931), que pretendió importar a nuestro país el sistema de la IIIª República francesa.