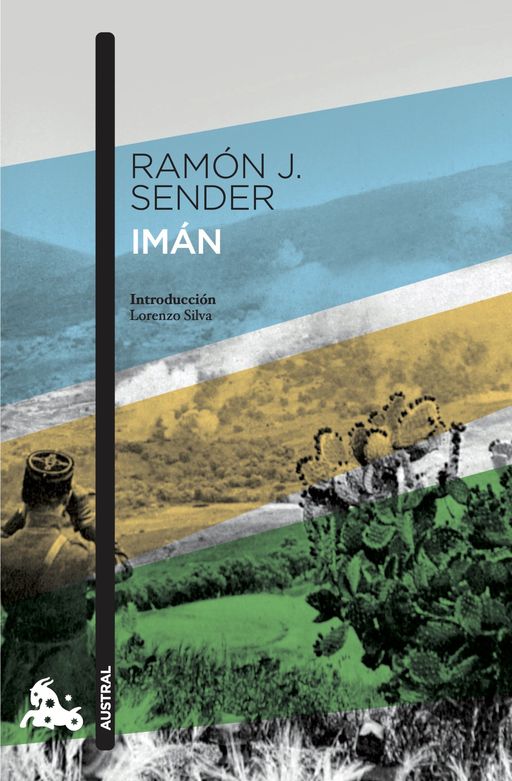El lenguaje lo confunde todo. Principalmente por su simplismo, que paradójicamente crea gran confusión y no claridad, porque mete en un mismo cajón cosas muy distintas. Creemos que decimos una cosa y nos entienden otra muy distinta. Pero también por la voluntad de escamotear, de agredir o de dominar. Y por el propósito de enjaular a la gente y que no pueda escaparse.
El lenguaje lo confunde todo. Principalmente por su simplismo, que paradójicamente crea gran confusión y no claridad, porque mete en un mismo cajón cosas muy distintas. Creemos que decimos una cosa y nos entienden otra muy distinta. Pero también por la voluntad de escamotear, de agredir o de dominar. Y por el propósito de enjaular a la gente y que no pueda escaparse.
Una lengua es una visión del mundo, una forma colectiva de ordenarlo. Pero también en gran medida es una ideología o una doctrina. Las ideologías tienen su lenguaje y acaban imponiéndolo a toda la población. Y en lugar de servir para comunicar, el lenguaje sirve para atrapar a las personas y que no puedan escapar. Un hombre se ve obligado a decir “camarada” aunque el otro lo esté torturando, o se ve obligado a decir “amor” aunque esté lleno de odio. Lo que dijo Orwell tiene mucha verdad, pero la ha tenido siempre. Siempre las palabras han atrapado a las personas. Solo si se vuelven locas con la poesía o el delirio comunican o liberan.
Una lengua es una doctrina. Y es una voluntad de controlar el mundo y las personas. Tiene una intencionalidad, como diría el filósofo Franz Brentano. Es una telaraña que nos tiene secuestrados. Y te ves obligado a decir lo que no dices, y todo se confunde de ese modo, aunque no quieras. Pero alguien quiere amedrentarte y dominarte con eso. Solo los místicos escapan. O tal vez Hoffmansthal en la “Carta de Lord Chandos”, cuando se da cuenta de que una azada en un huerto es una infinidad de experiencias que no caben en ninguna palabra. Y el propio Witgenstein se dio cuenta, y dijo que para decir chorradas con el lenguaje era mejor callar. Al menos si callamos dejamos hablar a las cosas. Porque el lenguaje tantas veces es pura cháchara. Y no solo en los discursos de los políticos o en los sermones de los párrocos. (Para que el lenguaje tenga algo de verdad, hay que acercarse a un clochard con una botella de vino, en las orillas del Sena).
Y si no, que le pregunten a San Juan de la Cruz con sus paradojas desconcertantes y sus símbolos ambiguos. Mucho más allá de los comentarios de texto convencionales y de los manuales de la enseñanza. Esos que dan un significado negativo a la palabra “noche”, porque en el lenguaje convencional la noche siempre tiene que ser algo negativo. Por eso se llena a los alumnos con los tópicos del lenguaje corriente que lo confunde todo. Cuando en San de la Cruz la noche es precisamente el abandono de toda la palabrería y el ruido, y el ponerse de verdad a escuchar el fondo de la vida. La noche es la liberación y el silencio que permite oír de verdad las cosas, más allá de las estrecheces de la lengua convencional. Y solo si el lenguaje se acerca de ese modo al silencio, se hace tan susurrante y tan atrevido como el silencio, nos puede servir de algo, en una noche sincera de verdad, o en los textos disparados (y nocturnos) de Celine, o en la escritura subterránea de Jack Kerouac. O como cundo Chopin se salta las estructuras musicales clásicas y se suelta libremente sin retóricas en el misterio de cada instante.
Inventaron el lenguaje para comunicarse unos con otros. Para transmitirse su interior, para decirse la infinidad de cosas que no estaban delante, para contarse lo que vivían. Y ahora solo sirve para ocultar las cosas. Para recubrirlas y ver solo lo que se puede ver. La ideología dominante y el lenguaje dominante escamotean la naturaleza, ocultan la vida, tapan montones de aspectos de la vida que no están bien vistos ahora. Incluso la realidad tiene que ser políticamente correcta, incluso los hechos hay que meterlos en vereda.
Y hay que clasificar las cosas de tal modo que solo se vea lo permitido. Y lo que no tiene nombre no existe. Así hace también la ciencia moderna, clasifica las cosas, y si no tiene nombre para una cosa no existe. Durante mucho tiempo muchas enfermedades no existían porque la ciencia no tenía nombre para ellas. Y los que las padecieran tampoco existían, o tenían que joderse. Así pasa incluso en algunos países, en algunas culturas, ciertas realidades no existen oficialmente porque no pueden existir.
El ser humano se ciega a sí mismo continuamente, se pone una malla delante, decide lo que puede ver y lo que no. Las doctrinas lo han hecho continuamente, las religiones, lo políticamente correcto en cada época. Hay cosas que no se pueden decir porque no está bien visto, hay otras que no se podían decir en otra época. Y sin embargo en el fondo todos sabemos que existen. No importa la gilipollez del lenguaje que impongamos. No importa la oficialidad que se imponga. Puede no existir un nombre para cagar, pero la gente siempre necesitará cagar. Y el que tenga oídos que oiga, como decía la Biblia, y también decía Nietzsche. Y aún no he pronunciado nada prohibido, así que la Inquisición de esta época no puede condenarme. Pero nuestro lenguaje es una miseria, a menos que lo liberemos (en la literatura, o en los sueños).
Y si esto ocurre con el lenguaje humano, que vive y crece y se matiza y se impregna durante siglos, ya me dirán lo que ocurrirá con el lenguaje rígido y muerto de las máquinas, lleno de generalidades masivas, de abstracciones algorítmicas, de clasificaciones sin vida. Dios nos libre de la nueva trampa más pequeña todavía que la de las lenguas tradicionales. Para hablar como una máquina, sí que será mejor en todo momento callar. Porque las máquinas que lo reducen todo a programas y fórmulas sí encuentran algo que nunca podrán reducir: el silencio. El silencio que se abre al mundo infinito sin programas y sin fórmulas. Y unos seres en las cavernas, clandestinos, hablaremos con el lenguaje enloquecido de la literatura, o con miradas contradictorias que nadie podrá nunca codificar.