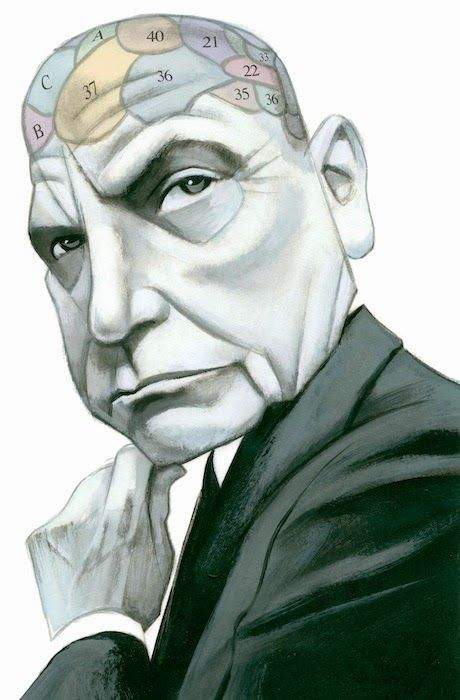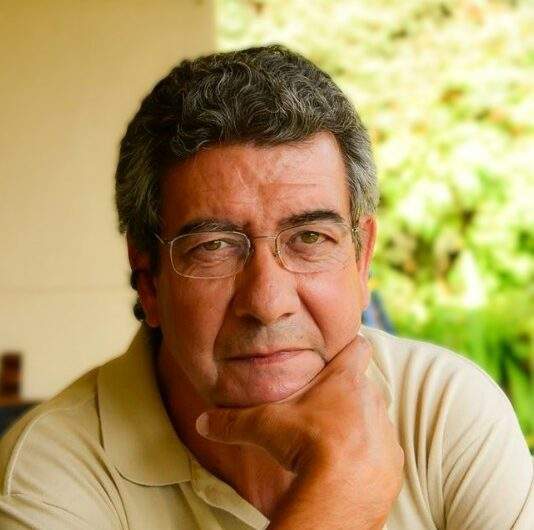La existencia no se anda con remilgos ni con disimulos. Salvo sufrir profunda depresión o afrontar una circunstancia insuperable, perseverar constituye el indiscutible motor y lema de la vida. No esto o aquello, sino la existencia o la nada. Lo tomas o lo dejas. Ser en el mundo mientras sucede o, radicalmente y sin paliativos, no ser de ningún modo. La brutal franqueza del dilema no oculta en absoluto la considerable ventaja con la que cuenta el instinto de supervivencia: mantenerse con vida mientras sea factible o recobrar la inexistencia previa, opción que suele parecer bastante menos atractiva.
La existencia no se anda con remilgos ni con disimulos. Salvo sufrir profunda depresión o afrontar una circunstancia insuperable, perseverar constituye el indiscutible motor y lema de la vida. No esto o aquello, sino la existencia o la nada. Lo tomas o lo dejas. Ser en el mundo mientras sucede o, radicalmente y sin paliativos, no ser de ningún modo. La brutal franqueza del dilema no oculta en absoluto la considerable ventaja con la que cuenta el instinto de supervivencia: mantenerse con vida mientras sea factible o recobrar la inexistencia previa, opción que suele parecer bastante menos atractiva.
Poco se puede hacer ante el imperioso reclamo del instinto, salvo aceptar su envite y tratar de concertarse de la mejor manera posible con el quehacer de la biografía propia. Y, en este trance, recorrer el camino con el bagaje personal que nos haya correspondido en el azaroso reparto del nacimiento, y ya sea despreocupados o dudosos, compartiendo acaso con el griego Teognis que “lo mejor para el hombre sería no haber nacido ni haber visto la luz del sol” o, por el contrario, queriéndose optimistas y procurando vivir, como propone el verso de Enrique Badosa: “Sometidos a la meditación de la esperanza”.
Vivir entonces, sí, en efecto, pero sobre todo, y más allá del tenaz propósito de afirmarse en el ser, desear e intentar que la existencia pueda parecer digna y merecedora de vivirse. No aceptar únicamente el irreflexivo impulso del instinto. Ni la circunstancia impuesta, ni la aceptación incondicional de la circunstancia, sino la determinación deliberada y atrevida del querer propio. No la acción maquinal de participar en la peripecia de la materia-energía, el dinamismo irreversible que nos genera y nos consume en su constante actividad, sino la pretensión y el afán de identificarse como proyecto autónomo a partir del querer propio y del deseo.
Emancipación y libertad del querer que rechaza necesariamente y de igual modo los supuestos del determinismo y del azar. No negándolos, pero sí oponiéndose de forma idéntica a la causalidad y a la casualidad, conceptos excluyentes y dogmáticos ambos, que manifiestan una servidumbre semejante y que nos convierten en objetos inermes e involuntarios, meros sujetos extrañados y cosificados.
Si movidos por la acción del determinismo, formas de vida irresponsables y obligadas por el destino, la fatalidad, la providencia o cualquier otro sometimiento. Si zarandeados por la indeterminación del azar, formas de vida llevadas por la contingencia, la accidentalidad y lo fortuito, vidas obtusas e inconscientes también. Concepciones inaceptables y a las que cabe desafiar, que no negar, en nombre del querer propio. “Leyes ciegas” y “acontecimientos arbitrarios» que el científico y premio Nobel Ilya Prigogine, en su intención de tratar de armonizar y combinar la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, no dejaba de criticar en su ensayo El fin de las certidumbres: “A igual título que el determinismo, el puro azar es una negación de la realidad y de nuestra exigencia de entender el mundo […] esas dos concepciones que conducen a la alienación, la de un mundo regido por leyes que no otorgan lugar alguno a la novedad y la de un mundo absurdo, acausal, donde nada puede ser previsto ni descrito en términos generales”.
Es por esto por lo que el deseo humano, deseo excedido y antropocrático siempre, en su permanente ánimo de alcanzar la satisfacción del vivir estimulante, no duda en afanarse y proyectar una tercera vía entre la imposición ineludible y la eventualidad incontrolable, trazando la opción autónoma de su propio querer. Un dominio exiguo, incierto e inventado, pero que permite fundar e instituir, como manifestaba Albert Camus, “un mundo cuyo único amo es el hombre». Mundo erigido y cimentado sobre el terreno sensible de la querencia humana más entrañada: el deseo insumiso de que la vida pueda parecer que es merecedora de ser experimentada.
Querer humano frente a la neutra imparcialidad universal. Un proceso físico-químico que no está de otra parte que no sea la del puro impulso biológico. Situación a la que únicamente cabe aplicar la bien conocida ley del conato —o esfuerzo— de Spinoza: “Cada cosa se esfuerza, cuanto está a su alcance, por perseverar en su ser”. Perseverar y propagar su particular naturaleza, se deberá añadir.
Porque, resulta obvio reconocerlo, el proceso natural del universo se halla del lado de la energía mecánica y del impulso biológico. Lección vitalista de milenaria tradición que ha fundamentado la corriente más poderosa del pensamiento alemán, iniciada por Jacob Böehme y que tiene como precursor al Maestro Eckart. Corriente que se desplaza a través del idealismo de Fichte, Schelling, Hegel y Schopenhauer, desemboca en Nietzsche y alcanza a Sigmund Freud. “La filosofía alemana —escribe Alexis Philonenko— fue una filosofía del deseo, de la voluntad, de la libertad, concebidos como anteriores al Ser y como puras potencias de tinieblas». Vitalismo compartido también por los alquimistas y iatroquímicos germanos, como Helmont y Paracelso, quienes mantenían que toda la materia, incluso aquella que se considera inerte, está viva y animada por una fuerza vital que impulsa el crecimiento y el desarrollo de todas las formas materiales. Metafísica de la voluntad y del deseo que remonta su origen hasta la fuente trimilenaria de los Vedas.
Energía que Nietzsche expresa como “voluntad de poder”. Versión donde el deseo humano de felicidad se contempla como una “forma primitiva” entre otras de la voluntad universal de poder y no como una forma autónoma y sobrepuesta al instinto vital primario. Un concepto felicitarlo el de Nietzsche sometido por entero al dinamismo de la voluntad de poder. “¡Qué importa mi felicidad! —exclama el Zaratustra nietzscheano—. Es pobreza y suciedad y un lamentable bienestar. ¡Sin embargo, mi felicidad debería justificar incluso la existencia!”. La afirmación incondicional de la vida se antepone al querer propio. El Ser se absolutiza y exalta como potencia omnímoda, como energía que nos incluye y a la que debemos someternos, reafirmándola e incrementándola. El bienestar particular no cuenta.
El estoicismo nietzscheano no se quiere sentimental. Donde los antiguos miembros de la Stoa ateniense proponían “vivir según la naturaleza”, siguiendo el dictado providente de la Razón universal, Nietzsche, continuador de la “metafísica de la voluntad” alemana e inspirado por la física decimonónica de la energía, proclama como norma de comportamiento la plena aceptación de la caótica voluntad de poder. O sea, vivir también de acuerdo con la naturaleza, solo que ahora de modo irracional y descontrolado.
No obstante, el deseo humano no se conforma con ser únicamente un mero instinto natural, un impulso incondicional e incontrolable. Se acepta la fuerza motora de la propensión instintiva, sí, pero no a cualquier precio ni en toda circunstancia. El poeta italiano Giacomo Leopardi lo expresa con acertada precisión: “El hombre no desea ni ama sino la propia felicidad; por eso no ama la vida sino en cuanto la reputa instrumento o sujeto de esa felicidad”.
De manera que lo pretendido no es la aceptación incondicional de la existencia, sino el propósito orgulloso de poseer la vida conscientemente, ahormándola en lo posible al gusto propio y al estilo personal. Intento problemático y hasta arrogante en cierta medida. Precario en todo caso. Mas, ¿cómo negarse alguna clase de satisfacción, por rara y exigua que pueda resultar, cuando se conoce la cierta y fatal urdimbre de la existencia? Conocimiento que demanda al menos la esperanza de una vida medianamente aceptable como objetivo personal y como valor de supervivencia. Por eso y no por otra razón cobra sentido el querer de lo feliz.
Si nada nos contrariase la muerte, no habría necesidad de la filosofía, argumentaba Epicuro. Y por ello, bastante antes de la llegada del pensamiento filosófico, en los asentamientos y cuevas del Paleolítico Superior, junto a los avances técnicos en la talla de los útiles, el desarrollo del arte mueble y del arte rupestre, así como los primeros enterramientos rituales, se fue afirmando, pulimentando y perfeccionando ese “útil” afectivo que, si bien no derrotaba ni alejaba el irrevocable e indeseado final, permitía atenuarlo de algún modo y reivindicaba la autoría de vivir como empresa propia, en el ejercicio autónomo y deliberado de un querer que se sobrepone como valor condicionante a esa existencia que Jacob Böehme describía como “voluntad del vacío, sin meta ni medida, puro querer libre”. Y frente a ese “puro querer libre” se sitúa el artificio afectivo del libre querer humano, alzándose como valor propio sin el cual la existencia no se sustenta ni se justifica.
Finalidad, improbable sin duda, del deseo que nos apuntala y nos confirma como involuntarios pero voluntariosos viajeros espacio-temporales. El precipitado proceso en el que intervenimos como formas de vida conscientes de estar protagonizando un trayecto con recorrido limitado y autonomía restringida. Querer derivado y sobrepuesto al instinto de supervivencia, que huye de la cosificación instintual y que nos define como seres en tránsito, es cierto, pero criaturas que hacen del bien propio y deliberado la finalidad primordial del viaje.
Perfección del vivir en cuanto vida digna y merecedora de vivirse. Exigencia afectiva, exceso creador de una criatura que se quiere explicar satisfactoriamente porque imagina más de lo que encuentra. Ánimo superador de la desapegada contingencia física: muero, luego quiero y deseo darle valor y contenido propio a la existencia. Manifiesto deseo antropocrático, como no podía ser de otro modo.