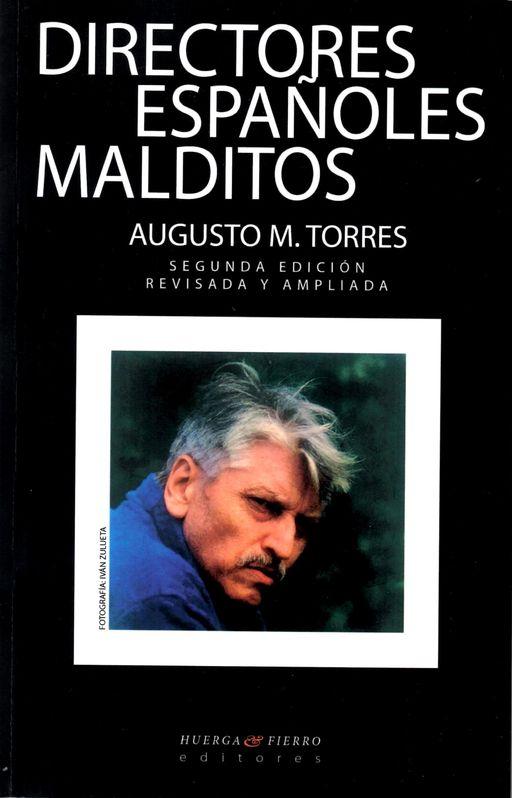Estamos en crisis. Igual que en la adolescencia, cuando se sufre por todo y nada sirve de apoyo consistente. Todo es inestable y provoca un dolor radical.
Estamos en crisis. Igual que en la adolescencia, cuando se sufre por todo y nada sirve de apoyo consistente. Todo es inestable y provoca un dolor radical.
La palabra `crisis’ es hermana de criba, crisol, crítica y criterio. Las cinco provienen del vocablo griego krinein y tienen en común el alma: la crisis es un crisol para decantar la realidad, quitar impurezas, prescindir de todo aquello que creemos que no es lo que queremos que sea. Cribamos para separar el grano de la granza, tiramos ésta y nos quedamos con aquel; habremos reducido la realidad inicial, pero salimos ganando en autenticidad. La crítica es inmensamente útil para establecer criterio; si ahora sabemos a qué atenernos, posiblemente, antes hayamos cernido el pensamiento, o discernido, prescindiendo de falacias, prejuicios sin fundamento y falsedades que manteníamos como dogmas inconmovibles. Esta es la utilidad de toda crisis.
La gestión peculiar de esta crisis de la pandemia está obligándonos a quedarnos a solas, cada uno consigo mismo y algunos, por desgracia, se quedan más solos, teniendo que hacer un duelo sin cadáver que llorar, el duelo de un fantasma, de un manojo de recuerdos de alguien que existió y ahora sabemos que no existe, porque nos lo han dicho. Es un duelo sin realidad. Pero, como símbolo, nos es útil para la reflexión de hoy.
El sufrimiento, la enfermedad y la muerte no nos fortalecen a los seres humanos, ni nos endurecen, ni nos pervierten en seres impasibles; simplemente, nos confrontan con nuestra propia contingencia de seres que estamos de paso: un proceso que fluye, ‘como los ríos que van a dar a la mar’, si me permiten la evocación manriqueña.
El fluir mismo es un proceso depurativo, un crisol natural que elimina bacterias y deposita en el fango lo que no es agua. Poco a poco, ésta se hace más cristalina, más incolora, inodora e insípida. El agua, si la dejamos correr, se queda sólo en agua.
La crisis puede servirnos, y mucho, para revisar nuestras pseudologías, los espejismos que creamos para entorpecer nuestro fluir y provocar estancamientos. No son remansos que tiene el cauce del río en sus meandros, sino diques artificiales que embalsan el agua para que no fluya, aunque se corrompa.
 Por ejemplo, el afán acuciante de consumir y tener riqueza, lujos, posición social, alcurnia y placeres diversos no llena el vacío de la contingencia, ni garantiza estabilidad y equilibrio, ni siquiera estanca el agua que fluye. Muy al contrario, esos afanes acrecientan la voracidad. Tener, sólo pide tener más, en una fuga, indefinida e incierta, hacia ninguna parte. Son afanes que halagan el narcisismo de la persona, pero son sus violadores.
Por ejemplo, el afán acuciante de consumir y tener riqueza, lujos, posición social, alcurnia y placeres diversos no llena el vacío de la contingencia, ni garantiza estabilidad y equilibrio, ni siquiera estanca el agua que fluye. Muy al contrario, esos afanes acrecientan la voracidad. Tener, sólo pide tener más, en una fuga, indefinida e incierta, hacia ninguna parte. Son afanes que halagan el narcisismo de la persona, pero son sus violadores.
Alguien puede defender el empantanamiento del tener alegando que es la clave de bóveda del sistema neoliberal, que se sostiene espoleando los delirios y pretensiones humanas, creadas previamente ad hoc, para hacer circular el dinero. Así, se crea riqueza, porque el denario escondido bajo el ladrillo no produce nada. No obstante, el norte de este trajín incesante, a la postre, es el agotamiento del planeta, porque cada día somos más miles de millones de consumidores a horcajadas de la vanidad; pero, los recursos son limitados.
Por el camino de ese frenesí, infartan los individuos que pican el anzuelo y se aguijonean a sí mismos tras la panacea del tener. Muchos infartos coronarios tienen de origen la ansiedad; pero, hay muchos otros tipos de infarto como la depresión nihilista, o la evasión hacia las dependencias, incluida la del teléfono portátil que entontece.
La presión migratoria tiene este mismo origen: quienes, estando seducidos, no participan en el convite del consumo, hacen por hacerse sitio, a empujones, como sea, aun a riesgo de su vida.
En todo caso, el valor al que se rinde pleitesía es el tener: unos quieren tener más y otros, simplemente, tener algo. Todo el mundo se duele de su carencia, de su no realidad. Y lo que no cesa de doler no abandona la memoria, se aloja en la conciencia y se convierte en espuela o fusta. Por tanto, es necesario contar con un criterio más fino que depure la tiranía del tener.
En el otro extremo de la polaridad tenemos la concepción materialista: ‘somos nuestro cuerpo y somos lo que comemos’ (Leticia Ortiz, que no es filósofa). El alma consiste en impulsos bioeléctricos de los iones de sodio que viajan por las neuronas. Aquí tenemos otras ausencias: se desvanecieron el demiurgo platónico, la forma aristotélica, los espíritus subjetivo y objetivo hegelianos, el ánima y el animus junguianos. Todo a la basura, tras el impacto del asteroide Karl Marx, cuyo estilo de vida era plenamente coherente con su materialismo filosófico; o quizá éste no fuera más que la justificación de aquel. Él vivió en su paraíso y condenó a los demás, esposa e hijos incluidos, a ser proletarios.
El marxismo nos acercó tanto la línea del horizonte que sólo nos dejó ver la lucha de clases como esperanza de futuro. Esto ha provocado 75 MM de muertos, muchos más que el coronavirus y las pestes medievales juntos, desgracias y calamidades sin cuenta y un fracaso estrepitoso persistente, allí donde el socialismo real ha logrado implantarse.
No hay vida de opulencia sin límites. Paraíso comunista, tampoco.
Estos ejercicios espirituales obligados, no ignacianos sino existenciales, a que nos condena la pandemia, pueden interesarnos para criticar excesos, propios y sociales, y cribar para separar el granzón.
Mucho más importante que tener es ser. Quien se ocupa de ser, se despreocupa de tener, como el agua que corre.
Cuenta Unamuno, a quien le gustaba veranear en Béjar que, al entrar un día en el pueblo, vio a muchas mujeres enlutadas y les preguntó qué pasaba. ‘Se nos ha muerto el zapatero’, le contestaron. Y el filósofo-filólogo echó una reflexión sobre aquel ‘nos’ que, a su juicio, no era mayestático ni un plural de circunstancias, sino reflexivo. Cuan virtuoso no sería el profesional, cuál no sería su excelencia, que llegó a ser ‘el zapatero’ de ellas.
El ‘homo faber’, trabajador, amante de su oficio, imbuido de afán de superación, integra su experiencia cotidiana y aprende cada día, porque está abierto a la crítica. Necesita cobrar para vivir, pero vive el quehacer que le otorga identidad, su poiesis, el medio de hacerse a sí mismo, a sus anchas, en su coloquio íntimo, también autocrítico, con el magisterio que le otorga la experiencia. De no ser así, andará siempre a ver cómo zafarse del trabajo, hacer poco, o nada si es posible y justificarse a todas horas. Claro, sin realidad no hay duelo. O éste es una actitud permanente ante la no realidad.