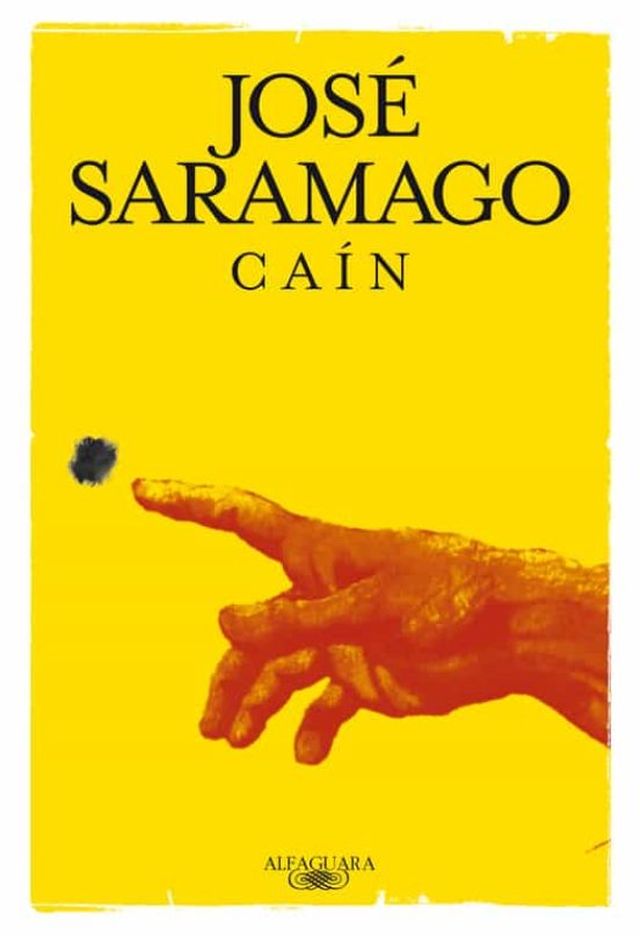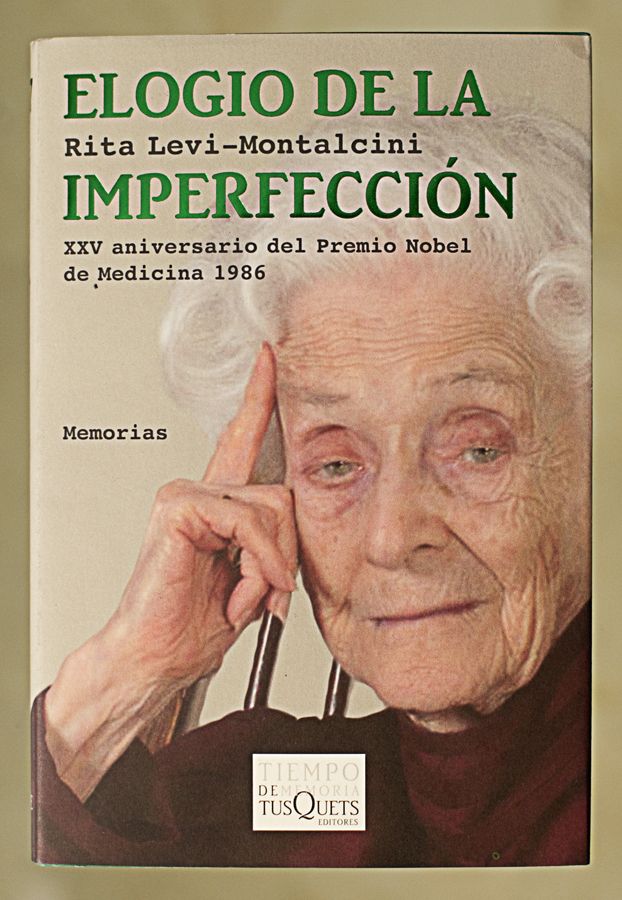Markus Gabriel, en su obra Ética para tiempos oscuros (2021), en la que intenta fundamentar una ética para nuestro tiempo, ha expresado que la reciente pandemia ha significado la quiebra final de la modernidad, consumida por sus ambigüedades en su propio desarrollo. Se presentó ante el mundo como portadora de grandes promesas. La más atractiva, sin duda, fue la de lograr una vida mejor (¿felicidad?). Es decir, la de alcanzar el bienestar y la plenitud espiritual más generales. Una promesa poco realista, algo vaga y seguramente excesiva, en la que las ambigüedades de la Ilustración se tornarían, en su desenvolvimiento, contrasentidos y contradicciones irresolubles.
Markus Gabriel, en su obra Ética para tiempos oscuros (2021), en la que intenta fundamentar una ética para nuestro tiempo, ha expresado que la reciente pandemia ha significado la quiebra final de la modernidad, consumida por sus ambigüedades en su propio desarrollo. Se presentó ante el mundo como portadora de grandes promesas. La más atractiva, sin duda, fue la de lograr una vida mejor (¿felicidad?). Es decir, la de alcanzar el bienestar y la plenitud espiritual más generales. Una promesa poco realista, algo vaga y seguramente excesiva, en la que las ambigüedades de la Ilustración se tornarían, en su desenvolvimiento, contrasentidos y contradicciones irresolubles.
La disparidad de concepciones entre los ilustrados acerca de algunas nociones fundamentales de la modernidad, como la libertad, la igualdad y la felicidad, terminarían por alcanzar el nivel del disparate al pasar de la teoría a la práctica. Unas disparidades que, a veces, se convirtieron en contraposiciones y contradicciones, que también han contribuido al desfondamiento final de la modernidad. En eso se fundamente la propuesta de Markus Gabriel de abordar una “Nueva Ilustración” (ver Markus Gabriel y la Nueva Ilustración), tal y como lo ha planteado en esa misma obra.
No se debe olvidar que la modernidad significó para el mundo alcanzar grandes logros, como la globalización del comercio y las relaciones, y produjo en el conjunto del planeta grandes avances sociales, económicos y políticos. Hasta determinó un progreso moral, como lo ha sido la extensión de los Derechos Humanos, aunque nunca hayan llegado a su disfrute más de un exiguo tercio de la humanidad. Pese a esos logros, parece que la modernidad se ha derrumbado. Las pruebas de ese desplome se aprecian por doquier actualmente. Quizá esto se haya debido también a que los ideales filosóficos y políticos de la Ilustración nunca fueron unívocos, y de ahí sus ambigüedades y su quiebra final.
Así, por ejemplo, en la Ilustración británica y norteamericana, la idea de libertad no tenía gran cosa que ver con las ideas de “liberación” o de “emancipación” sustentadas por los philosophes franceses. Como tampoco tenían parecido alguno entre sí la idea de igualdad legal propia de la Ilustración anglosajona, con la idea igualitaria de El Discurso sobre la Desigualdad de los Hombres y El contrato Social de Rousseau, o de las primeras formulaciones del comunismo ateo de Morelly (1717-1782) y Mably (1709-1785) y otros philosophes franceses.
Mas los azares de la historia determinaron que no fuese en Europa donde encontrase su primera plasmación político-institucional la modernidad. Fueron los rebeldes de las Colonias Británicas de Norteamérica quienes la consagraron en el sistema republicano creado a partir de 1776, en USA. La Revolución Americana de 1776 inició un ciclo revolucionario que ocuparía a Europa y América hasta finales del siglo XVIII, y que se prolongaría durante los dos siglos siguientes, el XIX y el XX. El éxito de la Revolución Americana en instaurar la libertad y la igualdad, prestigió las revoluciones e inspiró las que se sucedieron en los dos siglos siguientes, incluida la francesa.

Y, sin embargo, habitualmente se da como si fuera una evidencia esa frase hecha, casi una consigna, que declara con impostada solemnidad que “la Revolución francesa abrió al mundo los caminos de la libertad”. Y no fue así. Bien mirado, fue justo lo contrario. La francesa no fue, ni la primera, ni la gran revolución moderna y, además, la revolución francesa tampoco tuvo éxito. La Revolución francesa permite seguir con detalle cómo una rebelión iniciada por la libertad, la igualdad y la fraternidad, terminó convertida en un modelo de tiranía, discriminación y fratricidio. Sus protagonistas, casi todos con trágico destino, no buscaron ni alcanzaron la libertad, sino que inauguraron el primer experimento totalitario moderno… ¡en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad!
El francés Condorcet (1743-1794), muerto bajo el terror jacobino, expuso en forma resumida lo que todo el mundo ya sabía entonces: “La palabra ‘revolucionario’ solo puede aplicarse a las revoluciones por la libertad”. Hannah Arendt (1906-1975), en On Revolution (1963), clasificó las revoluciones políticas modernas dividiéndolas en dos tipologías básicas: las que derivaron en tiranías y las que instauraron regímenes basados en la libertad individual y la igualdad ante la ley. Para Arendt, el primero de estos dos tipos fue el característico de las revoluciones europeas continentales, como la pretendidamente “paradigmática” Revolución francesa. El segundo tipo corresponde a la Revolución Americana.
En Europa, las revoluciones políticas recurrieron con frecuencia a movilizar masas hambrientas y multitudes miserables, anónimas y desposeídas, con la promesa de expropiar a los ricos y repartir sus bienes. Las dirigieron líderes oportunistas y carismáticos, procedentes de los grupos privilegiados, pero que hablaban “en nombre de los pobres”, pese a que estos nunca les autorizaron a hacerlo. Cuando triunfaron, conformaron nuevos grupos privilegiados que se repartieron todo el poder y la riqueza, dejando a las masas desposeídas algunas migajas, a veces, y la teoría consoladora, aunque falsa, de que el pueblo había conquistado el poder. Nada fue así en la revolución americana.
Tocqueville (1805-1859), en el curso de su viaje a Estados Unidos, en 1831, observó con auténtica sorpresa que la igualdad y la libertad que había en Norteamérica, no tenían nada que ver con las que impusieron los revolucionarios jacobinos franceses en su dictadura. Especial sorpresa le causó que la igualdad, en América, fuese igualdad de derechos y de oportunidades, y no la uniformidad jacobina, que llegaba a regular hasta la indumentaria y el lenguaje. La igualdad jacobina era como la equidad matemática, y significaba la completa identidad de pensamiento y acciones de los individuos, con duros castigos para quien disintiera o flaquease.
A diferencia de las sombrías ensoñaciones igualitarias jacobinas, la igualdad en América era igualdad legal y de condiciones iniciales, de oportunidades. Y la libertad era poder participar en el gobierno de la república y emprender cada uno su propio proyecto de felicidad. Por eso en América se había establecido un gobierno limitado, con una administración pequeña y muy tenue, con radical separación de poderes. Por el contrario, la Francia revolucionaria creó un enorme aparato estatal, militar y administrativo, con todos los poderes concentrados en el gobierno.
Para los revolucionarios franceses, como Robespierre (1758-1794), el poder absoluto tampoco era en sí mismo indeseable, sino perfectamente aceptable si lo guiaba el “bien público”. Un concepto éste de “bien público”, análogo a la “voluntad general” de Rousseau. Son conceptos indeterminados, dependientes solo del convencimiento personal de cada uno. El mismo Robespierre definió su gobierno como el “despotismo de la libertad”, sin temor de ser acusado de incurrir en contradicción o paradoja. Y así, para los jacobinos, el golpe de estado y la violación de leyes y derechos solo fueron técnicas para, mediante sucesivas depuraciones, culminar en la máxima concentración de poder ensayada hasta entonces: el Comité de Salvación Pública jacobino (Comité de Salut Public), entre 1793 y 1794, ¡para defender la libertad y el “bien público”!

La dictadura jacobina quedó encubierta bajo la apariencia de una “dictadura parlamentaria”, la dictadura de la Convención. Tampoco fue la primera vez que se establecía una dictadura desde un parlamento. Ya lo había hecho en Inglaterra Cromwell (1599-1658), quien organizó su dictadura personal, desde 1649 a 1658, camuflándola de “Gobierno del Parlamento”, pero con poderes absolutos. Como se preguntó el americano Jefferson (1743-1826), ¿qué es preferible, tener un tirano a tres mil millas o tener tres mil tiranos a una milla?
No fueron similares los modos revolucionarios desarrollados en Francia y en los Estados Unidos y tampoco los objetivos fueron iguales. En los Estados Unidos no se produjeron los espasmos sangrientos del Terror jacobino. Por el contrario, la dictadura continuó en Francia bajo el Directorio, el Consulado y el Imperio bonapartista. En la Francia jacobina, hasta la felicidad se impuso por decreto, y quien no fuese feliz podía acabar ejecutado. Por el contrario, en América, se estableció el derecho de cada uno a escoger, por sí mismo el camino de su propia felicidad. La diferencia no es de matiz, sino de categoría.
A diferencia de Francia, en América los revolucionarios plasmaron las conquistas liberales de la Ilustración en un sistema político viable. Sus bases fueron la igualdad jurídica de los ciudadanos y el sufragio universal. Allí, una vez emancipados sus ciudadanos del absolutismo, el orden y una justicia independiente siguieron determinando los avances del progreso. Todo esto se incorporaba a una esfera civil y ciudadana autónoma del poder político que, mediante la creación de un sistema completo de libertades, superaba los debates sobre formas místicas y prosaicas de comunidad política, tan típicas entre los revolucionarios franceses.
En Francia, a diferencia de América, la dictadura jacobina restableció el deber de la unanimidad sin margen para la disidencia, apelando a la “igualdad”. Entre aclamaciones continuas de Liberté y Egalité, todo se deslizaba hacia lo obligatorio. Por ejemplo, la camaradería, que empezó anteponiendo a cada nombre un “ciudadano/a”, terminó convertida en la prohibición de llamar señor o señora a otras personas, con sanciones para los infractores. En la Francia revolucionaria, el “reglamentismo” más exhaustivo se enseñoreó de conductas y opiniones, sin resquicio para la existencia de esferas civiles autónomas e independientes del poder político.
La Revolución francesa, en fin, y pese a la abundante mitología en la que se la ha envuelto, no fue una revolución por la libertad. A cambio, sí que ha sido una de las más dramáticas y, quizá, una de las más publicitadas. Sus terribles perfiles, las trágicas alternativas de su desarrollo y la muerte sangrienta de casi todos sus protagonistas, siguen impresionando muy profundamente. Fue una tragedia que conmociona todavía a quienes la contemplan. Por eso, proponerla como modelo arquetípico de revolución liberal significa adentrarse en el absurdo.
La francesa no fue la primera revolución de los tiempos modernos. Y resultó fallida, sin que esto constituya más que una objetivación, por desmitificadora que resulte. En efecto, la Gran Revolución de 1789 consistió en cambiar el débil despotismo de Luis XVI por la dictadura imperial de Napoleón, que terminó con la Revolución. Luego, las Guerras Napoleónicas arrasaron el Antiguo Régimen en Europa, creando un nuevo orden que sobrevivió hasta la Primera Guerra Mundial. En ese camino, desde el despotismo de Luis XVI al de Bonaparte, Francia atravesó el pantano sangriento de la dictadura jacobina y la corrupción del Directorio y el Consulado para caer de nuevo en un despotismo atenuado, con Luis XVIII, en 1814-15, tras el fin de Napoleón.

Más que un paso adelante de la libertad, la Revolución Francesa constituyó un retroceso del que Francia tardó largos años en recuperarse. El camino que se quiso emprender en 1789, se frustró en 1792, y no se pudo retomar hasta más de 40 años después. Como es sabido, no sería hasta la Revolución de julio de 1830, cuando se pudo instaurar en Francia un primer régimen de gobierno parlamentario. Un parlamentarismo bastante mediatizado, inspirado en Inglaterra y no en los Estados Unidos de América.
Los revolucionarios franceses no se plantearon como objetivo la libertad y la democracia. La principal finalidad de la revolución, para sus líderes, fue limitar el despotismo de los reyes. Su objetivo era arrebatar al monarca absoluto la competencia legislativa, limitando así su despotismo absoluto. Pero nadie propuso establecer seriamente una libertad de la que prácticamente todos recelaban. No fue sólo la fatalidad lo que les hizo caer finalmente en la dictadura de la Convención, dirigida por los jacobinos, pero continuada en el Directorio y el Consulado, y no concluida hasta la caída de Napoleón y su Imperio (1815).
Por el contrario, la Revolución Americana (1776) sí que alcanzó el éxito. Y ciertamente lo tuvo, pues estableció un sistema de libertad bien asentado. Y también creó la primera democracia moderna, fundando un régimen de libertad que aún pervive. Y es que la revolución americana fue ajena a los espasmos revolucionarios de Francia y supo eludir el principal escollo en el que quedó varada la Revolución Inglesa (1640) y en el que se hundió la Revolución Francesa: el despotismo parlamentario. Como antes se dijo, fue el norteamericano Jefferson quien formuló la célebre pregunta de qué era menos perjudicial y dañoso para la libertad, si un tirano a tres mil millas o tres mil tiranos a una milla.
Sin embargo, en España, y en general en Europa, se ha pretendido dar una relevancia fundacional a la Revolución Francesa que no posee y que sólo ha servido para crear distorsiones en la comprensión de la libertad y de la democracia. Quizá lo más grave haya sido considerar al parlamentarismo como modo ideal de la democracia y de la libertad política, de un lado, y la creación de estados cada vez más grandes y con mayor poder de intervención en la sociedad del otro. El parlamentarismo ha consagrado formas de democracia limitada, pues restringe la separación de poderes, al unificar el legislativo con el ejecutivo, normalmente bajo la supremacía de éste último.
El desarrollo de la modernidad tampoco ha facilitado mucho el desarrollo de la libertad. La monarquía absoluta ya había eliminado el poder de los cuerpos sociales intermedios, así como de nobleza y el del clero, junto con la autonomía de las comunidades. Y luego, el siglo XX conoció ese fruto perverso de la modernidad que fueron los totalitarismos (socialismo soviético y nacional-socialismo). Y es que la Revolución francesa no destruyó los modos y la naturaleza del poder despótico, ni lo pretendió: se limitó a cambiarlos de manos para así poder mantenerlos. En los siglos XIX y XX, la libertad pareció afianzarse, pero aumentaron los riesgos y amenazas al desarrollarse los cada vez más grandes nuevos estados totales, los Estados de Bienestar de pretensiones absolutas, propios de nuestro tiempo.
Europa ha quedado así doblemente prisionera tras los procesos revolucionarios vividos en los siglos XIX y XX. Prisionera del secuestro intelectual de atribuir a la Revolución francesa efectos fundantes de la libertad que nunca tuvo; y, a la vez, prisionera del secuestro material padecido a manos de un parlamentarismo, frecuentemente extremado, que niega la separación de poderes, elude la representación de los ciudadanos en el Estado, y dificulta, limita o impide la libertad. Mientras el tamaño de los estados y sus poderes de intervención no han dejado de crecer. En este punto, desde luego, la modernidad ha sido también víctima de las ambigüedades de esa vieja Ilustración que Markus Gabriel llama a reconstruir con su propuesta de Nueva Ilustración.