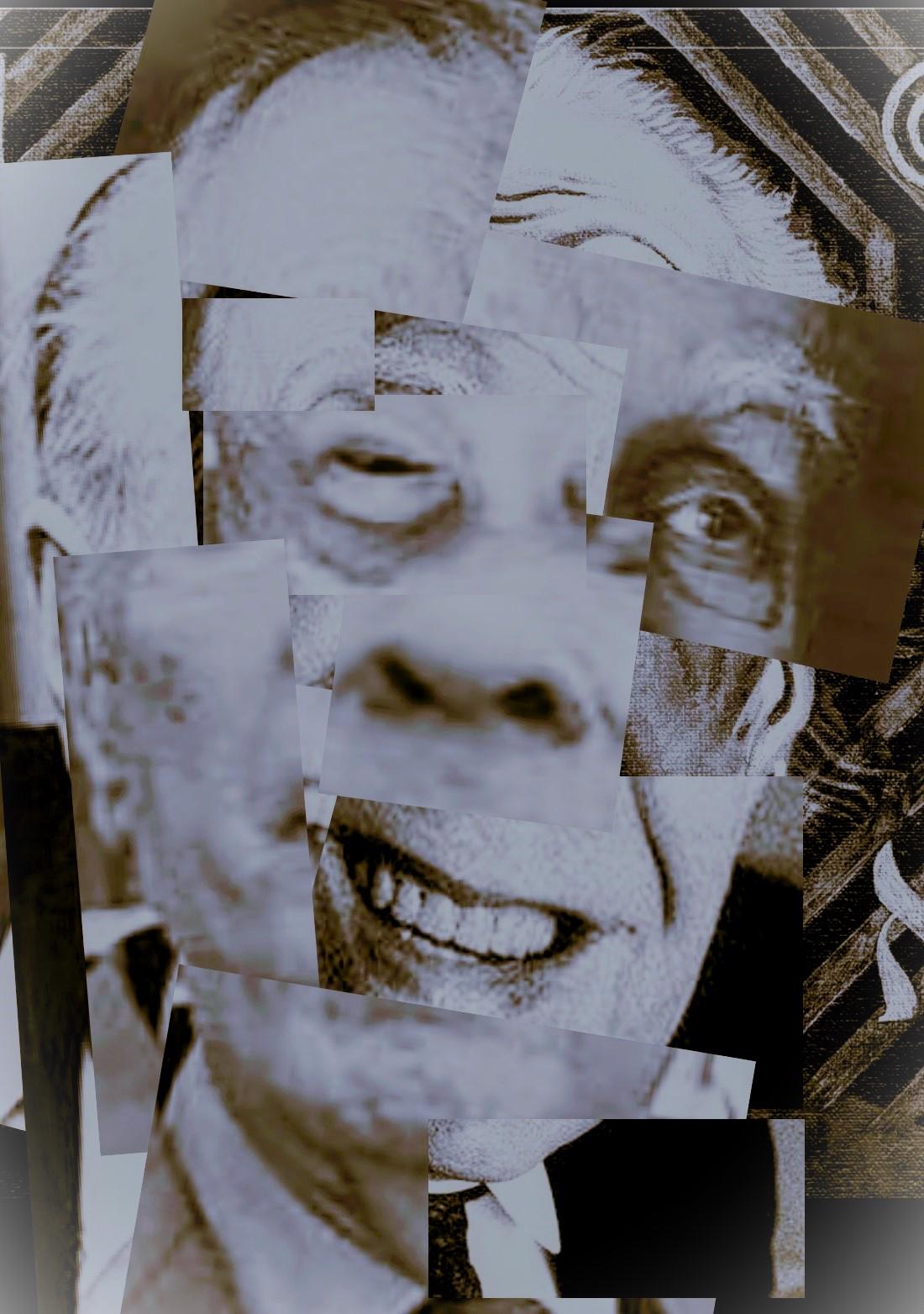
En este artículo me propongo analizar algunos aspectos de la presencia del mito o lo mítico en la obra de Jorge Luis Borges. Estudio, en primer lugar, la recepción por parte de Borges de ciertos argumentos o figuras pertenecientes a la mitología grecolatina y la manera como estos se insertan en sus escritos y cobran en ellos un sentido peculiar. En un segundo apartado me ocupo de la labor mitificadora llevada a cabo por el autor argentino, es decir, de su faceta, extraordinariamente fructífera, de creador de nuevos mitos.
Por lo general, y para no hacer en exceso farragosa la lectura ni aumentar innecesariamente el número de notas, en el cuerpo del trabajo he dado solo los títulos de los cuentos o poemas y he omitido los de los libros que los contienen. Unos y otros se incluyen en la siguiente relación:
—Historia universal de la infamia: “Hombre de la esquina rosada”.
—Ficciones: “La Biblioteca de Babel”, “La muerte y la brújula”, “El jardín de senderos que se bifurcan”, “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, “Las ruinas circulares”, “La forma de la espada”, “El Sur”.
—El Aleph: “La casa de Asterión”, “El Aleph”, “Abenjacán el Bojarí, muerto en su laberinto”, “El inmortal”, “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz (1829-1874)”, “Deutsches Requiem”, “La otra muerte”.
—El hacedor: “In memoriam A. R.”, “Arte poética”, “El hacedor”, “Parábola del palacio”, “El testigo”, “El hacedor”, “Ragnarök”, “Alusión a la muerte del coronel Francisco Borges (1833-74)”, “Borges y yo”.
—El informe de Brodie: “Historia de Rosendo Juárez”, “Juan Muraña”.
—El libro de arena: “El libro de arena”, “El disco”, “El Congreso”, “El espejo y la máscara”, “Undr”, “There Are More Things”, “El otro”.
—Cuaderno San Martín: “Fundación mítica de Buenos Aires”.
—El otro, el mismo: “Otro poema de los dones”, “Odisea, libro vigésimo tercero”, “Alexander Selkirk”, “Poema conjetural”, “Edipo y el enigma”, “Poema del cuarto elemento”, “Los enigmas”, “A quien está leyéndome”, “El Golem”, “Los compadritos muertos”, “Página para recordar al coronel Suárez, vencedor en Junín”, “Junín”.
—Para las seis cuerdas: “Milonga de Jacinto Chiclana”, “¿Dónde se habrán ido?”.
—Elogio de la sombra: “El laberinto”, “Laberinto”, “Elogio de la sombra”.
—El oro de los tigres: “Tankas”.
—La rosa profunda: “Proteo”, “Otra versión de Proteo”.
—Los conjurados: “El hilo de la fábula”.
LA RECEPCIÓN DE MITOS
Hay una serie de mitos procedentes de la literatura clásica grecolatina (el mito del Laberinto, el de Ulises, el de Edipo…) que Borges incorpora, más o menos transformados, tanto a sus cuentos como a su poesía. En los apartados que siguen estudiaremos el papel que representa cada uno de esos mitos en la obra del escritor argentino.
En ocasiones, Borges procede a recrear el mito —a contarlo de otro modo—, dándole un nuevo significado, a menudo mediante la inversión de las funciones originales que el relato mítico asignaba a los distintos personajes. Otras veces, el mito es un patrón estructural, la urdimbre lejana y poderosa que sirve de armazón a un cuento o un poema.
El Laberinto
El mito clásico del Laberinto, en el que participan al menos tres actantes (quien construye o manda construir el laberinto: Minos; quien lo habita: el Minotauro; quien se adentra en el laberinto con la intención de destruir a su habitante: Teseo), ocupa una posición central en la obra de Borges1. Este lugar de privilegio lo confirman no solo las recreaciones y los textos que se basan en él, sino también las muchas ocasiones en que Borges, de manera nada casual, se refiere explícitamente al “laberinto”2.
Borges ha recreado el mito del Laberinto en tres textos: los poemas “El laberinto” y “Laberinto”, pertenecientes al libro Elogio de la sombra, y el cuento “La casa de Asterión”, incluido en El Aleph. En los poemas se aborda la historia desde el punto de vista de Teseo (de un “Teseo” genérico o indefinido, como veremos más adelante); en el cuento, por contra, es el Minotauro quien habla y focaliza los hechos. He aquí el texto de los dos poemas:
El laberinto
Zeus no podría desatar las redes
de piedra que me cercan. He olvidado
los hombres que antes fui; sigo el odiado
camino de monótonas paredes
que es mi destino. Rectas galerías
que se curvan en círculos secretos
al cabo de los años. Parapetos
que ha agrietado la usura de los días.
En el pálido polvo he descifrado
rastros que temo. El aire me ha traído
en las cóncavas tardes un bramido
o el eco de un bramido desolado.
Sé que en la sombra hay Otro, cuya suerte
es fatigar las largas soledades
que tejen y destejen este Hades
y ansiar mi sangre y devorar mi muerte.
Nos buscamos los dos. Ojalá fuera
éste el último día de la espera.
Laberinto
No habrá nunca una puerta. Estás adentro
Y el alcázar abarca el universo
Y no tiene ni anverso ni reverso
Ni externo muro ni secreto centro.
No esperes que el rigor de tu camino
Que tercamente se bifurca en otro,
Que tercamente se bifurca en otro,
Tendrá fin. Es de hierro tu destino
Como tu juez. No aguardes la embestida
Del toro que es un hombre y cuya extraña
Forma plural da horror a la maraña
De interminable piedra entretejida.
No existe. Nada esperes. Ni siquiera
En el negro crepúsculo la fiera.
En ambos textos, el mito se recrea desde la perspectiva de un sujeto indefinido que ocupa el lugar que corresponde a Teseo en el relato mítico. En el primer poema, ese sujeto indefinido, que se encuentra extraviado en el laberinto, ansía la muerte. Tal deseo de muerte, que ve en el Otro —en el Minotauro— un paradójico aliado y una esperanza de redención, contrasta con el sentido y la estructura del mito clásico al alterar los papeles que corresponden a los personajes. El segundo poema es aún más pesimista, ya que en él se niega incluso la posibilidad de una muerte redentora:
No existe. Nada esperes. Ni siquiera
En el negro crepúsculo la fiera.
Frente a lo que ocurre en estos dos poemas, el cuento “La casa de Asterión” constituye un monólogo del Minotauro3. Si en los poemas nos encontrábamos con un “Teseo” de instintos suicidas, aquí el protagonista es el Minotauro, que espera también su redención; cree que algún día llegará un salvador que habrá de conducirle a un mundo más simple:
Donde cayeron, quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó, en la hora de su muerte, que alguna vez llegaría mi redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi redentor?, me pregunto.
El mito clásico, eludido o solo insinuado en el desarrollo del monólogo de Asterión, se evoca de forma clara en las últimas líneas:
El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre.
—¿Lo creerás, Ariadna? —dijo Teseo—. El minotauro apenas se defendió.
La sorpresa de Teseo muestra en realidad su incapacidad para comprender el auténtico sentido de la historia en la que participa. Borges nos ofrece así una idea subversiva, completamente ajena al mundo clásico: la de un personaje que no comprende su propio mito.
Lo que se sugiere en el poema “El laberinto” y en el texto en prosa “La casa de Asterión” es que no hay diferencia esencial entre el Minotauro y Teseo, entre la víctima y el verdugo; ambos papeles son intercambiables. No en vano en los dos textos aparece la expresión “Otro”, que en Borges suele ser “el Mismo”:
Sé que en la sombra hay Otro, cuya suerte
es fatigar las largas soledades
que tejen y destejen este Hades
y ansiar mi sangre y devorar mi muerte. (“El laberinto”).
Pero de tantos juegos el que prefiero es el de otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo: Ahora volvemos a la encrucijada anterior o Ahora desembocamos en otro patio o Bien decía yo que te gustaría la canaleta o Ahora verás una cisterna que se llenó de arena o Ya verás cómo el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. (“La casa de Asterión”).
El texto “El hilo de la fábula”, incluido en el libro Los conjurados, constituye también una especie de recreación, en la que el mito del Laberinto da pie a una especulación de carácter metafísico que nos proporciona algunas de las claves del interés de Borges por esta fábula:
El hilo que la mano de Ariadna dejó en la mano de Teseo (en la otra estaba la espada) para que éste se ahondara en el laberinto y descubriera el centro, el hombre con cabeza de toro o, como quiere Dante, el toro con cabeza de hombre, y le diera muerte y pudiera, ya ejecutada la proeza, destejer las redes de piedra y volver a ella, a su amor.
Las cosas ocurrieron así. Teseo no podía saber que del otro lado del laberinto estaba el otro laberinto, el de tiempo, y que en algún lugar prefijado estaba Medea.
El hilo se ha perdido; el laberinto se ha perdido también. Ahora ni siquiera sabemos si nos rodea un laberinto, un secreto cosmos, o un caos azaroso. Nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo. Nunca daremos con el hilo; acaso lo encontramos y lo perdemos en un acto de fe, en una cadencia, en el sueño, en las palabras que se llaman filosofía o en la mera y sencilla felicidad.
Junto a las recreaciones del mito, que acabamos de ver, Borges emplea asimismo el motivo del laberinto como esquema argumental subyacente.
Son numerosos los textos que muestran este uso implícito o subtextual del laberinto. Una de las características de los laberintos borgianos es su carácter proteico: el laberinto puede ser una biblioteca y a la vez el cosmos (“La biblioteca de Babel”), puede ser un libro (“El libro de arena”), un objeto (“El Aleph”, “El disco”), una conspiración (“El Congreso”), una ciudad y una figura geométrica (“La muerte y la brújula”)… No sería difícil prolongar esta relación, pues el laberinto adopta en Borges múltiples formas.
Otro rasgo peculiar es la función asignada al Minotauro. Los “Minotauros” de Borges construyen o buscan su propio laberinto y se encierran en él (el protagonista de “Abenjacán el Bojarí, muerto en su laberinto”); o bien son habitantes inconscientes de un laberinto cuya existencia ignoran (el sabio sinólogo Stephen Albert, en “El jardín de senderos que se bifurcan”). Son, por otro lado, seres que esperan —que temen o desean— la llegada de “Teseo”4.
Hay, en la obra de Borges, relatos en que el laberinto no es tanto un sitio donde encerrar a alguien o esconderse como un lugar donde ser encontrado. Con este valor aparece el motivo en el cuento “La muerte y la brújula” (Ficciones); en él el protagonista descubre —y al descubrirlo hace real— el laberinto en que va a ser atrapado. Como en otros textos borgianos, la venganza aparece aquí asociada al mito del Laberinto. En este relato el criminal, Scharlach, guía a Lönnrot, el detective, a una casa laberíntica, situada en las afueras de la ciudad, donde le da muerte. Para llegar a esa casa, Lönnrot ha tenido que resolver una especie de adivinanza basada en doctrinas cabalísticas que convierte a la ciudad de Buenos Aires en un enorme laberinto en el que se dibujan los trazos de lo que parece ser una salida y a la vez la solución del enigma. Pero esa supuesta salida se revelará al final como la celada —el auténtico laberinto— en el que Lönnrot se enreda y se pierde de forma definitiva. Quien se interna en el laberinto —Lönnrot, Teseo— no es aquí el matador o vengador, sino la presa inconsciente de la trama urdida por otro —Scharlach, el Minotauro—, que espera en el centro del laberinto la llegada de su víctima, confiado en la credulidad y la lucidez de esta.
Vemos en este cuento cómo las figuras de Minos y el Minotauro se funden en una sola, Scharlach, autor de un laberinto en cuyo centro se instala. Lönnrot advierte correctamente esa condición bifronte de su rival y es capaz asimismo de desentrañar los recovecos del laberinto que aquel le propone. Lo que no entiende es la función, el propósito de ese laberinto, que le está destinado. Malinterpreta, de este modo, su propio papel en la trama, y muere por ello.
Es preciso señalar, por último, que el laberinto no es solo para Borges una obsesión simbólica o un molde argumental implícito: constituye también un modelo de construcción textual. Muchos de los textos de Borges presentan, en efecto, una estructura laberíntica que busca el desconcierto del lector —un lector que puede sentirse “perdido” en ellos—. La definición que del laberinto da el propio Borges en “El inmortal” avala esta interpretación:
Un laberinto es una casa labrada para confundir a los hombres; su arquitectura, pródiga en simetrías, está subordinada a ese fin.
Los textos de Borges a que nos referimos encajan perfectamente en esta definición, al plantearse como artefactos construidos con el fin de confundir al lector. Tal idea aparece, por otra parte, de forma explícita en algunos lugares de la obra borgiana, como el siguiente, extraído de “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”:
Bioy Casares había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones, que permitieran a unos pocos lectores —a muy pocos lectores— la adivinación de una realidad atroz o banal.
Ulises (y Homero)
En sus textos, Borges emplea con frecuencia el nombre de Ulises (y otros relacionados con él, como Ítaca) con un valor metonímico o metafórico. Veamos algunos casos:
Supo bien aquel arte que ninguno
Supo del todo, ni Simbad ni Ulises,
Que es pasar de un país a otros países
Y estar íntegramente en cada uno. (“In memoriam A. R.”).
Aquí el nombre de Ulises es una metonimia que simboliza al viajero.
Cuentan que Ulises, harto de prodigios,
Lloró de amor al divisar su Ítaca
Verde y humilde. El arte es esa Ítaca
De verde eternidad, no de prodigios. (“Arte poética”).
En esta ocasión la ciudad de Ítaca representa metafóricamente al arte.
Gracias quiero dar al divino
Laberinto de los efectos y de las causas
Por la diversidad de las criaturas
Que forman este singular universo,
Por la razón, que no cesará de soñar
Con un plano del laberinto,
Por el rostro de Elena y la perseverancia de Ulises […]. (“Otro poema de los dones”).
Elena y Ulises simbolizan en estos versos a la Ilíada y la Odisea, respectivamente.
Al margen de tales menciones explícitas —y hasta cierto punto anecdóticas—, Borges aborda el mito de Ulises en dos poemas: “Odisea, libro vigésimo tercero” y “Alexander Selkirk”. El primero constituye una recreación del mito (del momento del mito que interesa a Borges: la llegada a Ítaca); el segundo, una adaptación del mito a otro contexto.
Odisea, libro vigésimo tercero
Ya la espada de hierro ha ejecutado
La debida labor de la venganza;
Ya los ásperos dardos y la lanza
La sangre del perverso han prodigado.
A despecho de un dios y de sus mares
A su reino y su reina ha vuelto Ulises,
A despecho de un dios y de los grises
Vientos y del estrépito de Ares.
Ya en el amor del compartido lecho
Duerme la clara reina sobre el pecho
De su rey pero ¿dónde está aquel hombre
Que en los días y noches del destierro
Erraba por el mundo como un perro
Y decía que Nadie era su nombre?
Alexander Selkirk
Sueño que el mar, el mar aquel, me encierra
Y del sueño me salvan las campanas
De Dios, que santifican las mañanas
De estos íntimos campos de Inglaterra.
Cinco años padecí mirando eternas
Cosas de soledad y de infinito,
Que ahora son esa historia que repito,
Ya como una obsesión, en las tabernas.
Dios me ha devuelto al mundo de los hombres,
A espejos, puertas, números y nombres,
Y ya no soy aquel que eternamente
Miraba el mar y su profunda estepa.
¿Y cómo haré para que ese otro sepa
Que estoy aquí, salvado, entre mi gente?
Ambos poemas giran en torno a un mismo motivo: el regreso decepcionante. En los dos casos encontramos una idea paradójica: lo anhelado (el regreso a la ciudad deseada) no satisface. Una insatisfacción similar se percibía ya, como vimos, en algunos de los textos dedicados al mito del Minotauro: Teseo, contra todo lo esperable, busca la muerte.
A la figura de Ulises se asocia la de Homero. Para Borges, Homero no es tanto un escritor —real o irreal— como un símbolo, al que adorna de rasgos míticos. Este valor mítico o simbólico es apuntado por el propio Borges en una nota a pie de página de su cuento “El inmortal”:
Ernesto Sábato sugiere que el “Giambattista” que discutió la formación de la Ilíada con el anticuario Cartaphilus es Giambattista Vico; ese italiano defendía que Homero es un personaje simbólico, a la manera de Plutón o de Aquiles.
Homero interviene como personaje en dos cuentos de Borges, “El inmortal” y “El hacedor”, que nos interesan aquí por cuanto constituyen una especie de díptico en torno a la creación y la perdurabilidad de los mitos.
En “El hacedor” asistimos al momento en que Homero presiente su destino de creador o recreador de mitos:
Con grave asombro comprendió. En esta noche de sus ojos mortales, a la que ahora descendía, lo aguardaban también el amor y el riesgo. Ares y Afrodita, porque ya adivinaba (porque ya lo cercaba) un rumor de gloria y de hexámetros, un rumor de hombres que defienden un templo que los dioses no salvarán y de bajeles negros que buscan por el mar una isla querida, el rumor de las Odiseas e Ilíadas que era su destino cantar y dejar resonando cóncavamente en la memoria humana.
Frente al alba mítica de “El hacedor”, “El inmortal” ofrece una visión crepuscular. Homero vive como un troglodita entre las ruinas de la Ciudad de los Inmortales y apenas puede recordar quién es o ha sido:
Le pregunté qué sabía de la Odisea. La práctica del griego le era penosa; tuve que repetir la pregunta.
Muy poco, dijo. Menos que el rapsoda más pobre. Ya habrán pasado más de mil cien años desde que la inventé.
Edipo
En la historia de Edipo, lo que atrae a Borges es el momento de la revelación de la propia identidad, aquel en que el personaje averigua quién es en realidad5. En este sentido, el mito de Edipo actúa en la mayoría de los casos como un modelo o arquetipo latente6. He aquí un par de ejemplos, entre los muchos que podrían citarse:
Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante, pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Éstos no mordieron su carne, éstos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. (“Las ruinas circulares”).
Yo que anhelé ser otro, ser un hombre
de sentencias, de libros, de dictámenes,
a cielo abierto yaceré entre ciénagas;
pero me endiosa el pecho inexplicable
un júbilo secreto. Al fin me encuentro
con mi destino sudamericano.
A esta ruinosa tarde me llevaba
el laberinto múltiple de pasos
que mis días tejieron desde un día
de la niñez. Al fin he descubierto
la recóndita clave de mis años,
la suerte de Francisco de Laprida,
la letra que faltaba, la perfecta
forma que supo Dios desde el principio.
En el espejo de esta noche alcanzo
mi insospechado rostro eterno. El círculo
se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. (“Poema conjetural”).
La forma prototípica en que se desarrolla el motivo de la revelación edípica se atiene por lo general en Borges a un esquema en el que pueden distinguirse dos partes: descubrimiento del propio destino y aceptación de ese destino. Esta estructura es claramente perceptible en el pasaje del cuento “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz (1829-1874)” en que el narrador, refiriéndose al protagonista, afirma:
Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es.
Comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva adentro. Comprendió que las jinetas y el uniforme ya le estorbaban. Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario; comprendió que el otro era él. Amanecía en la desaforada llanura; Cruz arrojó por tierra el quepis, gritó que no iba a consentir el delito de que se matara a un valiente y se puso a pelear contra los soldados, junto al desertor Martín Fierro.
El mitema del descubrimiento de la propia identidad está, por otra parte, claramente vinculado al símbolo del espejo, en la medida en que este revela la imagen íntima y esencial de quien se ve reflejado en él:
No habían dado las doce cuando los forasteros aparecieron. Uno, que le decían el Corralero y que lo mataron a traición esa misma noche, nos pagó a todos unas copas. Quiso la casualidad que los dos éramos de una misma estampa. […] No le daba descanso a la ginebra, acaso para darse coraje, y al fin me convidó a pelear. Sucedió entonces lo que nadie quiere entender. En ese botarate provocador me vi como en un espejo y me dio vergüenza. (“Historia de Rosendo Juárez”).
[…] Llego a mi centro,
a mi álgebra y mi clave,
a mi espejo.
Pronto sabré quién soy. (“Elogio de la sombra”).
Miro mi cara en el espejo para saber quién soy, para saber cómo me portaré dentro de unas horas, cuando me enfrente con el fin. Mi carne puede tener miedo; yo, no. (“Deutsches Requiem”).
Una variante en la utilización del motivo la constituyen aquellos casos en que un personaje se desenmascara ante otro. Así ocurre, por ejemplo, en “La forma de la espada”:
—¿Usted no me cree?—. ¿No ve que llevo escrita en la cara la marca de mi infamia? Le he narrado la historia de este modo para que usted la oyera hasta el final. Yo he denunciado al hombre que me amparó: yo soy Vincent Moon. Ahora desprécieme.
Hay en el mito de Edipo otro componente que subyugó también la imaginación de Borges: la coincidencia o identidad de buscador y buscado. Esta idea aparece de forma clara en el artículo que Borges dedica al Simurg en su Libro de los seres imaginarios:
El remoto rey de los pájaros, el Simurg, deja caer en el centro de China una pluma espléndida; los pájaros resuelven buscarlo, hartos de su presente anarquía. […] Treinta, purificados por sus trabajos, pisan la montaña del Simurg. Lo contemplan al fin: perciben que ellos son el Simurg, y que el Simurg es cada uno de ellos y todos ellos.
La misma noción podría estar presente, de forma críptica, en “La muerte y la brújula”, cuento en el que la afinidad que muestran detective y criminal se apunta ya, como ha señalado Daniel Balderston (Borges: realidades y simulacros, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2000, pág. 96), en sus nombres:
Uno de los tópicos frecuentes en la crítica de “La muerte y la brújula” es que la asombrosa duplicación de Lönnrot, el detective, en Dandy Red Scharlach, el criminal, se refleja en sus nombres: rot y scharlach significan “rojo” en alemán. Algunos críticos […] han ido más allá al notar que “rojo” en español es “red” en inglés, a su vez “laberinto” en español.
Junto a estas afluencias implícitas —primordiales, aunque soterradas— del mito de Edipo en la obra de Borges, pueden rastrearse también algunas referencias expresas, como las siguientes:
¿Dónde estará (pregunto) el mexicano?
¿Contemplará con el horror de Edipo
Ante la extraña Esfinge, el Arquetipo
Inmóvil de la Cara o de la Mano? (“In memoriam A. R.”).
No lo movió la antigua voz de Homero
Ni esa, de plata y luna, de Virgilio;
No vio el fatal Edipo en el exilio
Ni a Cristo que se muere en un madero. (“Baltasar Gracián”).
Una recreación del mito clásico la tenemos en el soneto titulado “Edipo y el enigma”, en el que los tercetos contienen la enseñanza o clave hermenéutica que se desprende del episodio mítico expuesto en los cuartetos. Se reivindica así la vigencia simbólica del mito:
Cuadrúpedo en la aurora, alto en el día
Y con tres pies errando por el vano
Ámbito de la tarde, así veía
La eterna esfinge a su inconstante hermano,
El hombre, y con la tarde un hombre vino
Que descifró aterrado en el espejo
De la monstruosa imagen, el reflejo
De su inclinación y su destino.
Somos Edipo y de un eterno modo
La larga y triple bestia somos, todo
Lo que seremos y lo que hemos sido.
Nos aniquilaría ver la ingente
Forma de nuestro ser; piadosamente
Dios nos depara sucesión y olvido.
Podemos comprobar cómo aparece una vez más aquí el motivo del descubrimiento de la propia identidad, ahora en un sentido genérico y ominoso, que hace referencia a la naturaleza del ser humano: “Nos aniquilaría ver la ingente / forma de nuestro ser”.
De la Esfinge, ser fabuloso íntimamente ligado al mito de Edipo, se hablará en el próximo apartado.
Otros mitos
Además de los mitos que acabamos de ver, hay algunos otros que adquieren en la obra de Borges un valor simbólico y constituyen en ocasiones el embrión argumental o temático de un texto. Se trata de “mitos menores”, que no tienen la importancia de los estudiados hasta aquí, pero que hacen acto de presencia, no obstante, en buena parte de sus cuentos y poemas. Son los siguientes:
—La Esfinge. La idea de un enigma cuya resolución implica la destrucción de quien lo plantea se invierte en “Parábola del palacio”, donde el “destruido” es el personaje que lo descifra:
Al pie de la penúltima torre fue que el poeta (que estaba como ajeno a los espectáculos que eran maravilla de todos) recitó la breve composición que hoy vinculamos indisolublemente a su nombre y que, según repiten los historiadores más elegantes, le deparó la inmortalidad y la muerte. El texto se ha perdido; hay quien entiende que constaba de un solo verso; otros, de una sola palabra. Lo cierto, lo increíble, es que en el poema estaba entero y minucioso el palacio enorme, con cada ilustre porcelana y cada dibujo en cada porcelana y las penumbras y las luces de los crepúsculos y cada instante desdichado o feliz de las gloriosas dinastías de mortales, de dioses y de dragones que habitaron en él desde el interminable pasado. Todos callaron, pero el emperador exclamó: ¡Me has arrebatado el palacio!, y la espada de hierro del verdugo segó la vida del poeta.
En “El espejo y la máscara”, el castigo alcanza por igual a quien propone el enigma y a quien lo resuelve7:
El poeta dijo el poema. Era una sola línea.
Sin animarse a pronunciarla en voz alta, el poeta y el Rey la paladearon, como si fuera una plegaria secreta o una blasfemia. El Rey no estaba menos maravillado y menos maltrecho que el otro. Ambos se miraron, muy pálidos. […]
[El Rey] le puso en la diestra una daga.
Del poeta sabemos que se dio muerte al salir del palacio; del Rey, que es un mendigo que recorre los caminos de Irlanda, que fue su reino, y que no ha repetido nunca el poema.
—La Salamandra. Es evocada por Borges en El libro de los seres imaginarios:
El Fénix fue alegado por los teólogos para probar la resurrección de la carne; la salamandra, como ejemplo de que en el fuego pueden vivir los cuerpos.
El motivo del ser que no se consume en el fuego aparece, como hemos visto, en el cuento “Las ruinas circulares”:
Caminó contra los jirones de fuego. Éstos no mordieron su carne, éstos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión.
—Tántalo. Borges alude a este personaje mítico en el “Poema de los dones”:
De hambre y de sed (narra una historia griega)
Muere un rey entre fuentes y jardines;
Yo fatigo sin rumbo los confines
De esa alta y honda biblioteca ciega.
El mito de Tántalo (el contraste entre la abundancia circundante y la incapacidad de gozarla) proporciona a Borges la idea central del poema, en el que se presenta la figura paradójica del bibliotecario ciego. Podemos hablar en este sentido de una fusión mítica: el propio Borges se identifica aquí con el personaje legendario8.
—Proteo. Borges menciona con frecuencia a este personaje, convertido en símbolo metonímico de la mutabilidad:
El dios a quien un hombre de la estirpe de Atreo
Apresó en una playa que el bochorno lacera,
Se convirtió en león, en dragón, en pantera,
En un árbol y en agua. Porque el agua es Proteo. (“Poema del cuarto elemento”).
Así afirma la mística. Me creo
Indigno del Infierno o de la Gloria,
Pero nada predigo. Nuestra historia
Cambia como las formas de Proteo. (“Los enigmas”).
Sueños del tiempo son también los otros,
No firme bronce ni acendrado oro;
El universo es, como tú, Proteo. (“A quien está leyéndome”).
En La rosa profunda, Borges dedica dos sonetos a Proteo, que presentan una misma disposición estructural: los doce primeros versos evocan la figura del dios marino y los dos últimos involucran al lector, mediante un apóstrofe, en su significado simbólico: “De Proteo el egipcio no te asombres, / Tú, que eres uno y eres muchos hombres” (“Proteo”); “Tú también estás hecho de inconstantes / Ayeres y mañanas. Mientras, antes […]” (“Otra versión de Proteo”).
—Pigmalión. El mito de Pigmalión, creador de un ser al que infunde la vida, resuena en textos como el poema “El Golem” y el cuento “Las ruinas circulares”:
Sediento de saber lo que Dios sabe,
Judá León se dio a permutaciones
De letras y a complejas variaciones
Y al fin pronunció el Nombre que es la Clave,
La Puerta, el Eco, el Huésped y el Palacio,
Sobre un muñeco que con torpes manos
Labró, para enseñarle los arcanos
De las Letras, del Tiempo y del Espacio.
El simulacro alzó los soñolientos
Párpados y vio formas y colores
Que no entendió, perdidos en rumores,
Y ensayó temerosos movimientos. (“El Golem”).
El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre: quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. (“Las ruinas circulares”).
LA CREACIÓN DE MITOS
La relación de Borges con el mito no se agota en el aprovechamiento de las historias y personajes que le suministra la mitología clásica. Borges es también, y sobre todo, un creador de mitos. En la ejecución de esa empresa mitificadora Borges se vale de distintos procedimientos, que aplica a ámbitos también diversos: la imaginación de mundos míticos fabulosos, el tratamiento legendario de algunas de las señas de identidad argentinas, la exaltación épica de los antepasados, la meticulosa elaboración de un álter ego en el que lo literario y lo vital se confunden deliberadamente. En esta última, como veremos, confluyen las dos facetas —receptiva y creativa— que presenta la convivencia de Borges con el mito.
Los universos míticos
En el cuento “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, Borges ofrece una auténtica cosmogonía, la creación de un universo alternativo que poseerá sus propias leyes y, por supuesto, sus propios mitos:
Hacía dos años que yo había descubierto en un tomo de cierta enciclopedia pirática una somera descripción de un falso país; ahora me deparaba el azar algo más precioso y más arduo. Ahora tenía en las manos un vasto fragmento metódico de la historia total de un planeta desconocido, con sus arquitecturas y sus barajas, con el pavor de sus mitologías y el rumor de sus lenguas, con sus emperadores y sus mares, con sus minerales y sus pájaros y sus peces, con su álgebra y su fuego, con su controversia teológica y metafísica. Todo ello articulado, coherente, sin visible propósito doctrinal o tono paródico.
De esta “mitología” de Tlön forman parte “sus tigres transparentes y sus torres de sangre” y los “poemas famosos compuestos de una sola enorme palabra”. Tales elementos no solo se integran en un mundo mítico, sino que a su vez pueden convertirse en motivos generadores de otros relatos borgianos. Ese es el caso, por ejemplo, del cuento titulado “Undr”, que gira en torno a la idea del poema compuesto por una sola palabra, es decir, en torno a un ente mítico creado por el propio Borges:
Nuestro coloquio había comenzado en latín, como es de uso entre clérigos, pero no tardamos en pasar a la lengua del norte que se dilata desde la Última Thule hasta los mercados del Asia. El hombre dijo:
—Soy de estirpe de skalds; me bastó saber que la poesía de los urnos consta de una sola palabra para emprender su busca y el derrotero que me conduciría a su tierra. No sin fatigas y trabajos llegué al cabo de un año.
En “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” se sientan asimismo las bases mitológicas del relato “La otra muerte”, cuyo protagonista busca la redención de un pasado deshonroso. En el primero de estos cuentos se afirma lo siguiente:
La metódica elaboración de hrönir (dice el Onceno Tomo) ha prestado servicios prodigiosos a los arqueólogos. Ha permitido interrogar y hasta modificar el pasado, que ahora no es menos plástico y menos dócil que el porvenir.
“La otra muerte” desarrolla esta idea por medio de un personaje que consigue alterar el pasado con el fin de alcanzar en él una muerte digna:
Damián se portó como un cobarde en el campo de Masoller, y dedicó la vida a corregir esa bochornosa flaqueza. […] Pensó con lo más hondo: Si el destino me trae otra batalla, yo sabré merecerla. Durante cuarenta años la aguardó con oscura esperanza, y el destino al fin se la trajo, en la hora de su muerte. La trajo en forma de delirio, pero ya los griegos sabían que somos las sombras de un sueño. En la agonía revivió su batalla, y se condujo como un hombre y encabezó la carga final y una bala lo acertó en pleno pecho. Así, en 1946, por obra de una larga pasión, Pedro Damián murió en la derrota de Masoller, que ocurrió entre el invierno y la primavera de 1904.
La misma capacidad “mitopoyética”, generadora de mitos, reflejan las siguientes líneas, entresacadas también de “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”:
Las cosas se duplican en Tlön; propenden asimismo a borrarse y a perder los detalles cuando los olvida la gente. Es clásico el ejemplo de un umbral que perduró mientras lo visitaba un mendigo y que se perdió de vista a su muerte.
Se trata de una noción, propia de la filosofía idealista (esse est percipi), que Borges recogerá más tarde en el texto titulado “El testigo”:
En un establo que está casi a la sombra de la nueva iglesia de piedra, un hombre de ojos grises y barba gris, tendido entre el olor de los animales, humildemente busca la muerte como quien busca el sueño. El día, fiel a vastas leyes secretas, va desplazando y confundiendo las sombras en el pobre recinto; afuera están las tierras aradas y un zanjón cegado por hojas muertas y algún rastro de lobo en el barro negro donde empiezan los bosques. El hombre duerme y sueña, olvidado. El toque de oración lo despierta. En los reinos de Inglaterra el son de campanas ya es uno de los hábitos de la tarde, pero el hombre, de niño, ha visto la cara de Woden, el horror divino y la exultación, el torpe ídolo de madera recargado de monedas romanas y de vestiduras pesadas, el sacrificio de caballos, perros y prisioneros. Antes del alba morirá y con él morirán, y no volverán, las últimas imágenes inmediatas de los ritos paganos; el mundo será un poco más pobre cuando este sajón haya muerto.
Los ejemplos aducidos, que son solo algunos de los posibles, nos permiten afirmar que “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” es una especie de semillero mítico al que el propio Borges acudió en numerosas ocasiones.
También alguna de las ideas apuntadas en otro cuento de Borges, “La Biblioteca de Babel”, dará origen con posterioridad a un relato. Es lo que ocurre con el sorprendente objeto descrito en este pasaje:
Letizia Álvarez de Toledo ha observado que la vasta Biblioteca es inútil; en rigor, bastaría un solo volumen, de formato común, impreso en cuerpo nueve o en cuerpo diez, que constara de un número infinito de hojas infinitamente delgadas. (Cavalieri, a principios del siglo XVII, dijo que todo cuerpo sólido es la superposición de un número infinito de planos.) El manejo de ese vademecum sedoso no sería cómodo: cada hoja aparente se desdoblaría en otras análogas; la inconcebible hoja central no tendría revés.
Este objeto mítico constituye la génesis del cuento titulado “El libro de arena”, al que pertenecen las siguientes líneas:
Me pidió que buscara la primera hoja.
Apoyé la mano izquierda sobre la portada y abrí con el dedo pulgar casi pegado al índice. Todo fue inútil: siempre se interponían varias hojas entre la portada y la mano. Era como si brotaran del libro.
—Ahora busque el final.
También fracasé; apenas logré balbucear con una voz que no era la mía:
—Esto no puede ser.
La mitificación de lo argentino
Borges eleva a categoría mítica algunos de los elementos que conforman la realidad esencial del mundo argentino. Su atención se centra en dos aspectos: los orilleros y la ciudad de Buenos Aires.
Para adentrarnos en este universo mítico es conveniente partir del poema titulado “Fundación mítica de Buenos Aires”, que nos da buena parte de las claves interpretativas del proceso de mitificación que lleva a cabo Borges:
Fundación mítica de Buenos Aires
¿Y fue por este río de sueñera y de barro
que las proas vinieron a fundarme la patria?
Irían a los tumbos los barquitos pintados
entre los camalotes de la corriente zaina.
Pensando bien la cosa, supondremos que el río
era azulejo entonces como oriundo del cielo
con su estrellita roja para marcar el sitio
en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron.
Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron
por un mar que tenía cinco lunas de anchura
y aún estaba poblado de sirenas y endriagos
y de piedras imanes que enloquecen la brújula.
Prendieron unos ranchos trémulos en la costa,
durmieron extrañados. Dicen que en el Riachuelo,
pero son embelecos fraguados en la Boca.
Fue una manzana entera y en mi barrio: en Palermo.
Una manzana entera pero en mitá del campo
expuesta a las auroras y lluvias y suestadas.
La manzana pareja que persiste en mi barrio:
Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga.
Un almacén rosado como revés de naipe
brilló y en la trastienda conversaron un truco;
el almacén rosado floreció en un compadre,
ya patrón de la esquina, ya resentido y duro.
El primer organito salvaba el horizonte
con su achacoso porte, su habanera y su gringo.
El corralón seguro ya opinaba Yrigoyen,
algún piano mandaba tangos de Saborido.
Una cigarrería sahumó como una rosa
el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres,
los hombres compartieron un pasado ilusorio.
Sólo faltó una cosa: la vereda de enfrente.
A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires:
la juzgo tan eterna como el agua y el aire.
Este poema sintetiza de forma cabal el deseo de situar lo argentino en una dimensión mítica. La voluntad mitificadora está ya explícita en el mismo título. En el texto asistimos luego al nacimiento sucesivo de todos los elementos que configuran la personalidad idealizada de Buenos Aires. Son versos que ilustran la génesis mítica, hasta el punto de poder hablar de un dinamismo mítico, mitificador. No se trata, como en otros casos, de reconstruir o aprovechar un mito ajeno, sino de alumbrar y apuntalar en el mismo poema un nuevo mito: el de la ciudad de Buenos Aires. Al final del proceso, ese nuevo mito está ya formado y consiste —como todos los mitos— en un “pasado ilusorio” que los hombres comparten.
En “Fundación mítica de Buenos Aires” Borges hace surgir ante nuestros ojos todos los ingredientes que van a integrar la imagen mítica de la ciudad: “un almacén rosado”, “el primer organito”, “algún piano” que entonaba “tangos”, “una cigarrería”, “la vereda de enfrente”… Entre ellos se encuentra también el compadre, “ya patrón de la esquina, ya resentido y duro”. Esta figura se convertirá en uno de los ejes fundamentales de la literatura de Borges.
Borges ha creado, en efecto, toda una “mitología del arrabal”. Un texto emblemático de la manera como el escritor —y en este caso el propio personaje protagonista— idealiza el mundo de los cuchilleros es “El Sur”. El protagonista de este cuento sueña una muerte heroica, épica, que remedie o corrija la muerte anodina en el hospital (una situación similar, pues, a la que se da en “La otra muerte”). El protagonista “mitifica” su muerte, de acuerdo con las convenciones de la mitología porteña:
Desde un rincón, el viejo gaucho extático, en el que Dahlmann vio una cifra del Sur (del Sur que era suyo), le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el Sur hubiera resuelto que Dahlmann aceptara el duelo.
Ya en el viaje hacia el Sur las cosas habían tenido la nitidez y la simplicidad que es propia de los sueños y de los mitos:
Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes; vio jinetes en los terrosos caminos; vio zanjas y lagunas y hacienda; vio largas nubes luminosas que parecían de mármol, y todas estas cosas eran casuales, como sueños de la llanura.
También el “viejo gaucho” que aparece en la escena final posee un valor claramente mítico, es “una cifra del Sur”: “estaba —dice el narrador— como fuera del tiempo, en una eternidad”.
El mundo mitificado de los orilleros está presente asimismo en la poesía de Borges, de forma especialmente significativa en los textos que integran el libro titulado Para las seis cuerdas. En estos poemas Borges traza una breve semblanza de distintos personajes de los arrabales, que destacaron por su destreza en el uso del cuchillo. Son figuras borrosas ya, situadas en un impreciso pasado. El afán mitificador del poeta recupera esas sombras lejanas y se presenta a sí mismo como nuevo juglar —payador— de sus hipotéticas “gestas”. Veamos un par de ejemplos de esta “mitología de puñales”, como la llamó el propio Borges:
Me acuerdo. Fue en Balvanera,
En una noche lejana
Que alguien dejó caer el nombre
De un tal Jacinto Chiclana.
Algo se dijo también
De una esquina y de un cuchillo;
Los años nos dejan ver
El entrevero y el brillo.
Quién sabe por qué razón
Me anda buscando ese nombre;
Me gustaría saber
Cómo habrá sido aquel hombre.
Alto lo veo y cabal,
Con el alma comedida,
Capaz de no alzar la voz
Y de jugarse la vida. […]
No veo los rasgos. Veo,
Bajo el farol amarillo,
El choque de hombres o sombras
Y esa víbora, el cuchillo.
Acaso en aquel momento
En que le entraba la herida,
Pensó que a un varón le cuadra
No demorar la partida.
Sólo Dios puede saber
La laya fiel de aquel hombre;
Señores, yo estoy cantando
lo que se cifra en el nombre. (“Milonga de Jacinto Chiclana”).
¿Dónde está la valerosa
Chusma que pisó esta tierra,
La que doblar no pudieron
Perra vida y muerte perra,
Los que en el duro arrabal
Vivieron como en la guerra,
Los Muraña por el Norte
Y por el Sur los Iberra? (“¿Dónde se habrán ido?”).
Ahora bien, la idea misma de una mitología del arrabal entraña una contradicción, en la medida en que el arrabal no puede concebirse como escenario —decoroso— de la mitología. En este caso, Borges se sitúa, al menos implícitamente, en la que ha sido la manera típica de abordar el mito en el siglo XX: la desmitificación, la degradación de lo mítico. Esta noción se plasma, de forma onírica y simbólica, en un texto de El hacedor que tiene un alcance general, más allá de lo argentino. Se trata de “Ragnarök”, al que pertenece este pasaje:
Todo empezó por la sospecha (tal vez exagerada) de que los Dioses no sabían hablar. Siglos de vida fugitiva y feral habían atrofiado en ellos lo humano; la luna del Islam y la cruz de Roma habían sido implacables con esos prófugos. Frentes muy bajas, dentaduras amarillas, bigotes ralos de mulato o de chino y belfos bestiales publicaban la degeneración de la estirpe olímpica. Sus prendas no correspondían a una pobreza decorosa y decente sino al lujo malevo de los garitos y de los lupanares del Bajo. En un ojal sangraba un clavel; en un saco ajustado se adivinaba el bulto de una daga. Bruscamente sentimos que jugaban su última carta, que eran taimados, ignorantes y crueles como viejos animales de presa y que, si nos dejábamos ganar por el miedo o la lástima, acabarían por destruirnos.
Ya en relación directa con lo argentino, la degradación del ambiente seudomítico y la denuncia del empeño mitificador —autoirónica en este caso— se plasman con nitidez en unas líneas de “Historia de Rosendo Juárez”, en las que uno de los personajes de un cuento anterior, “Hombre de la esquina rosada”, expone al propio Borges su intención de aclarar cómo ocurrieron en realidad algunas de las cosas que en él se narraban:
—Usted no me conoce más que de mentas, pero usted me es conocido, señor. Soy Rosendo Juárez. El finado Paredes le habrá hablado de mí. […] Ahora que no tenemos nada que hacer, le voy a contar lo que de veras ocurrió aquella noche. La noche que lo mataron al Corralero. Usted, señor, ha puesto el sucedido en una novela, que yo no estoy capacitado para apreciar, pero quiero que sepa la verdad sobre esos infundios.
La degeneración de lo mítico se concreta, paradójicamente, en un nuevo tipo de figura mítica, contrahecha, la del compadrito, a la que Borges dedica muchos textos, textos que pueden ser contemplados desde una doble perspectiva, pues son a la vez mitificadores (implican y crean una mitología nueva) y desmitificadores (esa nueva mitología es también, y desde el principio, una mitología degradada). Es significativo en este sentido el poema “Los compadritos muertos”, elegíaco homenaje a unos héroes dudosos que conservan la atemporalidad y la recurrencia del mito (“… sombras vanas / en eterno altercado con hermanas / sombras”), pero ya no su sustancia (“perduran […] en pobres cosas y en oscuras glorias”):
Siguen apuntalando la recova
Del Paseo de Julio, sombras vanas
En eterno altercado con hermanas
Sombras o con el hambre, esa otra loba.
Cuando el último sol es amarillo
En la frontera de los arrabales,
Vuelven a su crepúsculo, fatales
Y muertos, a su puta y su cuchillo.
Perduran en apócrifas historias,
En un modo de andar, en el rasguido
De una cuerda, en un rostro, en un silbido,
En pobres cosas y en oscuras glorias.
En el íntimo patio de la parra
Cuando la mano templa la guitarra.
La mitificación de los antepasados
Borges evoca y celebra en algunos textos las figuras de sus antepasados ilustres, a los que otorga una condición heroica que los convierte en representantes míticos del hombre militar que él mismo —al menos si hemos de prestar crédito a sus palabras— habría deseado ser. En la mayoría de estos textos está implícita, en efecto, la dicotomía “hombre de armas” / “hombre de letras”. Borges se considera a sí mismo representante del segundo término del binomio y proclama la superioridad del primero. Hay aquí una nostalgia del mundo épico encarnado por los ancestros y sentido por el escritor como una deuda que el homenaje literario apenas consigue saldar9:
No haber caído,
como otros de mi sangre,
en la batalla.
Ser en la vana noche
el que cuenta las sílabas. (“Tankas”).
La pieza más representativa de esta faceta de la obra borgiana centrada en el “culto a los mayores” es, probablemente, el poema titulado “Página para recordar al coronel Suárez, vencedor en Junín”. En él se ensalza la figura del militar, anclada en su “hora alta”, en el momento de plenitud que compensa de los triviales episodios del “tiempo sucesivo”:
Qué importan las penurias, el destierro,
la humillación de envejecer, la sombra creciente
del dictador sobre la patria, la casa en el Barrio del Alto
que vendieron sus hermanos mientras guerreaba, los días inútiles
(los días que uno espera olvidar, los días que uno sabe que olvidará),
si tuvo su hora alta, a caballo,
en la visible pampa de Junín como en un escenario para el futuro,
como si el anfiteatro de montañas fuera el futuro.
Qué importa el tiempo sucesivo si en él
hubo una plenitud, un éxtasis, una tarde.
Sirvió trece años en las guerras de América. Al fin
la suerte lo llevó al Estado Oriental, a campos del Río Negro.
En los atardeceres pensaría
que para él había florecido esa rosa:
la encarnada batalla de Junín, el instante infinito
en que las lanzas se tocaron, la orden que movió la batalla,
la derrota inicial, y entre los fragores
(no menos brusca para él que para la tropa)
su voz gritando a los peruanos que arremetieran,
la luz, el ímpetu y la fatalidad de la carga,
el furioso laberinto de los ejércitos,
la batalla de lanzas en la que no retumbó un solo tiro,
el godo que atravesó con el hierro,
la victoria, la felicidad, la fatiga, un principio de sueño,
y la gente muriendo entre los pantanos,
y Bolívar pronunciando palabras sin duda históricas
y el sol ya occidental y el recuperado sabor del agua y del vino,
y aquel muerto sin cara porque la pisó y borró la batalla […].
Su bisnieto escribe estos versos y una tácita voz
desde lo antiguo de la sangre le llega […].
La misma admiración por el mundo militar está presente en el poema “Alusión a la muerte del coronel Francisco Borges (1833-74)”, en el que la figura ecuestre del antepasado aparece de nuevo inmovilizada en la atemporalidad recurrente del mito:
Lo dejo en el caballo, en esa hora
Crepuscular en que buscó la muerte;
Que de todas las horas de su suerte
Ésta perdure, amarga y vencedora.
Avanza por el campo la blancura
Del caballo y del poncho. La paciente
Muerte acecha en los rifles. Tristemente
Francisco Borges va por la llanura.
Esto que lo cercaba, la metralla,
Esto que ve, la pampa desmedida,
Es lo que vio y oyó toda la vida.
Está en lo cotidiano, en la batalla.
Alto lo dejo en su épico universo
Y casi no tocado por el verso.
El deseo de encarnar al otro, de haber sido el otro —es decir, el militar— se hace visible también en el poema “Junín”:
Soy, pero soy también el otro, el muerto,
El otro de mi sangre y de mi nombre;
Soy un vago señor y soy el hombre
Que detuvo las lanzas del desierto.
Vuelvo a Junín, donde no estuve nunca,
A tu Junín, abuelo Borges. ¿Me oyes,
Sombra o ceniza última, o desoyes
En tu sueño de bronce esta voz trunca?
Acaso buscas por mis vanos ojos
Al épico Junín de tus soldados,
El árbol que plantaste, los cercados
Y en el confín la tribu y los despojos.
Te imagino severo, un poco triste.
Quién me dirá cómo eras y quién fuiste.
Merece la pena, por último, recordar que en el “Poema conjetural” se plantea asimismo la dicotomía armas/letras, ahora desde la perspectiva del hombre de letras embarcado en una aventura militar que le llevará a la ruina, pero también, como ya vimos en otro apartado, a encontrarse con su verdadero destino.
La automitificación: Borges como mito
La tarea mitificadora de Borges culmina en la automitificación, es decir, en la conversión en mito de la figura del propio Borges. Dado que el mito exige o presupone la objetividad, el propósito automitificador habrá de pasar necesariamente por una escisión, que da lugar a dos identidades: la del Borges “íntimo o real” y la del Borges “público o mítico”. De este modo, el proceso de constitución del mito conduce al encuentro con uno de los temas predilectos de Borges, el de “el otro”, que una vez más será “el mismo”. La alienación se convierte así en premisa de la automitificación.
Un texto clave para entender el proceso de automitificación en Borges es el que lleva por título “Borges y yo”. A él pertenecen estas líneas:
Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel; de Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson; el otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil; yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. […] Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y sólo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. […] Yo he de quedar en Borges, no en mí (si es que alguien soy), pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito, pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro.
No sé cuál de los dos escribe esta página.
Disociación y voluntad de distanciamiento comparecen también en un pasaje de “El Congreso”:
El curioso puede exhumar, en algún oscuro anaquel de la Biblioteca Nacional de la calle México, un ejemplar de mi Breve examen del idioma analítico de John Wilkins, obra que exigiría otra edición, siquiera para corregir o atenuar sus muchos errores. El nuevo director de la Biblioteca, me dicen, es un literato que se ha consagrado al estudio de las lenguas antiguas, como si las actuales no fueran suficientemente rudimentarias, y a la exaltación demagógica de un imaginario Buenos Aires de cuchilleros. Nunca he querido conocerlo.
En el poema “El centinela” la convivencia con el otro se plantea ya como una maldición, de la que ni siquiera la propia muerte podrá librarle:
Entra la luz y me recuerdo; ahí está.
Empieza por decirme su nombre, que es (ya se entiende) el mío.
Vuelvo a la esclavitud que ha durado más de siete veces diez años.
Me exige el nebuloso aprendizaje del terco anglosajón.
Me ha convertido al culto idolátrico de militares muertos,
con los que acaso no podría cambiar una sola palabra.
En el último tramo de la escalera siento que está a mi lado.
Está en mis pasos, en mi voz.
Minuciosamente lo odio.
Advierto con fruición que casi no ve.
Estoy en una celda circular y el infinito muro se estrecha.
Ninguno de los dos engaña al otro, pero los dos mentimos.
Nos conocemos demasiado, inseparable hermano.
Bebes el agua de mi copa y devoras mi pan.
La puerta del suicida está abierta, pero los teólogos
afirman que en la sombra ulterior del otro reino,
estaré yo, esperándome.
Una vez creada la figura del Borges público o mítico, esta puede asumir distintas funciones. Puede, por ejemplo, como en “Historia de Rosendo Juárez” o “Juan Muraña”, participar en un cuento y ser el receptor o destinatario del relato de otro personaje. O puede también, ya con plena asunción de la esquizofrenia mítica, convertirse en interlocutor privilegiado del propio Borges:
Me le acerqué y le dije:
—Señor, ¿usted es oriental o argentino?
—Argentino, pero desde el catorce vivo en Ginebra —fue la contestación.
Hubo un largo silencio. Le pregunté:
—¿En el número diecisiete de Malagnou, frente a la iglesia rusa?
Me contestó que sí.
—En tal caso —le dije resueltamente—, usted se llama Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. (“El otro”).
La figura del Borges mítico se caracteriza por una serie de atributos, que la hacen reconocible y entre los que se encuentran, desde luego, los propios juegos con la identidad del “yo” y del “otro”, del “Borges íntimo” y del “Borges público”. De esa figura forman parte, a título de honor, dos rasgos: la ceguera y la concepción de la literatura como un destino. A ellos se refiere el autor en numerosas ocasiones; valgan como ejemplo estos versos de “Elogio de la sombra”:
Esta penumbra es lenta y no duele;
fluye por un manso declive
y se parece a la eternidad.
Mis amigos no tienen cara,
las mujeres son lo que fueron hace ya tantos años,
las esquinas pueden ser otras,
no hay letras en las páginas de los libros.
Todo esto debería atemorizarme,
pero es una dulzura, un regreso.
De las generaciones de los textos que hay en la tierra
sólo habré leído unos pocos,
los que sigo leyendo en la memoria,
leyendo y transformando.
En realidad, el “Borges mítico” se configura como compendio de una serie de obsesiones personales que, según hemos ido viendo en apartados precedentes, habían encontrado ya en cada caso su correlato mítico: Tántalo (el bibliotecario ciego), Edipo (la revelación de la propia identidad, entendida como una escisión y una condena), Ulises (el destierro, el alejamiento de la patria), Homero (la ceguera y el destino de escritor)…
Todos esos símbolos son, no obstante, meros accidentes en la constitución de un mito cuya sustancia —no podía ser de otro modo en alguien obsesionado con la literatura— es verbal: “yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica”. Y es que Borges sabía muy bien que al final, cuando los mitos se deshacen y el espejo no esconde ya ningún rostro, solo queda la palabra:
Palabras, palabras desplazadas y mutiladas, palabras de otros, fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos (“El inmortal”).
NOTAS
[1] Así ha sido reconocido por todos los estudiosos de Borges. Alberto Julián Pérez, por ejemplo, lo considera, empleando un concepto de Bajtin, uno de los “símbolos cronotópicos” esenciales en la literatura del escritor argentino. Este autor caracteriza del siguiente modo el laberinto borgiano (Poética de la prosa de J. L. Borges, Madrid, Editorial Gredos, 1980, pág. 132):
El laberinto es la representación de un camino deformado y monstruoso que extravía en lugar de conducir; las numerosas simetrías y repeticiones del laberinto crean una sensación de irrealidad, en él parece que el tiempo no pasa o que transcurre con la lógica propia de las pesadillas. Su carácter monstruoso está reforzado por su habitante mitológico, el minotauro, que comparte lo animal y lo humano.
[2] Veamos algunos ejemplos:
Tlön será un laberinto, pero es un laberinto urdido por hombres, un laberinto destinado a que lo descifren los hombres. (“Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”).
El consejo de siempre doblar a la izquierda me recordó que tal era el procedimiento común para descubrir el patio central de ciertos laberintos. (“El jardín de senderos que se bifurcan”).
En la áspera frontera del Brasil me había acosado la nostalgia; no así en el rojo laberinto de Londres, que me dio tantas cosas. (“El Congreso”).
Aquella noche no dormí. Hacia el alba soñé con un grabado a la manera de Piranesi, que no había visto nunca o que había visto y olvidado, y que representaba el laberinto. (“There Are More Things”).
[3] Al otorgar la palabra al Minotauro, Borges nos da una visión interna del mito. Este hecho ha sido comentado por Ana María González de Tobia (“Julio Cortázar y el mito griego. Vinculación y contraste con algunos tratamientos de Borges y Marechal”, en Influencias de la mitología clásica en la literatura española e hispanoamericana en el siglo XX, UNED, 2002-2003):
La novedad de Borges es que bajo la apariencia de un narrador innominado, el Minotauro, en primera persona, tiene a su cargo la parte más extensa y sustancial del relato. Es el propietario del mito. Su visión de sí mismo y de su transcurrir dentro de su casa, así como de los rituales visitantes puntuales que lo tienen como referente, indican una cosmovisión de Borges propia, particular […].
[4] La figura del Minotauro experimenta numerosos avatares en la obra de Borges. Uno de ellos ofrece el cuento “There Are More Things”. En él, como ha advertido Alberto Julián Pérez (op. cit., pág. 22), Borges “retoma el tema del minotauro ya utilizado en “La casa de Asterión” y trata de presentar en forma alusiva, a través de los atributos y objetos que lo rodean, la figura de un personaje monstruoso:
La pesadilla que prefiguraba el piso inferior se agitaba y florecía en el último. Había muchos objetos o unos pocos objetos entretejidos. Recupero ahora una suerte de larga mesa operatoria, muy alta, en forma de U, con hoyos circulares en los extremos. Pensé que podía ser el lecho del habitante, cuya monstruosa anatomía se revelaba así, oblicuamente, como la de un animal o un dios, por su sombra.”
[5] El momento en el que Edipo descubre la verdad se recoge así en el Edipo rey de Sófocles (cito por la traducción de Assela Alamillo publicada en Tragedias, Editorial Gredos, 1981):
—¡Ay, ay! Todo se cumple con certeza. ¡Oh luz del día, que te vea ahora por última vez! ¡Yo que he resultado nacido de los que no debía, teniendo relaciones con los que no podía y habiendo dado muerte a quienes no tenía que hacerlo!
El motivo de la revelación de la propia identidad se encuentra también en un pasaje bíblico (2 Sam 12, 1-7) al que Borges ha hecho referencia en alguna ocasión. Se trata del episodio en que el profeta Natán acusa al rey David de su crimen:
Envió Yahveh a Natán donde David, y llegando a él le dijo:
“Había dos hombres en una ciudad,
el uno era rico y el otro era pobre.
El rico tenía ovejas y bueyes
en gran abundancia;
el pobre no tenía más que una corderilla,
sólo una, pequeña, que había comprado.
Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos,
comiendo su pan, bebiendo en su copa,
durmiendo en su seno
igual que una hija.
Vino un visitante donde el hombre rico
y dándole pena tomar su ganado
lanar y vacuno
para dar de comer a aquel hombre
llegado a su casa,
tomó la ovejita del pobre
y dio de comer al viajero llegado a su casa”.
David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán: “¡Vive Yahveh! que merece la muerte el hombre que tal hizo. Pagará cuatro veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión.”
Entonces Natán dijo a David: “Tú eres ese hombre”. (Versión tomada de la Biblia de Jerusalén, Desclée de Brouwer, 1980).
[6] La importancia de la revelación como procedimiento narrativo en la obra de Borges ha sido señalada por Alberto Julián Pérez (op. cit., pág. 41):
La revelación, en todos los casos, altera profundamente el destino del héroe o personaje, por cuanto lo une al mundo mítico, clausurando el sentido del mundo cotidiano.
El conocimiento de la propia identidad está, por otra parte, íntimamente ligado al símbolo del laberinto, esencial en Borges, como hemos visto. El laberinto es el lugar donde ocurre la revelación. Así lo afirman, en su Dictionnaire des symboles. (Paris, Robert Laffont / Jupiter, 1982), Jean Chevalier y Alain Gheerbrant:
Le centre que protège le labyrinthe sera réservé à l’initié, à celui qui, à travers les épreuves de l’initiation (les détours du labyrinthe), se sera montré digne d’accéder à la révélation mystérieuse. […]
Le labyrinthe conduit aussi á l’intérieur de soi-même, vers une sorte de sanctuaire intérieur et caché, dans lequel siège le plus mystérieux de la personne humaine.
[7] En estos dos cuentos (“Parábola del palacio” y “El espejo y la máscara”) parece advertirse también un eco de los mitos (Apolo y Marsias, Palas y Aracne) en que se castiga la soberbia de quien, valiéndose del arte, cuestiona la primacía de los dioses. En los relatos de Borges, no obstante, lo amenazado no es el rango de la divinidad, sino la propia realidad:
En el mundo no puede haber dos cosas iguales; bastó (nos dicen) que el poeta pronunciara el poema para que desapareciera el palacio, como abolido y fulminado por la última sílaba. (“Parábola del palacio”).
[8] Como indica Emilio del Río Sanz (“La mitología clásica en Borges”, en Influencias de la mitología clásica en la literatura española e hispanoamericana en el siglo XX, UNED, 2002-2003), también se produce una fusión mítica con el personaje de Ulises:
En La rosa profunda [Borges] se identifica con Ulises. La mayor parte de los poemas del libro se escribieron en Estados Unidos y transmiten una fuerte nostalgia. Es el caso de “El desterrado”, cuyo protagonista es Ulises, pero también un Borges que añora, como el griego, su patria.
El concepto de fusión mítica ha sido desarrollado por Antonio Prieto (Ensayo semiológico de sistemas literarios, Barcelona, Editorial Planeta, 1976, págs. 139-191). En la identificación de Borges con distintos mitos en los que se ve reflejado podemos ver ya un precedente de la automitificación a la que finalmente procederá. Prieto (op. cit., pág. 175) explica en qué consiste esta deriva: “[…] no ir hacia atrás (como Leopardi con Safo), para sentirse y ser en la atemporalidad de la palabra, sino proyectarse desde uno mismo hasta construirse en mito como una necesidad de existencia, de saberse palabra mítica”.
[9] Eduardo García de Enterría (Fervor de Borges, Madrid, Editorial Trotta, 1999, pág. 79) cree ver en los poemas épicos de Borges consagrados a sus mayores una dimensión patriótica, que trasciende el plano personal:
Pero en Borges no se trata de un simple orgullo genealógico, de descendiente de antecesores gloriosos. Ocurre que su visión de la historia argentina está teñida del componente guerrero, que resulta que se mezcla en su sangre. […] Borges es el poeta de las “canciones de gesta” que narran un duro pasado (aunque para nosotros increíblemente cercano) en cuyo crisol se configuró y tomó su forma la Argentina, la patria de su sangre y de sus anhelos.










