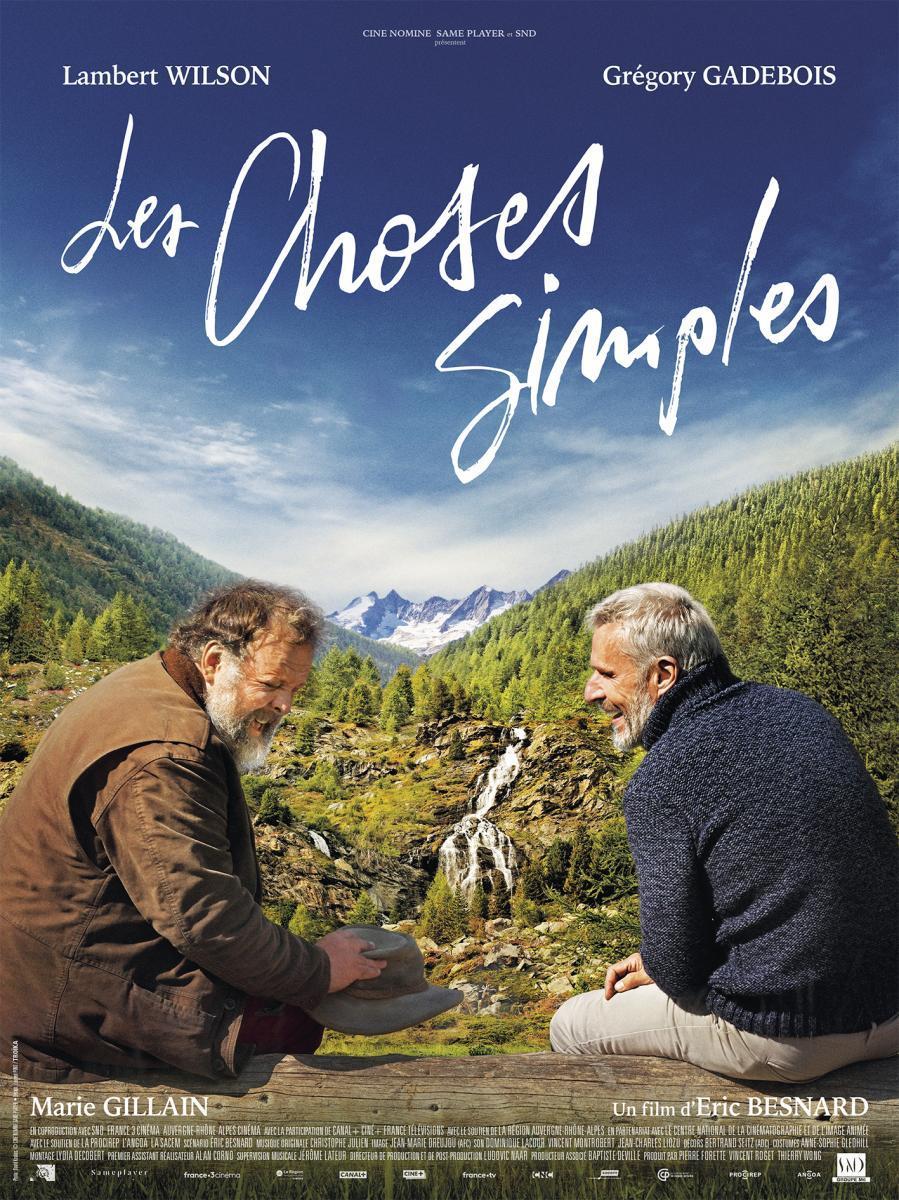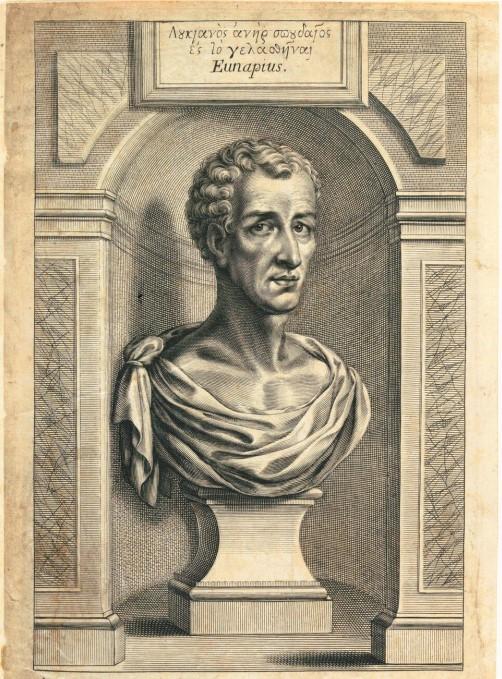Una cosa es un libro de gastronomía y otra muy distinta una gastronomía del libro. De los primeros ―tan necesarios― hay muchos; lo segundo nos parece chocante, algo entre la excentricidad y el sacrilegio. Comerse los libros solo resulta admisible como hipérbole: la bibliofagia entendida como el grado más alto, patológico, de amor por la lectura. Si alguien nos anuncia orgullosamente que su hijo devora los libros, no nos imaginamos a la criatura desencuadernando el volumen a dentelladas, ni siquiera royendo, en lugar de doblarlas, las esquinas de algunas páginas memorables. Captamos el sentido figurado y felicitamos cumplidamente a la persona en cuestión por la afición de su vástago, tan inusual en estos tiempos.
Pero también existe la bibliofagia literal: la masticación, deglución y digestión de volúmenes. Es, desde luego, un acto perverso. Primero, porque el libro, no diseñado para ser comido, es de ingestión difícil y a menudo escasamente saludable. Segundo porque tiene como resultado la destrucción del libro, triturado por pacientes mandíbulas, corroído por insidiosos jugos gástricos, transformado en residuos malolientes donde no queda ya vestigio de su primigenia condición libresca. Temible es la destrucción por el fuego, el peor enemigo de la letra impresa, pero la bibliofagia, aunque mucho menos frecuente, tampoco es amenaza desdeñable.

El carácter indudablemente sacrílego de la bibliofagia nos la asemeja a otro hábito alimenticio también muy mal visto: la antropofagia. Incluso puede considerarse una versión menos cruenta y menos engorrosa de la misma. Un Hannibal Lecter ―¿Lector?― que optase por la bibliofagia no necesitaría frigoríficos tan grandes ni tanta imaginación para burlar a la ley. Y podría hasta alimentarse mejor: ¿quién dudará de que hay mucha más sustancia en En busca del tiempo perdido que en el cuerpecillo magro de Marcel Proust? En fin, es una opción.
El propio Jehová le ordenó a su profeta Ezequiel que se zampara un libro. Los profetas, aunque solían ser en un principio renuentes a acatar las órdenes disparatadas de Dios, al final transigían, qué remedio. Ezequiel, claro, terminó tragando.
Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hallas; come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel.
No es el único caso de bibliofagia bíblica (perdón por la cacofonía). El narrador del libro del Apocalipsis, que la tradición católica identifica ―inverosímilmente― con el apóstol Juan, cuenta (capítulo 10), cómo un ángel bajó del cielo y le hizo comer un libro:
Y él me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.
Rico rico, aunque un poco indigesto. La finalidad, se ve, es la absorción rápida de contenidos. Los profetas se comen los libros para predicar mejor. Algo hay de transubstanciación eucarística en esta práctica: el profeta deviene él mismo libro sagrado, un poco como aquellas personas-libro de Fahrenheit 451. Hay noticias —de tercera mano, todo hay que decirlo— de que los tártaros de Crimea usaban también este particular método de lectura rápida. Lo cuenta Ogier Ghislain de Busbecq, gentilhombre flamenco que fue embajador de Fernando I de Habsburgo en Constantinopla, en una obra escrita en latín, Itinera Constantinopolitanum et Amasianum, también conocido como Cartas turcas. La noticia, somera, puede describir una práctica real, o acaso solo manifestar el desprecio que los turcos sentían por los iletrados tártaros. En todo caso, de haber existido, esta clase de bibliofagia, como la practicada por Ezequiel, es profundamente respetuosa, una especie de comunión devota con el libro, tenido por sagrado. Y una forma de aprender. No con sangre entra la letra: mejor con sal y pimienta.
En la ficción no abundan, pero sí existen, los casos de bibliofagia. Uno de los que primero nos vienen a la cabeza es el del celoso bibliotecario Jorge de Burgos en El nombre de la rosa. Aunque la finalidad, en este caso, no es tanto absorber el contenido del libro como ocultarlo, hacerlo desaparecer, Eco no deja de relacionar la performance del anciano monje con la eucaristía:
Eso dijo, y con sus manos descarnadas y traslúcidas empezó a desgarrar lentamente, en trozos y en tiras, las blandas páginas del manuscrito, y a meterse los jirones en la boca, masticando lentamente como si estuviese consumiendo la hostia y quisiera convertirla en carne de su carne.
En la novela de Jorge Ordaz Confesiones de un bibliófago, publicada en 1989, el narrador es un auténtico gourmet. En Londres, se incorpora al muy selecto The Bookeater’s Club, donde la bibliofagia es un arte (también lo es la preparación y la condimentación de los libros) y una muestra de supremo refinamiento. «All in a book is palatable», es la divisa de este club londinense de sofisticados bibliófagos: un libro ha de ser apreciado con los cinco sentidos. En una línea semejante, el autor italiano Paolo Albani expuso en un relato indicaciones precisas sobre cómo han de ser cocinados los libros (en sus Instrucciones para comer un libro y otros cuentos).

Y se han elaborado libros con papel comestible, libre de la muy indigesta celulosa. Con papel de azúcar o de oblea. En 2020, el escritor y enigmista catalán Màrius Serra publicó, para exigir que la cultura fuera considerada un bien esencial, un cuento titulado precisamente Bibliofàgia. Conte essencial, y se lo zampó con delectación ante las cámaras.
Aunque hay historias que nos hablan de bibliofagias mucho menos gratas, impuestas como castigo a autores réprobos, obligados a comerse literalmente sus propias palabras. Así le ocurrió, cuentan los expertos en el tema, a Dietrich Reinking, a quien el rey de Suecia, muy molesto por un libelo de su autoría, le dio a escoger entre comerse el libelo en cuestión o ser decapitado. Con sabio criterio, Reinking escogió la ingestión de su obra, previamente hervida.
Como puede verse, la bibliofagia es asunto que da para varias meriendas, aunque es solo una de las infinitas formas que el ser humano ha inventado para destruir los libros: Fernando Báez, en su interesantísima y enciclopédica Historia universal de la destrucción de los libros, apenas le dedica unas pocas páginas. Si el objetivo es la destrucción, ha de reconocerse que hay métodos más expeditivos, aunque en modo alguno pueden propiciar experiencias tan intensas como la bibliofagia.
El hombre es un lobo para el libro, pero también es verdad que comer libros no es una práctica exclusiva del ser humano. Perros y gatos, aunque se pirran sobre todo por los cuadernos escolares, impidiendo a los buenos alumnos llevar hechos los deberes, tampoco les hacen ascos a los libros si el hambre o el aburrimiento aprietan. Aunque el campeón mundial de bibliofagia es el pececillo de plata, diminuta némesis de las bibliotecas y el bicho que mejor digiere la celulosa. Su principal golosina es la cola con la que se encuadernan los libros, pero, ya puestos, se lo come todo, del prefacio al colofón. Decía Ramón Gómez de la Serna que la mosca es el único animal que lee el periódico, pero el pececillo de plata lee mucho más y con método, no como la mosca, que va de aquí para allá sin poner la debida atención. No sé si Ramón le habrá dedicado al pececillo de plata alguna greguería: lo que es seguro es que el bicho se habrá comido más de una.
En fin: Bon appétit!