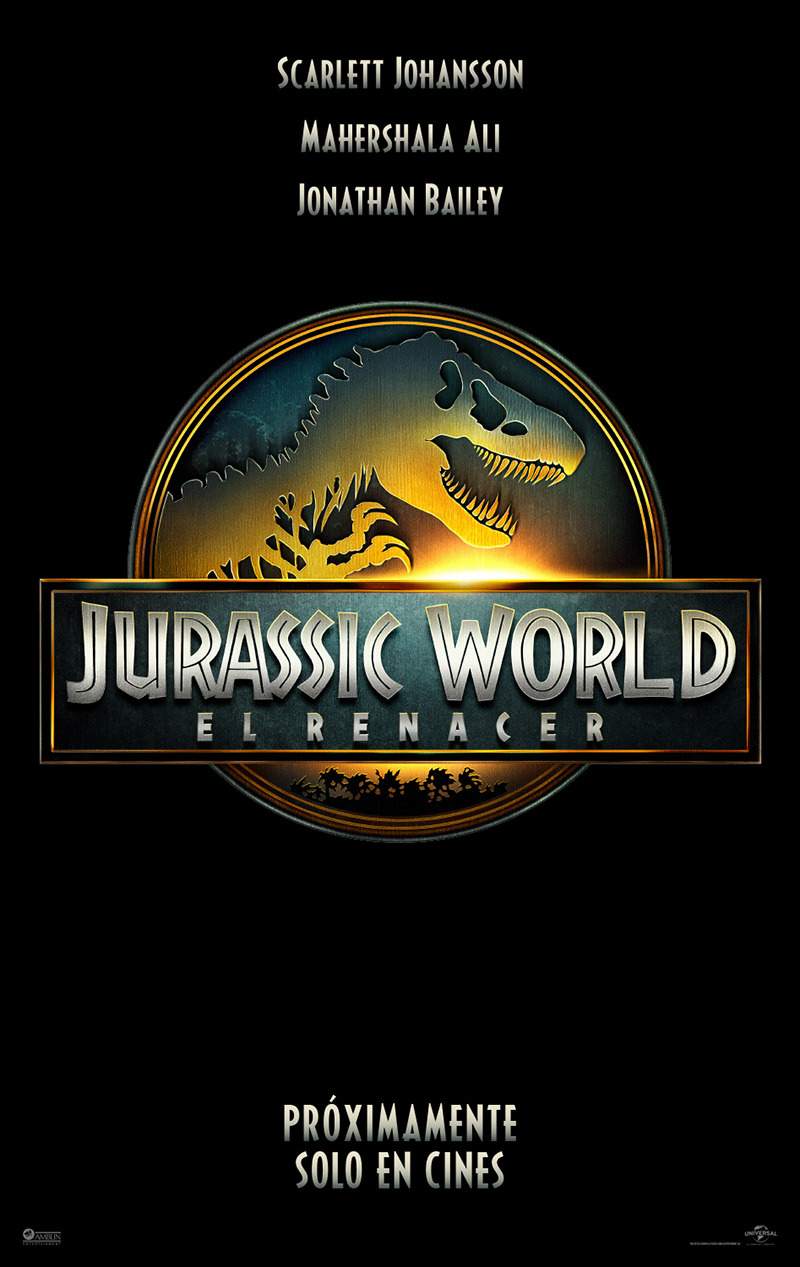‘Abramos esta puerta con la llave de la imaginación. Tras ella encontraremos otra dimensión, una dimensión de sonido, una dimensión de visión, la dimensión de la mente. Estamos entrando en un mundo distinto de sueños e ideas. Estamos entrando en la dimensión desconocida…’
The Twilight Zone…
 Rod SerlingFue una genial serie de ficción creada originalmente por Rod Serling, emitida entre 1959 y 1964. Con una segunda versión en los 80 y una tercera en 2002.
Rod SerlingFue una genial serie de ficción creada originalmente por Rod Serling, emitida entre 1959 y 1964. Con una segunda versión en los 80 y una tercera en 2002.
La mítica serie (también llamada En los límites de la realidad y Dimensión Desconocida en América Latina) tuvo el enorme mérito de hacernos fantasear con variedad de sub-realidades dispuestas a hacer al mundo de lo posible más amplio y excitante. Recuerdo varios capítulos que llegaron a plantear cuestiones realmente inquietantes. Ideas relacionadas con la conciencia, el azar, el origen de todo, nuestra propia responsabilidad en el destino de la vida humana, etc. Uno de aquellos memorables segmentos de capítulos fue The Star, perteneciente a la versión emitida en los 80 y basado en el relato de Arthur C. Clarke (publicado en 1955 por Infinity Science Fiction).
Introducción de la serie original
La estrella… el espejo
El problema de la conciencia (social) tiene varias y complicadas etapas, todas necesarias. Por ejemplo: para realmente ser lo que somos (tener ‘conciencia’ de ello), antes hace falta acumular un saber (ciertamente crítico) sobre qué somos… o qué podemos llegar a ser. Precisamente, The Star comenzaba a bordo de una nave intergaláctica donde una muestra sofisticada y avanzada de la humanidad parece toparse con ella misma, un espejo que conserva el reflejo de otra humanidad ya perdida, pero en cuyo rastro era necesario reconocerse para poder girar, mirarse y volver a encontrarse en las eternas preguntas… esas que nos acompañan desde que podemos recordar. Y el espejo era un lejano y antiquísimo sistema donde una estrella colapsada parece haber destruido a una civilización entera, que antes habitaba un planeta ahora estéril.
A bordo de la nave, con tiempo Tierra, la tripulación se prepara para la navidad. Pero de pronto encuentran una señal proveniente del planeta arrasado. Al observar la luminosa nube de gas ionizado, el sacerdote (y, además, físico) de la nave se muestra maravillado. El impresionante espectáculo atestigua el choque entre dos viejas posturas: el hombre de fe mira extasiado lo que para él es muestra de un diseño con origen divino, mientras otro físico que le acompaña sólo ve patrones aleatorios, sin rastro alguno de intencionalidad.
El religioso de la orden de los jesuitas, nada menos, reacciona al preguntar si es que, incluso, la conciencia era de origen aleatorio. Pero ante el inabarcable océano de las infinitas combinaciones de átomos y fuerzas del Universo, hasta la vida consciente puede terminar apareciendo. Y, sin embargo, el problema parece subsistir: ¿y quién creó el infinito? Para entonces, los dos tripulantes llegan al campo irresoluble de la paradoja técnica.
El nudo del relato de algo más de 10 minutos es, por supuesto, otra paradoja: el día de navidad la nave llega a la órbita del planeta donde, inexplicablemente, un faro emite una señal en una lengua desconocida.
Al llegar a la estructura el espectador no puede dejar de reconocer el parecido con diversas edificaciones humanas. Para gran sorpresa de todos, hallan dentro de la construcción un refugio que, aparentemente, tenía como fin mantener a salvo del fuego a una enorme colección de artefactos y piezas de arte. Eran los últimos vestigios de la desaparecida civilización que habitaba aquel mundo quemado.
Todos los científicos de la tripulación se dan a la tarea de catalogar y analizar los objetos. Y, para su sobrecogimiento, descubren las imágenes de una hermosa especie humanoide, autora de exquisita música y delicadas pinturas. Habían construido aquel refugio con la clara esperanza de que fuera encontrado miles de años después por otra civilización inteligente; una ilusión de que su memoria resultase rescatada del olvido que el paso del tiempo impone. Pronto comprenden que aquella estructura, además, testimoniaba el eco de un melancólico dolor: esa extinta ‘humanidad’ sabía bien que no tenía esperanza alguna de sobrevivir, el sistema más cercano estaba a 100 años luz de distancia.
Introducción de la serie de 1985
Han pasado mil años desde que su sol se convirtió en supernova. Aquí vemos el segundo gran choque entre ciencia, razón pragmática, escepticismo y fe. ‘Que Dios se apiade de sus almas’, dice el sacerdote. ‘¿Llama a esto misericordia de Dios, Padre? ¿Condenar a gente tan bella e inteligente a morir?’, dice el otro científico. A esto el sacerdote responde con un furor apagado. Pero si son miles de estrellas las que cada año explotan en esa galaxia, llevándose consigo incontable número de civilizaciones, ¿puede aceptarse que Dios simplemente actúa aleatoriamente, con el único fin de mantener el equilibrio en el Universo? ¿Qué ese equilibrio implica la desaparición de un desconocido número de formas de vida?
La paradoja imperdonable
Quiero decir que escribir justo estas líneas, para completar un artículo sobre uno de los episodios más memorables de la legendaria serie, en esta ocasión me deja un raro estremecimiento. La razón es que, al levantar la mirada del PC, tengo frente a mí una pequeña pantalla donde discurren varios datos sobre fondo rojo. Según ellos, me encuentro (y los demás que veo a mi alrededor) a 2.465 kilómetros de Madrid, volando sobre el Océano Atlántico a 10.668 metros de altitud y a 838 k/h. Y además, precisamente ahora, parecemos atravesar un banco de turbulencias. El caso es que hablar de Dios y las dudas sobre sus razones es, como poco, inquietante cuando nos encontramos dentro de un artilugio volador en medio de ninguna parte, es decir, sobre una estremecedora masa de agua salada cubierta por una profunda noche oceánica.
Pero lo cierto es que al personaje del sacerdote de esta historia, inicialmente, le ayudó a soportar el visible dolor por la extinción de toda una civilización su extraña certeza de que Dios tuvo sus razones y que, con seguridad, se apiadó de las almas de aquellas víctimas de hace mil años. Y es posible que muchos de los creyentes de este avión, rumbo a una populosa ciudad de América Latina, estén convencidos de que existen poderosas razones para que Dios permita que este enorme aparato llegue con bien a su destino. Y me alegro sinceramente de ello. Para los tripulantes de la nave el problema surgió algo más tarde (como suele ser para la mayoría de nosotros).
En el preciso instante en que le piden al sacerdote y científico que date con precisión la fecha de la supernova, cuando su sol explotó, la historia toma un curso totalmente inesperado. Un dispositivo musical en las manos de la capitán, de forma enigmáticamente cúbica, enciende una dulce música en todo el refugio. Y esa música, que inducía a pensar en la extrema sensibilidad artística de la desaparecida cultura, forma el preludio de una reflexión de gran profundidad.
Los cálculos del científico-sacerdote, Matthew, revelan que la estrella se convirtió en supernova entre los años 20 a.C y 20 d.C del tiempo Tierra. Cuando el otro físico le encuentra al borde del llanto y con la cara oculta entre las manos, Matthew únicamente puede levantarse y mirar a la pantalla de popa para empezar la terrible crónica de lo que las sabias matemáticas le han revelado ese día de navidad. Un testimonio casi final sobre uno de los pilares más importantes de nuestra cultura, prácticamente la respuesta a la naturaleza de todas las inescrutables razones divinas:
Cuando la estrella se convirtió en supernova, su increíble luz tardó 3.120 años en llegar a la Tierra. El cálculo sobre la posición y rotación de nuestro mundo, mostraba que su destello fue muy visible en el hemisferio oriental. Al parecer estaba, justo en el cénit, a 31° 42´ de latitud Norte y 35° 12´ de longitud Este.
Habría sido tan brillante, que con seguridad no pudo pasar desapercibida para los humildes habitantes de un diminuto poblado cercano a Jerusalén. El sacerdote cuenta a su colega, que lo mira con gravedad, cuál fue la luz vista por los reyes que llegaron hasta el pesebre de Jesús. La señal sobre el lugar de nacimiento del que se llamaría hijo de Dios en la Tierra, caído en la defensa de su palabra, fue una remotísima estrella colapsada que mientras enviaba su luz a la Tierra también envolvía con fuego el hogar de otra civilización.
La rabia embarga al sacerdote que no logra explicar, de nuevo, el misterio de las razones divinas. Él mismo no puede aceptar el tecnicismo del azar ante la muerte de toda una especie: !Oh Dios¡ Habiendo tantas estrellas que pudiste haber usado… ¿Cuál fue el significado de inmolar a esta pobre gente, solo para iluminar el cielo sobre Belén?
La vehemencia de las palabras no deja dudas sobre el doloroso derrumbe del principal apoyo moral y filosófico del individuo que quiso conciliar la razón científica con la fe. Como si le fuera negado cualquier posible reducto de inocencia, como si le fuera arrebatada cualquier cosa que no sea la fría demostración física y matemática; la que en un lugar del Universo explica y simboliza una nueva era de mitos e Historia, mientras en otro significó un rastro inimaginable de destrucción.
Y, sin embargo, luego de esta muestra de cósmico desgarro emocional, es el otro físico, el defensor acérrimo de una razón sin apasionamientos y pretendidamente emancipada de mitos, quien da muestras de una humanidad que en el fondo se resiste a renunciar, no sólo a su inocencia, sino a la ternura y conmoción ante lo ocurrido al otro/a distinto. Le hace un regalo con el que devolver el sentido a todo, luego del oscuro descubrimiento. Se trata de un trozo de poema encontrado entre la literatura protegida de la supernova por la sociedad desaparecida.
El extraordinario doblaje mexicano de la época, si se me permite, le añade un dramatismo especial. La increíble modulación y gravedad de esas viejas voces latinas contribuyó a que muchas series y películas norteamericanas de los 70 y 80 pasaran a ser de culto en el mundo de habla hispana (aunque, como sabemos, los doblajes al castellano, tanto de América Latina como de España, se toman sus licencias respecto al guión original). La parte del poema de la cultura desaparecida, leída por el físico, decía aproximadamente lo siguiente: ‘No lloréis por nosotros, ya que conocimos la luz. Admiramos la belleza, vivimos en paz y amor. Llorad por los que transitan solos, ignorantes, que mueren en la oscuridad. Y nunca ven el sol’.
Su tiempo había llegado… y pasaron su luz a otro mundo, dice finalmente el físico.
Ambos se sujetan con fuerza a la esperanza de que, antes de perecer, aquellas gentes hayan logrado escapar a otro mundo. O tal vez fuera un destino aceptable dejar su cultura a salvo para que fuera encontrada. ¿Realmente es tan importante que una Historia, con mayúscula, haya sido elegida por el ‘azar’ físico y matemático o por nuestros dioses? Las cosas pasaron, su legado fue rescatado y gracias a él su memoria no se perderá. Si en verdad miles de estrellas explotan ‘cada año’ en el Universo, pues puede ser igualmente cierto que otras miles empiezan su nacimiento usando el rastro de sus antecesoras. Y en esto descubrimos una constante del desarrollo cultural observado cientos de miles de veces en la propia Historia humana.
Segmento completo de The Star, 1985
La nave alejándose de la nube espacial que hace miles de años fuera una estrella que iluminaba y calentaba a toda una civilización… con esa entrañable estética rudimentaria pero atrevida y hermosa de las series y el cine de los años 80… cierra este segmento de capítulo perteneciente a una de las grandes series de TV de aquellos años, de esas que pueden dejar un recuerdo impreso en toda una generación.
 Este artículo forma parte de los materiales para el análisis y debate
Este artículo forma parte de los materiales para el análisis y debate
del Curso en Psicología Política y Comunicación de la Fundación UNED.
https://www.investigacionyformacion.com