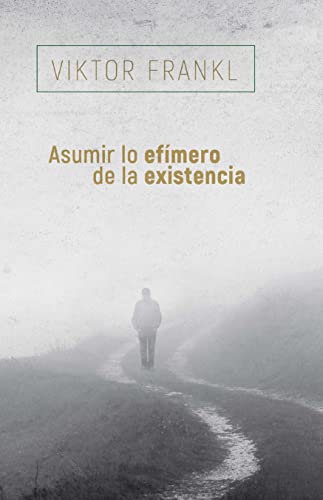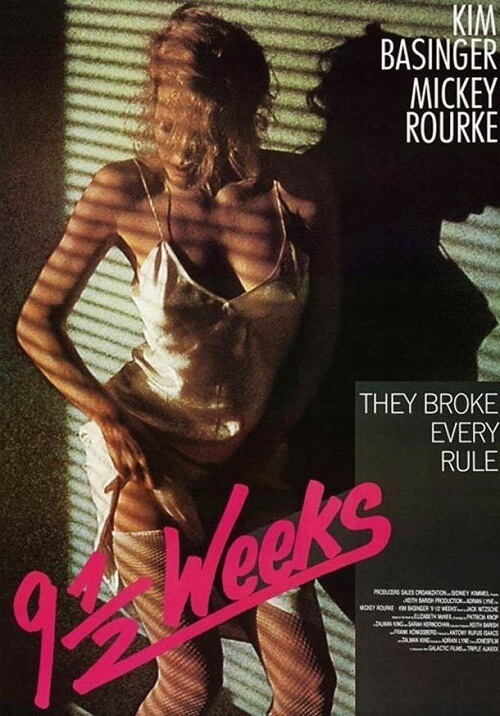La adaptación cinematográfica de ‘Los renglones torcidos de Dios’ es un regalo envenenado que Oriol Paulo ha cometido el error de aceptar. A pesar de tratar de zafarse del marcado poso franquista de la novela, al empeñarse en conservar el mismo contexto histórico no logra enmendarle la plana. Por más que asistamos en una de las secuencias del film al «lampedusiano» cambio de la foto de Franco por otra del rey —y de que el guion intente empoderar a las mujeres principales— no se logra eludir el casposo espíritu del libro.
El cineasta catalán ha perdido una ocasión única de poner patas arriba la novela de Luca de Tena, porque si en 1979 —año de su publicación— el zeitgeist del momento aun podía permitirse “ciertas” licencias, 25 años después resulta intolerable que los guionistas (el propio Paulo en comandita con Guillem Clua y Lara Sendim) no hayan reparado en el aspecto más abominable del libro. Si algo tiene el cine sobre la literatura —en esa su eterna dialéctica— es la mayor perspectiva histórica que le ofrece el tiempo como juez inclemente del pasado.
Paulo no ha sabido poner los puntos sobre las íes de esos “renglones torcidos de Dios” y de ese modo ha fracasado, aunque la crítica y el público —inexplicablemente— hayan aplaudido el resultado “final”. Es inaudito que haya decidido no solo apoyar la misma visión demagógica y “ortodoxa” de la novela sino —para colmo de males— darle una reprobable vuelta de tuerca más. A veces un exceso de fidelidad lastra irremediablemente una propuesta meritoria (¡si es que tal proyecto era pertinente a estas alturas!).
Recordemos que el cineasta Robert Wiene, mucho antes de que Siegfried Kracauer polemizara sobre su icónico largometraje en el imprescindible ‘De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán’ (1947) lo supo atisbar con bastante mayor agudeza que el realizador barcelonés, nada menos que un siglo antes.
De modo que las diferencias entre los respectivos confinamientos de Leonora Carrington y de Alice Gould tristemente no distan demasiado en lo sustancial, tanto en la novela como en la película.
La impuesta reclusión de Leonora en el sanatorio de Santander del doctor Morales durará siete largos meses hasta que pueda escapar en 1941 (como hará también Alice, aunque la acaben pillando después, frustrando su futuro “exilio”). La británica conseguirá llegar a la ciudad de Lisboa, en la que encuentra refugio en la embajada de México. En ella conocerá al escritor Renato Leduc, que será el que le ayude a emigrar al país azteca, en donde se encuentra con sus antiguos colegas surrealistas capitaneados por el ínclito André Breton.

El nexo que se estableció entre la pintora y el psiquiatra es, sin embargo, cuando menos ambiguo. Ambos comparten la fascinación por el esoterismo, lo que debió contribuir no poco a afianzar el siempre delicado vínculo afectivo entre paciente y terapeuta.
Los recuerdos de aquel largo período de clausura —una rimbaudiana temporada en el infierno— en el que Leonora fue asediada no solo por sus propios fantasmas, sino también por los métodos diabólicos del sádico doctor Morales son descritos con una precisión admirable en sus ‘Memorias de abajo’, sin rastro de autocompasión, por quien ha sido consciente de su pavoroso descenso al abismo de la locura y de cómo las simas del subconsciente —ya desde su recuperación— pueden ser digna materia prima para la creación artística.
En el libro nos cuenta que un día Morales entró en su habitación y le metió el dedo en la boca, y desde entonces se sintió fuertemente atraída por él, aunque también desmiente las pretendidas bondades del tratamiento que practicaba el facultativo, denunciando el maltrato que la inflige.
La neurosis de transferencia, a menudo, crea lazos de dependencia en el sujeto hacia su führer (aquí en su amplia acepción etimológica) y puede derivar en una suerte de síndrome de Estocolmo que está perfectamente descrito en la literatura médica. Esta experiencia psicológica paradójica sin duda afectó a Leonora hasta tal punto de que su enemigo se convierte en su protector al mismo tiempo.
Los procedimientos de Morales recuerdan más a las espeluznantes técnicas del mencionado Caligari que a los del bonachón doctor Paul Gachet, que atendió a Van Gogh en Auvers-sur-Oise, tras salir del Hospital de Saint-Rémy. Morales escribirá un petulante ensayo de psicología titulado ‘Cómo son y cómo piensan las mujeres’(1945), imbuido del hegemónico machismo del que la psiquiatría franquista hizo un uso “demencial”. La relación entre él y Leonora estará teñida, pues, por una misoginia condescendiente que debió cautivar a la joven.
Recordemos individuos tan siniestros como los psiquiatras falangistas más influyentes de la época: Francisco Marco Merenciano, Juan José López Ibor, Jesús Ercilla Ortega y Antonio Vallejo-Nágera, que fueron los exponentes más destacados de la terapia biologicista al servicio del credo nacionalcatólico. Todos ellos defendieron una moderna Inquisición —nuevos Savonarolas— que se encargara de limpiar la raza de morbosas impurezas ideológicas. Desde su tiránica posición de reputados especialistas se dedicaron a explorar la disparatada teoría del ‘gen rojo’, que fue aprovechada con total impunidad por los jerarcas de la dictadura para llevar a cabo atroces experimentos con los represaliados y robar recién nacidos a familias republicanas en las cárceles de mujeres, en lo que se puede calificar con absoluta propiedad de gang criminal y mafioso al servicio de las élites progubernamentales. Era necesario aniquilar cualquier atisbo de desafección al régimen y la ciencia médica ofrecía una coartada perfecta bajo la autoridad moral que tiene. De esta forma, estos patéticos “Mabuses” se ponen al servicio de la muerte —arrumbando el juramento hipocrático— y, en su fanatismo, se sienten convencidos de que están sirviendo a la patria y a Dios. «No te preocupes por ellos —le decía a Dios— por… por… porque… Todos son equi… equi… ¡eso es! equivocaciones tuyas. Son los ren… renglones tor… torcidos, de cuando apren… apren… ¡eso es! aprendiste a escribir. Los pobres locos —continuó ahogado por los sollozos— son tus fal… faltas de orto… orto… ortografía».
Sin embargo, Morales —a diferencia de sus “ilustres” colegas— con los años llegaría a excusarse por su errada conducta profesional y en un gesto de arrepentimiento acabó aceptando que “tendría que devolver el dinero a todos mis pacientes”. Por otro lado, hay que reconocer que, en la sociedad europea de la primera mitad del pasado siglo, la escasez de centros especializados en patologías mentales era notoria. El sanatorio de Morales era de los poquísimos existentes—junto a los de Suiza de los que, por cierto, seguía sus cuestionados métodos de rehabilitación — que gozaba del reconocimiento y la consideración de la alta burguesía, de la nobleza y de la realeza europeas.
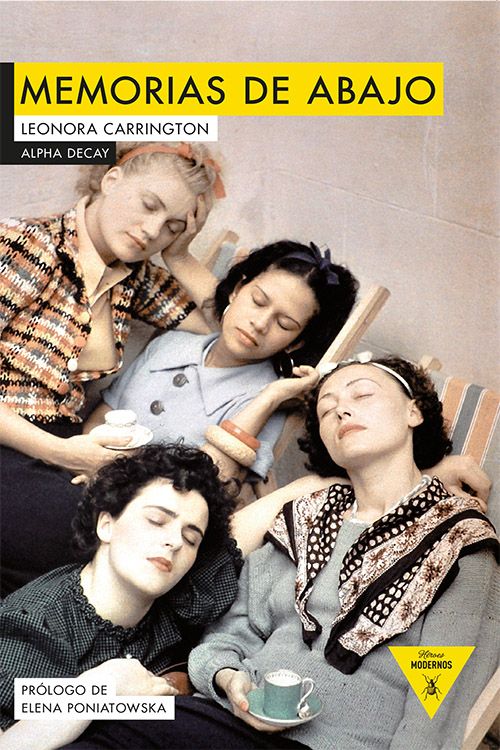 El poeta Antonin Artaud que también había sufrido problemas mentales, estuvo recluido en diferentes instituciones francesas nueve temporadas —entre 1937 y 1946, años cercanos al del ingreso de Leonora —, lo que consolidó su oposición hacia ese tipo de establecimientos: “Así es como una sociedad deteriorada inventó la psiquiatría para defenderse de las investigaciones de algunos iluminados superiores cuyas facultades de adivinación le molestaban”, dice en su artículo ‘Van Gogh, el suicidado por la sociedad’.
El poeta Antonin Artaud que también había sufrido problemas mentales, estuvo recluido en diferentes instituciones francesas nueve temporadas —entre 1937 y 1946, años cercanos al del ingreso de Leonora —, lo que consolidó su oposición hacia ese tipo de establecimientos: “Así es como una sociedad deteriorada inventó la psiquiatría para defenderse de las investigaciones de algunos iluminados superiores cuyas facultades de adivinación le molestaban”, dice en su artículo ‘Van Gogh, el suicidado por la sociedad’.
Pero esto, en modo alguno, exonera y exculpa a aquellos perversos médicos fascistas sin escrúpulos que se aprovecharon de las deficiencias del sistema sanitario para instrumentalizar la ciencia con fines espurios para sus aviesas intenciones. Además, el distinguido doctor Morales en su caso explotaba el prestigio y la fama que le confería su estatus socio-económico que iba más allá de la calidad de su praxis profesional. Propietario de una finca espléndida de unas diecisiete hectáreas, en ella había construido unos elegantes pabellones para el tratamiento de los enfermos mentales, que era todo un lugar de referencia en el continente. Grandes espacios verdes, numerosos árboles y extensos lugares de esparcimiento en los que incluso se podía incluso montar a caballo, hacían que vinieran muchos ciudadanos del Reino Unido, pues entre la high class estaba de moda traer a sus familiares con trastornos psicológicos.
Sin embargo, en esos parajes idílicos los vecinos de los alrededores no podían evitar día y noche escuchar los gritos espantosos que salían de sus muros.
El franquismo identificaba el ideario marxista con una degeneración aberrante que nacía de las bajas pasiones y la desacreditaba no solo políticamente sino como un producto de lo más vil y más ruin de la naturaleza humana. Con las conductas homosexuales se adoptaban los mismos criterios punitivos y estos supuestos desviacionismos debían ser reprimidos de una forma contundente para lo que se ponían en marcha la lobotomización y la terapia electroconvulsiva: López Ibor era todo un experto en estas disciplinas desde su clínica madrileña, que actualmente —para sonrojo y vergüenza de algunos— sigue teniendo mucho relumbrón.
Qué lejos se encontraba este del humanismo del añorado doctor Esquerdo, introductor de la modernidad psiquiátrica en España, que había construido incluso un teatro en sus instalaciones de Carabanchel Alto para que los pacientes pudieran representar funciones allí.
La escalofriante terminología de la que hacía gala el intransigente Vallejo-Nágera distinguía entre los presuntos “genes inquisidores” izquierdistas y los “cromosomas de lo mejor de la tradición católica española”. Esta era la cruda realidad dentro de los psiquiátricos de la España de la posguerra que tendrán que arrostrar la joven pintora y la protagonista de Luca de Tena.
Al final, en la novela la vuelta por voluntad propia de Alice —pese a recibir el alta del equipo médico— para ejercer las funciones de enfermera a las órdenes del doctor Alvar, ¿no insinúa el regreso/arrepentimiento del hijo pródigo Salvador Dalí —eximio surrealista también igual que Leonora, en otro carrolliano juego de espejos— como anti-edípico bufón cortesano del Padre Franco? En esa supuesta representación especular Dalí vs. Carrington se pone de relieve algo que a don Torcuato tampoco le habría dejado indiferente: si el ampurdanés en su recién estrenado “insilio” en España diseña los decorados para el Tenorio que dirige el aristócrata Luis Escobar en 1949, la británica hará lo propio —pocos años después— en su exilio en México D.F. para el montaje del republicano y antiguo “barraco” Álvaro Custodio.

Por todo ello, el incauto Oriol Paulo —ajeno ya a estos códigos, por lo que se ve— agrava el mensaje final con un dictamen más reaccionario aún que el de Luca de Tena, no teniendo ningún empacho en acentuar en el veredicto final la falta de cordura de Alice en su manifiesta paranoia para darle el triunfo de la partida al “franquista” Alvar (contrafigura aquí del arquetípico mad doctor de las películas de serie B) y, con ello, decretar el ingreso definitivo de la desdichada protagonista, utilizando el burocrático mecanismo de un redivivo tribunal del Santo Oficio. ¡Ante tal miopía no se puede sentir más que asco e indignación!
Por eso es indefendible que el desenlace de la película acabe declarando loca a Alice Gould (¿inequívoca máscara de Leonora Carrington?) en una vergonzante apología de los manicomios de la dictadura por el solo interés de que el thriller llegue al paroxismo, desconcertando al aficionado con un inaceptable “más difícil todavía” como enésimo tirabuzón argumental. ¡Un monstruoso circo macabro sin paliativos!
¿No era consciente Oriol Paulo que estaba haciendo una parábola de un capítulo negro del franquismo?
Lo siento, queridos don Torcuato — ¡y, sobre todo, don Oriol! — pero no hay otra lectura posible: ¡no puede haberla! El duro trance de la británica no puede consentirlo, aunque llegáramos a admitir que no fuera el modelo de Alice Gould. Puesto que, en modo alguno, invalida el indiscutible hecho de que el personaje es la clamorosa encarnación de todos/as los represaliados/as de aquel régimen del terror.
El forzado final de ambas —paternalista en la novela, fraudulento en el film— atenta de manera indecente y torticera contra las víctimas por violar las más elementales normas éticas. Mal negocio es ese de contar una historieta a costa de prostituir la Historia con mayúscula.
Es toda una frivolidad obscena alterar el relato de los acontecimientos para darle un violento revolcón en la butaca al “paciente” espectador (¿no les da un leve cosquilleo en la espalda esta “casualidad” también?) por muy sorprendente que este sea: pobre recurso de fácil efectismo gratuito que traiciona el asunto e insulta la inteligencia. En tales casos, la perplejidad y la verosimilitud, queridos, no pueden ir de la mano, están reñidas irreconciliablemente entre sí: no es de recibo que viajen en el mismo tren (¡!).
Lo siento de todo corazón, muy señores míos: no puedo comprarles el fiasco. El trágala es inadmisible de todo punto.
Por otra parte, en el film mexicano del argentino Demicheli —flojo y melodramático—, Luca de Tena hacía algunos cambios en los nombres, castellanizándolos para el mercado latino (en el dramatis personae de la novela casi todos tienen un indisimulado simbolismo como el de Alice). Pero lo más significativo de este cambalache era la sustitución del apellido original del “disidente” Urquieta —para el personaje de Ignacio— por el de “Rojas”. Recordemos la fobia de este “enfermo” al agua, en lo que podría ser una metáfora sobre la limpieza ideológica del “gen rojo”. ¿Era, pues, un guiño sutil a los/as desterrados/as políticos/as mexicanos/as? Y si no fuera así: ¿por qué nombrar la soga en casa del ahorcado? Si no, ¿a santo de qué se mentaba a la bicha si no atendía a oscuras razones políticas? Y, si las referencias ideológicas se hubieran obviado, a qué venía el inopinado improperio de: “¡bastarda bolchevique!” de una reclusa a otra desde el balcón de uno de los pabellones. ¿Ganas de marear la perdiz, don Torcuato?
Hablando de sorpresas, al que esto escribe le asombra poderosamente que nadie hasta la fecha haya puesto el dedo en la llaga de tan espinoso affaire, y que la nueva versión de Paulo (más allá del libro que ya estaba felizmente olvidado) salga indemne de este brutal turbión de “lejanas” heridas enquistadas y que —¡sobre todo! — haya sido nominada en seis categorías para los Goya el año pasado, incluyendo el de mejor guion adaptado (¡!). Ahí es nada. ¿Dónde están los entusiastas adalides de la Memoria Democrática?
De ver y no creer, oiga…
La desmemoria en este país es: “¡Una, Grande y Libre!”
Contenido relacionado:
Leonora Carrinton y los renglones torcidos de dios (I)