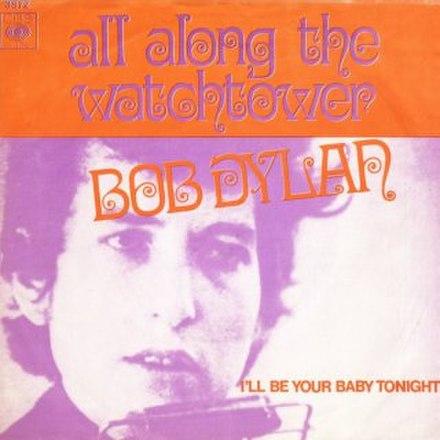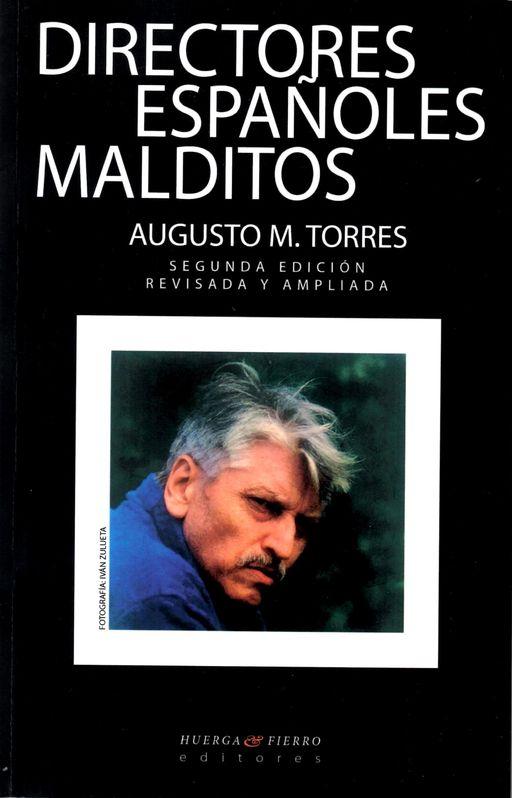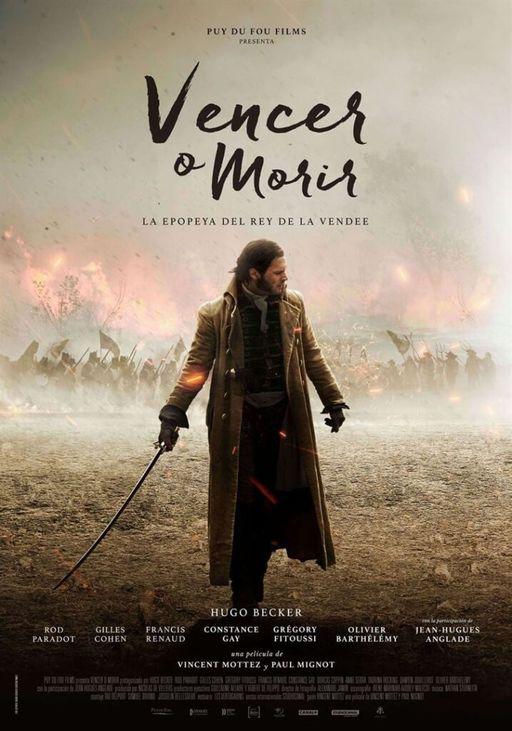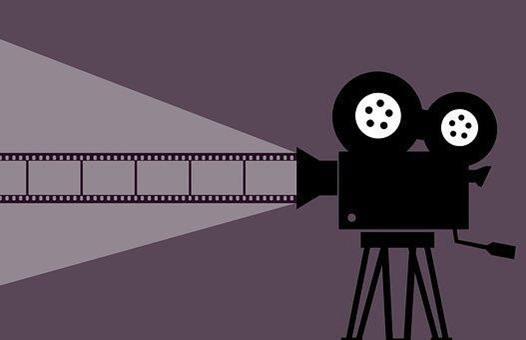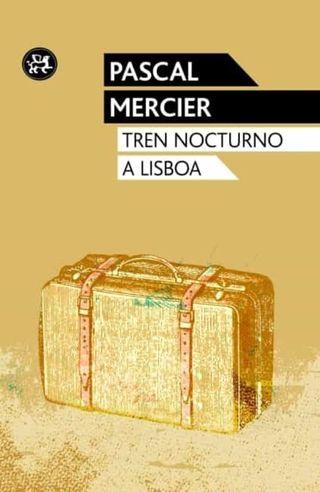Antes de que Edgar Neville estrenara ‘El último caballo’ en 1950, en nuestro país había habido poca propensión por adaptar al cine la novela (o por mejor decir, las dos novelas) de Cervantes. La cinta gozó en aquel momento del aplauso de Azorín, que la vendría a calificar de “su película favorita”. Es factible que el autor de ‘La Ruta del Quijote’ admirase en ella la necesidad que los personajes sienten por acercarse a las pequeñas poblaciones que viven al margen del vértigo y el estrépito de las grandes ciudades, como él mismo había puesto de relieve en su mencionado libro de viajes.
La primera versión española sobre la obra de Cervantes no llega hasta que en 1908-1910 Narcís Cuyás dirige ‘El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha’, film que se ha perdido. No habrá otra adaptación hasta que aparezca el film de animación ‘Garbancito de la Mancha’ (1945) de Arturo Moreno, que fue el primer largometraje de dibujos animados en nuestro país y también el primero en color hecho en Europa. Transcurridos un par de años, Rafael Gil realizará su académica ‘Don Quijote de la Mancha’ (1947). De modo que, cuando Neville haga su película, el recuerdo de esta versión estará muy vivo aún.
Hay que aclarar, antes de que se pueda crear algún malentendido, que la ficha técnica/ artística de ‘El último caballo’ no nos informa en ningún caso de que su guion esté basado en la novela de Cervantes, ni el propio Neville nunca hará una manifestación favorable al respecto. Por tanto, en rigor, no estamos autorizados a defender una adaptación como tal. Hemos de decir, sencillamente, que en la fábula –a medio camino entre el sainete y la farsa– que nos cuenta la película se pueden encontrar algunos paralelismos, quizá involuntarios, con la historia del Caballero de la Triste Figura.
Cierto es que todas las adaptaciones de la novela se pueden adjetivar de libres por cuanto que ninguna de ellas será capaz, como es evidente, de ilustrar todos los episodios de la misma: es forzoso siempre un profundo ejercicio de cirugía sujeto al criterio del adaptador, que necesariamente se verá obligado a tomarse unas cuantas licencias. Por ello, también, habrá versiones fílmicas que podremos etiquetar de libérrimas incluso, como la ya citada ‘Garbancito de la Mancha’ o la que, desafortunadamente, no pudo llevar a cabo años después Orson Welles y que montó finalmente Jesús Franco.
Por consiguiente, en la película de Neville sólo podemos presentir una lectura “apócrifa” de los personajes quijotescos y sus cuitas. Si como hemos dicho, ‘El último caballo’ se estrenó algún tiempo después de la versión de Rafael Gil, esa diferencia cronológica –aceptando la caprichosa hipótesis que venimos siguiendo– le podía otorgar la calidad de segunda parte (espuria) –con la inevitable retranca que podría establecerse con la de Avellaneda– tal y como el manco inmortal haría con la de 1615. Además, dado que la película de Gil es una de las que se acerca al libro con mayor fidelidad, el film de Neville, sin embargo, podría incluirse no sin cierta gratuidad en la categoría de las que hemos dado en llamar libérrimas.
Por otra parte, igual que los actores Rafael Rivelles y Juan Calvo encarnaban, respectivamente, a Alonso Quijano y a Sancho en la película del 47, Fernando Fernán Gómez y José Luis Ozores harían lo propio en la del 50 a través de los sorches Fernando y Simón. Neville decía: “No veo al actor, veo al personaje. Cada personaje requiere su actor ideal”. ¿No es ideal, pues, la pareja elegida? El propio Fernán Gómez pondría voz, magníficamente, treinta años más tarde al héroe cervantino en la serie de animación de TVE ‘Don Quijote de la Mancha’ de Cruz Delgado (¿nuevo Garbancito?).
Ni que decir tiene que la contraposición física entre el larguirucho Fernán Gómez, joven entonces pero siempre dotado de unos rasgos muy singulares que le envejecían, y el achaparrado Ozores es proverbial: recoge cabalmente el contraste propio de las parejas cómicas, como Laurel y Hardy, actores a los que el cineasta había tratado durante su estancia en Hollywood. Por supuesto, el género cinematográfico de las buddy movies tiene un antecedente indiscutible en el tándem Quijote-Sancho.

El argumento de la película lo había soñado Neville una noche, como Don Quijote sueña que pelea contra un gigante mientras con su espada la emprende contra unos cueros de vino. A la mañana siguiente llamó a su secretaria personal Isabel Vigiola –la mujer de Mingote– para que corriera a personarse ante él en su casa. En unas cuantas horas el guion estaba listo.
Pero adentrémonos en la historia que nos cuenta para seguir con nuestros supuestos paralelismos. Al comienzo de la película vemos la Gran Vía madrileña congestionada por el caos del tráfico, algo sorprendente en tiempos de autarquía y escasez. Durante el metraje veremos otras imágenes de la avenida con el caballero andante Fernando –tocado con su sombrero Fedora a modo de flamante baciyelmo–en medio de los vehículos, como si fueran rebaños de ovejas. Resultan delirantes para poner en evidencia la locura momentánea de nuestro héroe idealista en su cruzada por recuperar un mundo ya desaparecido. Puesto que la película tiene remembranzas del género chico es inevitable que estas escenas nos traigan a la cabeza la polémica zarzuela que Federico Chueca había escrito más de medio siglo antes para poner en solfa también el desarrollo despiadado de las grandes urbes –donde impera la ley de la selva o la del salvaje Far West– y el riesgo de su deshumanización. Asistimos a la contraposición de la multitud, el hombre-masa frente al individuo aislado, que es engullido por una dolorosa sensación de irrealidad.
Una vez finalizados los títulos de crédito iniciales de la película nos trasladamos a la tranquila localidad próxima de Alcalá de Henares, donde se respira una paz que sólo rompen las notas estridentes del toque de diana de un cornetín castrense. La cámara –en un barrido panorámico por la villa– nos interna en la explanada principal del Cuartel del Príncipe.
Fernando es un quinto que, a punto de ser licenciado del cuerpo de caballería tras dos años de mili, es informado – junto a sus camaradas, entre los que encuentra su amigo Simón– por un alto mando que el regimiento va a ser motorizado y que, por tanto, los caballos serán vendidos a un tratante de ganado para que sirvan de montura a los picadores en los festejos taurinos. Hay que señalar que entonces no era preceptivo el uso del peto protector reglamentario para el equino y muchos de ellos eran corneados por los toros y morían destripados en la plaza, como refleja Solana –pintor apreciado por Neville– en muchas de sus tauromaquias. Un elocuente travelling de la formación militar con cada soldado y su correspondiente montura refleja la añoranza de unos tiempos que ya no volverán debido a la modernización del ejército.
El caballo de Fernando finalmente será malvendido y maltratado en una corrida de toros y su jinete no podrá soportar que su fiel compañero de instrucción corra una suerte adversa con un destino tan cruel. La única solución pasa por hacerse con él adquiriéndolo, pero para ello tendrá que resolver un serio dilema: sus pequeños ahorros los tiene destinados a afrontar los gastos de la inminente boda con su prometida Elvirita. ¡Las ironías del dinero!
Resulta notoria la guasa de que el caballo atienda al nombre de guerra de Bucéfalo, al que don Quijote tenía en menos estima que a Rocinante: “Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que «tantum pellis et ossa fuit», le pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban”. Una de las secuencias memorables de la película, en la que el protagonista habla con su cabalgadura, parece sacada de esta escena del libro. “Bucéfalo, tú eres la vida antigua”, le dice.
Siguiendo con nuestras conjeturas, no deja de ser todo un sarcasmo también que Neville le revista a Simón, el malogrado Ozores, del oficio de bombero: en Francia se atribuía peyorativamente la denominación de “pompier” (“bombero”) a aquellos pintores decimonónicos que se caracterizaban por una rimbombante recuperación artificiosa de un remoto pasado de cartón piedra –como en el cine de Juan de Orduña, por cierto– representando sin descanso personajes históricos tocados con yelmos que sugerían los cascos de los miembros de los servicios de extinción de incendios. La referencia –en la profesión del “escudero” – a estos bien podría tomarse, pues, por una chacota muy del gusto del realizador a esa antigüedad mítica de los caballeros andantes.

Lo que no podía imaginar ni de lejos Neville es que –tres años después de que él creara su entrañable personaje de Simón– el norteamericano Ray Bradbury iba a imaginar otro bombero, Guy Montag, dedicado a quemar libros –como hicieran el cura y el barbero cervantinos (si bien en este caso por orden gubernamental) – para la novela distópica ‘Fahrenheit 451’ y que, cuando François Truffaut la lleve al cine, el primer libro que muestre –tan sólo durante una fracción de segundo–el colega de Simón en sus manos, a punto de ser pasto de las llamas, no será otro que el del manchego. Pero eso ya es otra historia…
Si damos por bueno que don Quijote –el último caballero andante– es el final de una larga estirpe, tendremos que convenir, pues, que su compañero inseparable –el último caballo– le sobrevivirá tres siglos a su dueño (al menos, si nos ajustamos a la fecha del estreno de la película) como Babieca sobrevive al Cid que, según la Leyenda de Cardeña, seguía ganando batallas después de muerto gracias a este. Quizá aquí haya que buscar el sentido último de este último caballo de Neville. En ausencia de don Quijote, Rocinante/Bucéfalo conseguirá vencer en la mejor batalla posible que darse pudiera: “la fiera y desigual” de salvar su propio pellejo en un Madrid hostil que no está ya para farolillos.
La decisión está clara: Fernando renunciará a sus proyectos de matrimonio y, entre su novia Elvirita y el corcel, opta –en su “locura”– por la compra de este por nueve mil pesetas. Como su venerable modelo, piensa que “al poseedor de las riquezas no le hace dichoso el tenerlas, sino el gastarlas, y no el gastarlas como quiera, sino el saberlas gastar”. ¿No estamos, pues, ante todo un “Quijote”?
Fernando, a lomos de Bucéfalo, “salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo” por la alcalaína Puerta de Madrid como el loco cervantino lo había hecho “por la puerta falsa de un corral”. ¿No ha emprendido también Fernando una salida “falsa” a su difícil situación a ojos de sus interesadas futura suegra (Julia Lajos) y futura esposa (Mary Lamar)? Estas –como el ama y la sobrina del hidalgo– no entenderán nunca su alta y noble empresa a la que empeña su hacienda y su vida y a la que ellas tildarán de desvarío, lo que permite a Neville arremeter contra las costumbres pacatas de la burguesía cursi a la que tanto detestaba.
¿Es casual asimismo que Fernando principie sus aventuras en Alcalá, probable lugar de nacimiento de Cervantes según los estudios del historiador Luis Astrana Marín? Cuando aquel salga con su caballo en dirección a Madrid veremos, en un plano general, cómo en la carretera un automóvil adelanta a la figura ecuestre en una brillante metáfora visual del fin de toda una época.
Además, los enemigos de Fernando –sin ser quiromantes, ni monstruos encantados– no serán menos feroces: además de bregar con los problemas de su futura familia política, se verá enfrentado a fabulosos molinos de viento en la medida en que la ciudad que conoció ya no es la misma. El creciente desarrollismo de la capital está acabando con ese viejo Madrid rural, aunque aún siga siendo “el poblachón manchego” que denunciara Paco Umbral (lo digo con toda la intencionalidad del mundo, por supuesto). En tal estado de cosas, a nuestro héroe no le va a ser nada fácil encontrar cuadras donde alojar a su protegido, ni condiciones adecuadas para su manutención. Primero, lo tendrá que guardar en el patio de vecinos de una corrala y después –gracias a Simón– lo esconderá en su parque de bomberos. Entretanto, su prometida le ha dejado plantado y su jefe –que se cuenta entre los follones y malandrines quijotescos– le amenaza con bajarle el sueldo porque considera inadmisible que un empleaducho como él disfrute de lujo tan caro como el que supone tener un palafrén.
Cuando la desesperación se haga insostenible, Fernando (alter ego del propio Neville) conocerá a su “Dulcinea” en la figura de una pizpireta florista (Conchita Montes, la musa del cineasta), en un guiño al clásico ‘City Lights’ (1931) de Chaplin. Esta rediviva aldeana, no sólo va a colmar la vacía parte afectiva del “chiflado” chupatintas, sino que los despojos de las flores marchitas –otra ironía– de su nueva compañera de fatigas van a servir de oportuno alimento al malhadado cuadrúpedo. De paso le va a presentar a Nemesio, un cochero que no tiene animal de tiro para su carruaje y con los beneficios de sus servicios turísticos nuestro protagonista podrá salir de la bancarrota.
Por alusiones, es preciso citar aquí una estrofa del propio Neville, aparecida en el poema ‘Dedicatoria’ de su poemario La borrasca: “Eres la dulcinea del ensueño. / No la burda y real, tú eres lo eterno, / como fue la Julieta de Romeo. / (Tal cual la imaginara don Guillermo)”. ¡El tufo al castizo “Amor Cortés” en el medieval siglo XX es más que ostensible! Y hay que decir, por si fuera poco, que la pareja protagonista de Fernando e Isabel –tanto monta monta tanto– no llega a consumar su pasión. La trama del caballo y el compromiso de aquel con Elvirita, por un lado, y la independencia de Isabel, por otro, no permiten que se cree la tensión erótica necesaria entre el ex recluta y su amazona.
Sin embargo, los temidos gigantes seguirán plantando cara a Fernando cuando Bucéfalo caiga enfermo y aquel deba reunir la suma de dinero necesaria para conseguir –en el mercado negro por supuesto– unos inaccesibles antibióticos para curarlo.

Desde luego, ‘El último caballo’ es la película más chaplinesca de Neville en un declarado homenaje a “Modern Times” (1936) en la que hay una denuncia, como en esta, de la mecanización del trabajo y de la industrialización. Para acercar ascua tan oportuna a nuestra escuálida sardina nada mejor que citar a Esther Bautista Naranjo de la Universidad de Castilla-La Mancha, que en ‘Anales Cervantinos’ escribe: “El personaje de Charlot, creado por Charles Chaplin, traspone al cine mudo el mito de don Quijote. Unidos por el vínculo de la picaresca, ambos escenifican una dura crítica hacia la modernidad en sus diferentes estadios. Más allá de sus risibles apariencias físicas, y de sus disparatadas peripecias, subyacen en sus aventuras un heroísmo trágico y un idealismo que les llevan a defender las buenas causas y a apoyar a los desfavorecidos, a la vez que tienen que preocuparse por su propia supervivencia. Charlot une lo cómico con lo sublime y, al igual que el ingenioso hidalgo, su carácter muestra una gran hondura y una sincera humanidad. Todo esto le caracteriza como un Quijote de la gran pantalla”.
Y si Chaplin, como sabemos, no se entiende sin Dickens, “Dickens no se entiende sin Cervantes”, como sostiene el catedrático Ignacio Arellano. Con lo que podemos establecer una concatenación secuencial entre Neville y Cervantes, que hace pertinente la presunción que venimos apoyando. Por si fuera poco, Luis Escobar decía del cineasta que “fue un cínico sentimental, un egoísta abnegado, un epicúreo estoico”. El autor de ‘El Quijote’ en la creación de sus personajes utiliza el ideal humanista estoico como paradigma de su altura moral.
Ese último caballo –como trasunto metonímico del último caballero andante– nos habla de un mundo crepuscular que está abocado a su desaparición, aunque el happy end hollywoodense se imponga acaso por criterios comerciales en el film que acaba por convertirse en un cuento de hadas.
Neville lanzará a su héroe Fernando a esta aventura quijotesca, aunque en ella haya trastocado su papel en dirección inversa al de su arquetipo: si este cambiaba su identidad de hidalgo venido a menos por la de batallador, aquel sin embargo abandona la de soldado de Caballería por la de humilde administrativo (en una inteligente dialéctica dentro/fuera). Pero ambos encarnan en su recién adquirido estado la de adalid de la justicia. ¿Es preciso recordar que el propio Neville era un conde arruinado?
En el capítulo V de la Primera Parte Cervantes escribe: “No os alarméis, señores –dijo éste (don Quijote) –, de mi aparato guerrero y mi talante. Caballero soy armado, que corre el mundo para desfacer agravios y enderezar entuertos, y no podría sin esta mi lanza, en cuya punta está el hierro de la justicia, y sin esta espada que me sirve, y la paz de Dios sea con todos”. En el caso de Fernando su empeño por la justicia pasa por el de enmendar el mayor de los atropellos que un caballero pudiera arrostrar. A saber: salvar de una muerte onerosa a su propio caballo, objeto sin el cual su propia condición quedaría castrada. Naturalmente, el curso de los tiempos, como al bueno de don Quijote le priva de enfrentarse a enemigos fantasmagóricos: punto este, que acababa dando al relato sus réditos como uno de los elementos más hilarantes. Tres siglos después –de 1605 a 1950– los cambios socio-culturales que se han ido produciendo hacen ya inviable este recurso en la película, lo que no impide que Neville nos dibuje personajes de aburguesadas conductas reprobables y, por consiguiente, risibles también. En ello el realizador apuesta por una deliberada búsqueda de un tono costumbrista menor donde pone a caldo sotto voce la mezquina vulgaridad provinciana.
Si ‘El último caballo’ se puede ver como un homenaje a Don Quijote, al mismo tiempo permite jugar con la idea también de que parodia el género del western, que conoció Neville de cerca en su estancia en California, donde en aquellos momentos triunfaba Tom Mix. Quizá el título de la película esté parafraseando hábilmente el de la novela ‘El último mohicano’ de Fenimore Cooper, por cuanto que ambos en su identificación (el caballo y el individuo de la etnia algonquin) son todo un símbolo de la defensa de los valores de antaño, de lo natural y lo poético en contra de la civilización aplastante. Y, además la novela de Cooper había tenido varias adaptaciones al cine, desde la primera versión muda con James Cruze hasta la sonora protagonizada en 1936 por Randolph Scott, que Neville conocía sin duda. Si esto fuera así, su film tendría algo de western atípico –¡hecho ya en Europa! – anticipándose en una década al nacimiento del llamado spaghetti western de Sergio Leone o, mejor por su realización patria, al chorizo western de directores como Joaquín Romero Marchent. Para seguir el hilo de nuestro argumentario, no es un secreto que este género cinematográfico oriundo de los EE. UU. recoge de alguna manera la tradición épica de las novelas de caballería y, como bien es sabido, en él el ferrocarril –signo claro de progreso– era llamado el “caballo de hierro” como documentara un joven John Ford en su ‘The Iron Horse’ ya en 1924. Cabe señalar que Neville, como bisoño Perceval, en su viaje a América había participado en alguno de los encuentros de la célebre Mesa Redonda de Dorothy Parker en el Hotel Algonquin de Nueva York.
La estética neorrealista de la película también lanza una mirada burlona a uno de sus films emblemáticos – ‘El ladrón de bicicletas’ (1948) de Vittorio de Sica– por cuanto que el indiscutible icono del movimiento italiano, la bicicleta, acabó imponiéndose como medio de transporte, desplazando la importancia de los caballos en la sociedad moderna que –con el tiempo y la entrada de otros medios de locomoción como el trole, el tranvía o el coche– harán desaparecer de las ciudades de todo el mundo a la sufrida bestia. Precisamente, la irrupción de la bicicleta a finales del siglo XIX levantaría muchas ampollas.
La película también puede representar el primer manifiesto ecologista del cine español, un canto de rebeldía en pleno franquismo. No vamos a negar que puede ser así, ni tampoco vamos a discutir que Neville era un liberal muy particular: Ramón Gómez de la Serna le llamaba “el señorito de la República”.
¡Veamos! Los tres románticos personajes –Fernando y Simón, que han sido despedidos ambos de sus respectivos trabajos, y la florista– se asociarán en una suerte de falansterio con un cuarto, un horticultor que no quiere vender sus tierras a una constructora y así acaban autodenominándose “Los cuatro mosqueteros” en otra broma al pasado. Sus dos proclamas, la primera en un bar donde gritan alborozados: “¡Abajo los camiones!” y la última, con la que se cierra la película, son sumamente esclarecedoras. Esta merece especial atención: los cuatro amigos cuando se dirigen a Madrid, en el carro que lleva su querido Bucéfalo, para vender las flores que cultivan comentan entre sí: “¡Con gente buena venceremos al materialismo y al motor!”.
El rechazo del marxismo conecta con el compromiso ideológico de un Neville que se había alineado con el bando rebelde durante la Guerra Civil y que había filmado películas como ‘Frente de Madrid’ y ‘La muchacha de Moscú’, en la Roma de Mussolini, a favor de la causa.
En este canto nostálgico a un ayer épico, inveterado y pre industrial se ha querido ver un pretendido “progresismo” por parte del autor cuando, entendemos, que es justamente lo contrario: en él se puede rastrear la huella del ecofascismo. Conocido es el misticismo naturalista alemán de finales del siglo XIX que repercutiría enormemente en la ideología nazi, que fue pionera en este aspecto que ahora pasa por ser una de las apuestas de la nueva izquierda. Este movimiento darwinista de defensa de la naturaleza será el que le haga rechazar a Himmler la llamada fiesta nacional cuando, tras su asistencia a una corrida en nuestro país, sintió tanta repugnancia como sentirá también el pobre Fernando.
Pero más allá de consideraciones políticas, siempre estériles cuando se habla de arte, lo incuestionable es que el genial Edgar Neville quiso con su película devolvernos los “aromas de leyenda” de aquellos lejanos tiempos heroicos que Don Quijote, a lomos de su jamelgo, pretendía restablecer y como él pensaba que “por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida”. Si con ella soñó rendir tributo a la novela de Cervantes nunca lo sabremos…