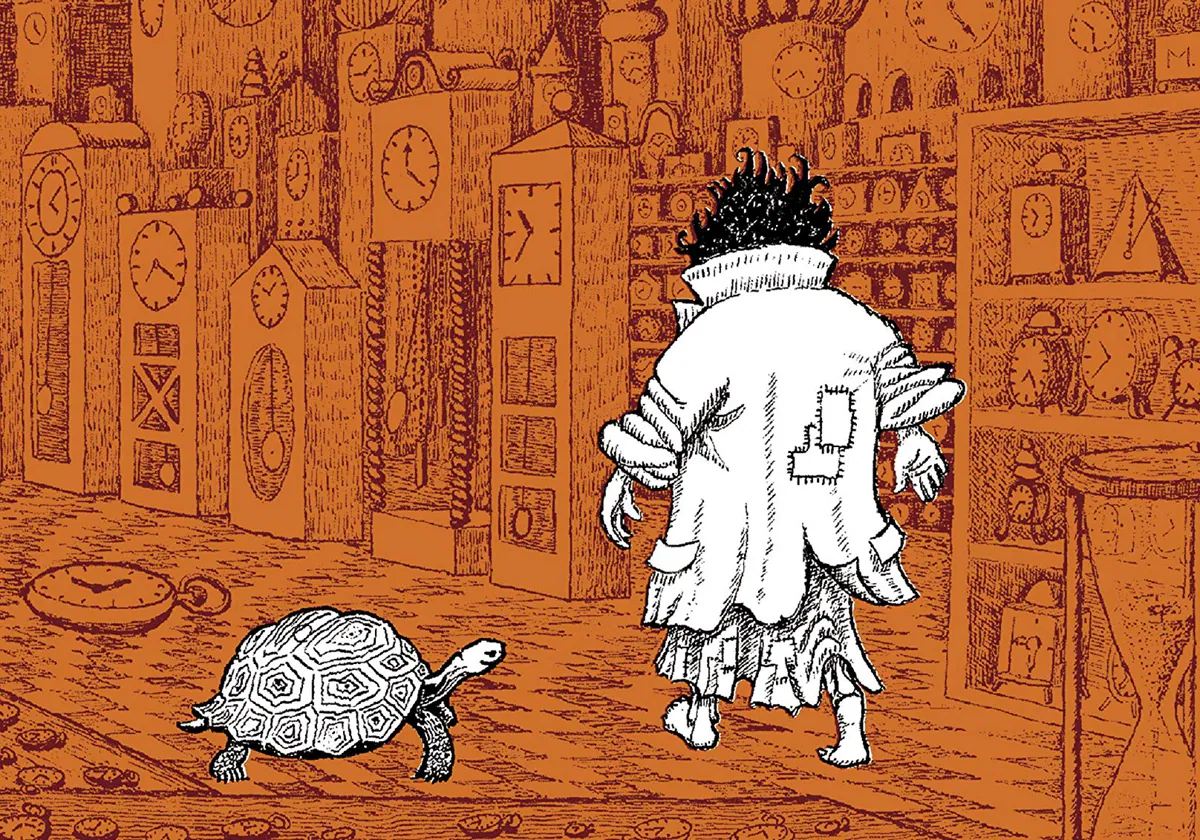La ocupación del ángel es la música de las catedrales. No podemos escuchar el arrullo de la piedra cuando la lame el tiempo. Nadie ha entendido esa destreza sutilísima con la que el cielo festeja sus esponsales con la tierra. Pertenece a la liturgia de su vuelo invisible. Solo nos acercamos a los ángeles por la fragilidad y por la ternura. Solo nos incumbe el fulgor de lo oculto. Un ángel es un ser puro que no conoce la sangre ni rubor de la muerte al derramarse en el corazón de los elegidos por la gracia infinita de la luz. Chet Baker fue un serafín, un querubín, un elegido por la divinidad para el coro de trompetas de las alturas, pero también fue un hombre, un ser frágil y tierno que veía ángeles cuando tocaba. Era uno de ellos. Debió retirarse cuando pudo, dejar los escenarios, recogerse en uno de esos apartamentos iguales a todos en los que haría una vida familiar y gris, pero ni se le ocurrió atenuar el don con el que fue bendecido. Tal vez hubiese sido lo mejor, desaparecer antes de que le partieran los dientes y peligrara el embocado en la trompeta o incluso antes de que la sangre fuese un vértigo y exigiera el tributo de todas esas moléculas negras que embotaban su cabeza y le hacían tocar como un ángel resucitado. Probablemente no recordaría cuando enloqueció toda esa sangre que lo hacía moverse y seducir a todos a los que lo trataban. Su vida fue un ejercicio de conquista y de desprecio de lo conquistado. Como la de cualquiera. Nadie que lo hubiese conocido diría de él que fue un buen tipo, pero ninguno renunciaría a extasiarse cuando contaba invocaba el triunfo del amor al hacer sonar las melodías. Lo que no estaba dispuesto a sacrificar era el hechizo de la música en su cabeza. Quizá fuesen las canciones las que lo mantuviesen en pie. Mientras tocaba era el joven lozano que encandiló a las niñas y a los grandes músicos negros del jazz que amaba casi por encima de todas las cosas. En sus últimos discos se aprecia el descenso a los infiernos. Hay piezas que duelen en el alma al escucharlas. Se entrevé el roto del hombre y el esplendor de su empeño (divino ese afán) en desoír las hormigas al mordisquearle la piel. Eran un ejército las hormigas. Él permitía que trepasen su cuerpo desmadejado, apenas las apartaba con la mano. Si uno escucha con la atención debida esas grabaciones últimas, se escucha a las hormigas avanzar por el metal de la trompeta. Yo fui el mismísimo Jesucristo, le dijo una vez a una de las mujeres a las que embelesó. Fueron muchas, no llevaba la cuenta, cualquiera era útil para cerrar los ojos y perderse en la carne o en la heroína. Era de embelesar todo su ser, su apostura de serafín tocado por la fortuna. No llegó a cumplir sesenta años, pero vivió tres siglos. Fue el niño bonito de los clubs. Charlie Parker se prendaba de su delicadeza. Cuando Down Beat, la biblia del jazz entonces, le votó como el mejor trompetista en 1953, Chesney Henry Baker Jr., el hijo de un guitarrista de segunda y una vendedora de perfumes, decidió ser Chet Baker. A partir de ese bautizo privado se fue diluyendo, convirtiéndose en un guiñapo, en un fantasma.
 Se murió tarde. Podía haberlo hecho diez años antes, veinte. La teoría menos verosímil es la de que Chet cayó al vacío en un hotel de yonkis de Amsterdam mientras escalaba su fachada en busca de su trompeta. Lo urgió cierta dignidad. Se entiende que algo de ella quedara, a pesar de todo a lo que renunció para no parar de tocar y de meterse. La argucia circense (una osadía en un cuerpo tan roto como el suyo) era evitar pasar por recepción tras haber sido expulsado del establecimiento por no abonar la cuenta. Extensión de ella, hay otra teoría en la que, a Chet, por la traza ruinosa que exhibía, la cara devastada, la voz débil, le requirieron en la recepción que abonara la estancia por adelantado, lo cual lo irritó al punto de envalentonarse y encaramarse hasta su balcón para precipitarse desde la segunda planta. La versión más lógica, no la más apetecible, refiere que subió a su habitación a por tabaco y, al comprobar que no tenía la llave y estar abierta la pieza contigua, salió al balcón y trató de alcanzar el suyo. La que jalean los inclinados a alimentar la leyenda (somos muchos, todos tenemos una narrativa que glorifique su sacrificio) es que sencillamente se arrojó desde el balcón. Los negacionistas del suicidio anteponen que esos años por Europa fueron felices, qué dislate. Tocaba en la calle, anónimo y nuevamente agasajado por el entusiasmo. Grababa cuando podía. Se relacionaba con músicos jóvenes que adoraban al divo que vino de California con el bebop en la piel, el que había conocido a Gerry Mulligan, a Charlie Parker, al mismísimo Miles Davis. Volvía Chet a su repertorio clásico y se atrevía a cantar My funny Valentine o I fall in love too easily. Su voz, limitada, pero absolutamente deliciosa, seguía emocionando: acariciaba como siempre, sin afectación, apenas subiendo el tono, como si hablara. Hay cientos de ediciones de esas sesiones en vivo. Algunas rutinarias, mal registradas, con un sonido que abochorna, pero también sinceras, como si empezara otra vez y tuviese veinte años y tuviese la cara de un ángel recién descendido de la derecha del Padre.
Se murió tarde. Podía haberlo hecho diez años antes, veinte. La teoría menos verosímil es la de que Chet cayó al vacío en un hotel de yonkis de Amsterdam mientras escalaba su fachada en busca de su trompeta. Lo urgió cierta dignidad. Se entiende que algo de ella quedara, a pesar de todo a lo que renunció para no parar de tocar y de meterse. La argucia circense (una osadía en un cuerpo tan roto como el suyo) era evitar pasar por recepción tras haber sido expulsado del establecimiento por no abonar la cuenta. Extensión de ella, hay otra teoría en la que, a Chet, por la traza ruinosa que exhibía, la cara devastada, la voz débil, le requirieron en la recepción que abonara la estancia por adelantado, lo cual lo irritó al punto de envalentonarse y encaramarse hasta su balcón para precipitarse desde la segunda planta. La versión más lógica, no la más apetecible, refiere que subió a su habitación a por tabaco y, al comprobar que no tenía la llave y estar abierta la pieza contigua, salió al balcón y trató de alcanzar el suyo. La que jalean los inclinados a alimentar la leyenda (somos muchos, todos tenemos una narrativa que glorifique su sacrificio) es que sencillamente se arrojó desde el balcón. Los negacionistas del suicidio anteponen que esos años por Europa fueron felices, qué dislate. Tocaba en la calle, anónimo y nuevamente agasajado por el entusiasmo. Grababa cuando podía. Se relacionaba con músicos jóvenes que adoraban al divo que vino de California con el bebop en la piel, el que había conocido a Gerry Mulligan, a Charlie Parker, al mismísimo Miles Davis. Volvía Chet a su repertorio clásico y se atrevía a cantar My funny Valentine o I fall in love too easily. Su voz, limitada, pero absolutamente deliciosa, seguía emocionando: acariciaba como siempre, sin afectación, apenas subiendo el tono, como si hablara. Hay cientos de ediciones de esas sesiones en vivo. Algunas rutinarias, mal registradas, con un sonido que abochorna, pero también sinceras, como si empezara otra vez y tuviese veinte años y tuviese la cara de un ángel recién descendido de la derecha del Padre.
Las personas felices carecen de biografía, escribió Simone de Beauvoir. Chet Baker fue un infeliz. Tocaba para arrimarse un poco de la felicidad de los demás. Soy feliz si os veo felices, parecía decir. Esperaba que algo lo deslumbrara para comenzar a desvanecerse en el escenario, de ahí que al final siempre pidiera una silla. Ninguna en particular, cualquiera en la que pudiera mantener el equilibrio, pensar que no estaba allí en pie, conversando con los demás, ofreciéndose. El cuerpo era cada vez cualquiera cosa menos un cuerpo. Se caía a pedazos, se advertía la enfermedad devorándole los órganos. Difuminarse quiso, como quien se embravece y fulgura, como el que se sabe perecedero y decide consagrar su estancia en la tierra al ejercicio de sus vicios. Era la dignidad de un hombre íntegro, aunque roto. El hecho de sentarse en sus últimos conciertos le daba la serenidad precisa para no caer de bruces en mitad de una pieza o reprender a los músicos por no seguir la melodía o perder la cabeza y abandonar el escenario para meterse una raya en el camerino o todo eso juntamente muchas veces. Pienso que cada vez que tocaba se moría un poco, adquiría la condición de fantasma, su bruma sin brújula, su etérea vocación de susurro. Ahí le vemos en esa especie de contemplación de sí mismo, hospitalario con sus debilidades, en la etérea asunción de un destino al que gozosamente se arrojaba. Daba igual qué canción tocase. Todas eran la misma. Más que el desenlace, conmueve la ridícula manera de clausurar una vida sublime, entregada a la restitución de un don, y, al tiempo, trágica, triste, inconcebiblemente penosa.
Chet Baker entró en un delirio del que ya no salió. El jazz cobra esos peajes. Todo el arte podría reclamarlos. A veces no exige ninguno, solo hay que pensar en músicos como Dizzy Gillespie, que fue un profesional sin vida privada sobre la que edificar una religión blasfema, pero quizá no estemos hablando de jazz. Los músicos, cuando tocan, dan cuerda al mundo. Chet también hizo que girara el mundo al cantar. Nadie ha cantado como Chet Baker. Quebradiza, angelical, volvemos a la sustancia arcangélica, su voz preludiaba el destrozo que llevaba dentro. Cayó de un cuarto piso. Habrá un momento en que no quepa más veneno en el cuerpo y el aire convide al genio a clausurar su trasiego y cerrar definitivamente los ojos. Antes de precipitarse, unos traficantes le habían roto los dientes. Se ha escrito mucho sobre los dientes de Chet Baker. Antes de perderlos, fue uno de esos poetas sublimes del jazz —con Bill Evans, con Charlie Parker, con Lester Young— que hacían bailar el alma o la prendían de amor. Como si tuviera alas: así tituló su autobiografía. Hoy, escuchando My funny Valentine, he tenido alas yo mismo. Qué preciosa melodía, qué adentro llega. No es nada que requiera disciplina. Se siente que vivir vale la pena cuando uno aplica con esmero el corazón. Porque a Chet Baker se le escucha con el corazón. No basta el oído. Querría uno pensar que ahora estará hablando con los ángeles. Les tocará algo de los años dorados. Nunca dejaron de serlo.