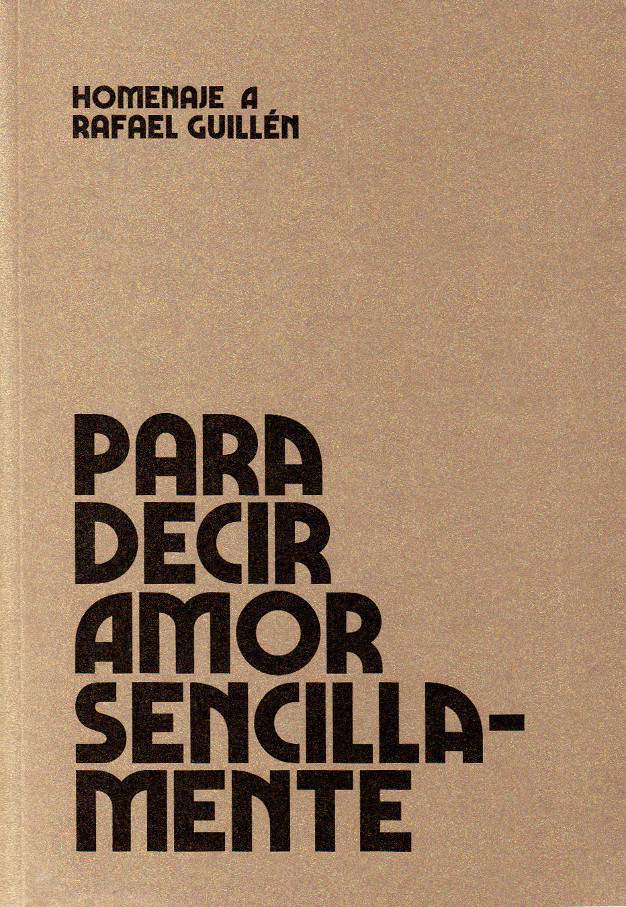Primavera en Montmartre. Boulevard de Clichy, número 36. El pintor Jules Pascin, cuyo verdadero apellido es Pincas (el anagrama le fue sugerido nada menos que por Guillaume Apollinaire), nacido en una pequeña ciudad del noroeste de Bulgaria, se abre las venas en su estudio. Ese mismo día iba a inaugurarse una exposición suya en la Galería Georges Petit.
Pascin, admirado pintor y conspicuo libertino, es un alcohólico de largo recorrido y probablemente sigue sufriendo las consecuencias de una sífilis mal curada. A lo largo de su ajetreada vida ha frecuentado los burdeles de Europa y América, por donde ha ido coleccionando enfermedades venéreas.
Tal vez por la impericia del pintor (el suicidio, a diferencia del asesinato, es siempre amateur), la muerte no acude. Pascin se desespera. Con la sangre que brota de sus venas escribe en la pared de su estudio «Adiós, Lucy». Harto de esperar a la muerte impuntual, decide ahorcarse utilizando una cadena. Esta vez tiene éxito.
Es el 2 de junio de 1930.
 Eros
Eros
Pascin no se llama Pascin, y Lucy no se llama Lucy. Lucy se llama Cécile Vidil, Cécile Krogh por su matrimonio. Lucy está casada con un pintor noruego, Per Krohg, desde 1915. Tienen un hijo adolescente, Guy. En el pasado, los Krogh fueron una de las parejas más admiradas de París. También eran excelentes bailarines, y llegaron a actuar ante el rey de Suecia. Ahora están separados.
En la vida del erotómano Pascin ha habido infinidad de mujeres, pero dos han sido las fundamentales: la pintora francesa Hermine David, que se convirtió en su amante en 1907, poco después de su llegada a París, que lo siguió a Estados Unidos y con la que contrajo matrimonio en Nueva York en 1918; y Lucy Krogh, su amante desde 1909. Las ha pintado a ambas en innumerables ocasiones, e incluso alguna vez a las dos juntas. Muchos de los óleos más recordados de Pascin son retratos de Hermine y Lucy.
Pascin no era solo admirado por su obra pictórica, sino por su vida bohemia, por sus múltiples amantes, por hedonismo sin límites. Desde muy joven frecuentó los burdeles: muchos de sus dibujos de tema erótico reflejan el particular ambiente de estos establecimientos. Como, antes de él, Toulouse-Lautrec, a cuyas obras tanto recuerdan las suyas. La pintura es para Pascin puro erotismo: la mayor parte de sus modelos eran sus amantes. Hemingway, que conoció a Pascin en París, relata en París era una fiesta un encuentro con él en el café Le Dôme, en el 108 del Boulevard Montparnasse. El capítulo se llama, precisamente, «Con Pascin en el Dôme». El pintor está en compañía de dos bellas modelos con las que planea acostarse. Bromean. Hemingway declina la implícita invitación a participar en el encuentro sexual y se despide. Y recuerda así a Pascin: «Se parecía más a un personaje de revista de Broadway a fines de siglo que a un pintor excelente como era, y luego, cuando se hubo ahorcado, me gustaba recordarle tal como estaba aquella noche en el Dôme. Dicen que las simientes de todo lo que haremos están en todos nosotros, pero a mí me parece que en los que bromean con la vida las simientes están cubiertas con mejor tierra y más abono».
Se le conocía como el príncipe de los tres montes: Montparnasse, Montmartre y el monte de Venus.
**
En esa época de mutaciones artísticas incesantes que fue el período de entreguerras, y aunque vivía, además, en el epicentro de las vanguardias, el estilo de Pascin no sufrió, a lo largo de su carrera, cambios relevantes. Nunca abandonó la pintura figurativa, nunca su expresionismo, a veces grotesco, incluso feísta. En su primera etapa, cuando trabajaba para la revista satírica alemana Simplicissimus, dibujaba principalmente escenas costumbristas, a veces de gran acidez. Su estilo de entonces puede recordar a expresionistas feroces como Otto Dix o George Grosz.
Después de esto, se dedicó en cuerpo y alma a la mujer, a sus mujeres. Son pocas las obras de Pascin en las que no aparecen mujeres. Son muchas las que tienen, además, una tremenda carga erótica, especialmente los dibujos. No solo aquellos en que se presenta explícitamente todo tipo de variantes del acto sexual, sino muchos en los que la concupiscencia surge del abandono negligente de los cuerpos (es uno de los grandes temas de la pintura desde el Renacimiento: la carne femenina ofrecida, presentada, emplatada, ante el ojo carnívoro del espectador masculino).
 Las mujeres pintadas o dibujadas por Pascin rara vez sonríen; sus ojos son misteriosos y almendrados; a menudo las muestra en actitud pensativa. Suelen ser frágiles; buscan a veces refugio y amparo unas en otras. Las hay que posan con altivez, pero son más quienes parecen haber sido sorprendidas en su intimidad por el pintor/depredador. Muchas comunican una honda tristeza. La tristeza de quien no ha conocido otro horizonte que el espacio claustrofóbico del burdel. Apenas pintaba Pascin mujeres al aire libre: siempre interiores, alcobas, lechos…
Las mujeres pintadas o dibujadas por Pascin rara vez sonríen; sus ojos son misteriosos y almendrados; a menudo las muestra en actitud pensativa. Suelen ser frágiles; buscan a veces refugio y amparo unas en otras. Las hay que posan con altivez, pero son más quienes parecen haber sido sorprendidas en su intimidad por el pintor/depredador. Muchas comunican una honda tristeza. La tristeza de quien no ha conocido otro horizonte que el espacio claustrofóbico del burdel. Apenas pintaba Pascin mujeres al aire libre: siempre interiores, alcobas, lechos…
Se ha dicho que tiene más que ver con la pintura de tema erótico del siglo XVIII (con Fragonard, por ejemplo) que con sus contemporáneos. Puede ser: aunque yo diría que hay en su obra más refinada voluptuosidad que verdadera alegría. Tampoco sería ninguna barbaridad relacionar su arte con los grandes libertinos del Siglo de las Luces, empezando por el «divino marqués», Donatien Alphonse François de Sade. Algo hay de eso. El ojo carnívoro: la pintura como depredación. Pero no merece Pascin más condena que cualquiera de sus predecesores, contemporáneos o sucesores. Menos, seguramente, porque sus cuadros revelan una empatía hacia sus modelos que va más allá de la atracción sexual. Esa tristeza.
Acaso porque en esa infelicidad se reconocía él también, a pesar de su entrega plena y compulsiva al placer. Acaso porque su cuerpo se iba marchitando, enfriando, apagando.
Jules Pascin se instaló en el exceso. Pintó y amó sin cesar y sin tino.
Puso tanto empeño en vivir intensamente como luego lo pondría, terco, en morir.
Tánatos (II)
Lucy es quien descubre el cadáver de Pascin en su estudio. Va allí el día 5 de junio, jueves, tres días después de la inesperada ausencia de Pascin el día de la inauguración de su exposición. Lee el mensaje póstumo de su amante, escrito en sangre: «Adiós, Lucy» Tres días después de su muerte, el cadáver ha empezado ya a oler.
El funeral de Pascin fue multitudinario. Aquel hombre simpático y juerguista era muy querido en los círculos artísticos. Fue inhumado en el cementerio de Montparnasse. Aquel día cerraron, en señal de duelo, todas las galerías de París.
Su epitafio, un poema de André Salmon: «Hombre libre, héroe del sueño y del deseo de sus manos que sangraban empujando las puertas de oro, espíritu y carne, Pascin renunció a elegir y, dueño de la vida, ordenó la muerte».
Al abrirse su testamento, se supo que legaba sus propiedades a las dos mujeres de su vida, Hermine y Lucy. (La familia Krohg, en Noruega, sigue teniendo una de las mejores colecciones de la obra de Pascin).
Coda
Pascin, que provenía de una acaudalada familia sefardí, es uno de los grandes pintores judíos de la Escuela de París. Junto con Marc Chagall, Modigliani, Chaïm Soutine, y muchos otros. Dentro de ellos, los sefardíes (Modigliani y él) muestran un talante muy diferente al de los askenazíes, como Chagall y Soutine. Pascin no se crio en ese mundo judío, rural y oprimido, que oníricamente refleja Chagall en sus obras y que tan familiar nos es a través de la película El violinista en el tejado. Sin embargo, su vocación artística sí supuso una ruptura con su pasado y con su ámbito familiar. Optar por el arte supuso renunciar a su pasado, aunque no es probable que se arrepintiera nunca.
Tal vez influyera en su decisión de quitarse la vida el hecho de que su obra no hubiera obtenido reconocimiento suficiente. Tras su muerte, cayó en el olvido. No es, desde luego, de los pintores más recordados de la escuela de París. Se le considera un artista menor. Acaso lo sea. Seguro, si tenemos en cuenta el número de genios por metro cuadrado que había en aquel París de entreguerras.
¿Se sentiría Pascin un fracasado? ¿Le preocuparía la posteridad, el destino de su obra? ¿O murió feliz tras toda una vida dedicada al placer? Es, claro, romantizar en exceso, y acaso también sea demasiado frívolo, decir que Pascin se entregó a la muerte con la misma intensidad que a todas sus amantes anteriores. Hubo acaso ―nadie lo sabrá nunca― cierta voluptuosidad en su entrega. El ojo carnívoro, entregado finalmente a la devoración de los gusanos. El príncipe feliz de la bohemia posando para la Muerte: pincel definitivo. Final de la fiesta.
Esta fue la vida de Jules Pascin, eterno juerguista de Montmartre y Montparnasse, visitante frecuente de tantos y tantos montes de Venus. Y su suicidio, su última jarana.