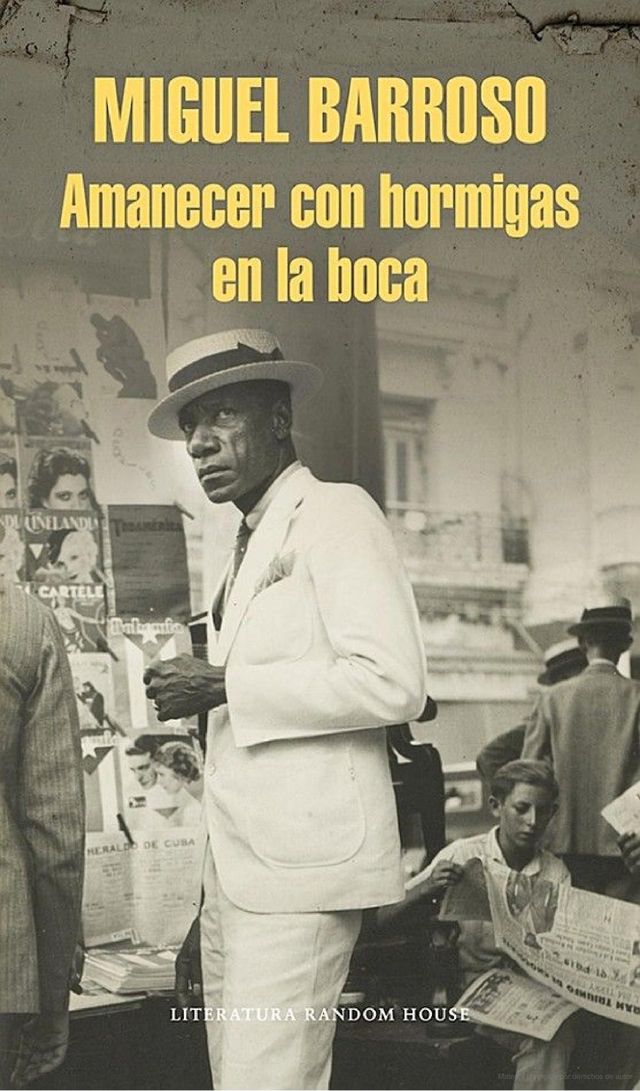Por Ricardo Martínez-Conde*.- / Julio 2019
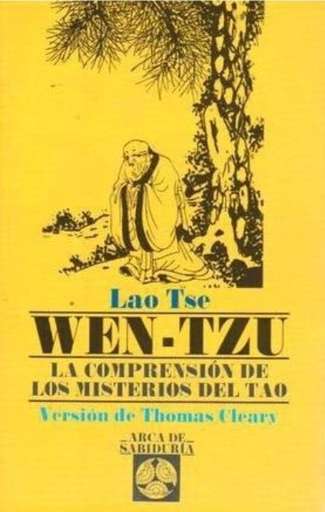 ‘Los problemas de las personas existen ya antes de que se pronuncien las palabras’ podemos leer en el Wen Tzu (1). Si nos remontamos al inicio mismo de la palabra, hemos de considerar que ésta nace para asociarse al rito, a la danza, y explicar lo que a través de ésta el hombre no pueda o no sepa hacer respecto de su voluntad, de la manifestación de lo que pretende exponer como problema o como deseo. De lo que hemos de derivar que la palabra, esencialmente, nace como un bien, un bien necesario que exige los atributos de la claridad, de la sinceridad, de la sencillez incluso.
‘Los problemas de las personas existen ya antes de que se pronuncien las palabras’ podemos leer en el Wen Tzu (1). Si nos remontamos al inicio mismo de la palabra, hemos de considerar que ésta nace para asociarse al rito, a la danza, y explicar lo que a través de ésta el hombre no pueda o no sepa hacer respecto de su voluntad, de la manifestación de lo que pretende exponer como problema o como deseo. De lo que hemos de derivar que la palabra, esencialmente, nace como un bien, un bien necesario que exige los atributos de la claridad, de la sinceridad, de la sencillez incluso.
‘Un rito practicado durante tanto tiempo que su verdadero significado se había oscurecido -escribe Bowra- exigía una explicación en palabras que pusiera al alcance de todos su pertinencia y su objetivo’ (2). Es decir, que posibilitase la explicación y la aclaración de aquello que se pretendía manifestar. ‘A la hora de la celebración de algún acontecimiento estrictamente humano -continúa- tales como el nacimiento, el matrimonio o la muerte, las palabras podían ser necesarias para exponer el significado menos evidente del proceso y relacionarlo con otras experiencias humanas’. De ahí la necesidad de encontrar ‘las palabras justas para un propósito particular’.
Pues bien, henos aquí en el origen, pero un origen que, inexcusablemente, nos remite al más actual presente, a saber: las comunidades humanas se han dotado del lenguaje para entenderse entre sí. Tal es el cometido atribuido al lenguaje, que es un privilegio y una necesidad: acudir a la palabra precisa para exponer un propósito particular. De ser así, de actuar así, cumpliremos el objetivo verdadero pretendido en la comunicación.
Salvo, claro está, que no sea un propósito sincero lo que queramos exponer, sino, antes al contrario, disimular nuestra intención y en ello nuestra voluntad. Para eso bastaría con componer un discurso confeccionado, inevitablemente, de palabras, pero de cuya intencionalidad hacemos reserva. En cuyo caso habremos conculcado la naturaleza y el origen primigenio de la esencialidad de la palabra, quedando todos expuestos al engaño y a la confusión.
¿Quizás sea eso lo que busque, paradójicamente, hoy, el hombre público; sobre todo el hombre político?
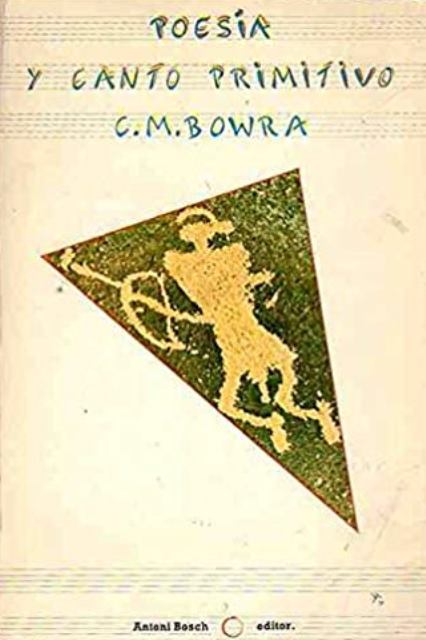 Digamos que, por causa de esa sospecha, nos encontramos bajo el efecto de una melancolía activa. Una melancolía en la que nos hemos visto inmersos, inscritos al margen de nuestra voluntad, y que tal inscripción nos ha traído la condición de desheredados de la realidad como atributo obligado, extraño e innecesario.
Digamos que, por causa de esa sospecha, nos encontramos bajo el efecto de una melancolía activa. Una melancolía en la que nos hemos visto inmersos, inscritos al margen de nuestra voluntad, y que tal inscripción nos ha traído la condición de desheredados de la realidad como atributo obligado, extraño e innecesario.
Sí, un atributo extraño por ajeno, e innecesario por inconveniente, por no solicitado. Y ello ha provocado en nosotros una ausencia que estamos ansiosos por cubrir, por darle la satisfacción necesaria para que desaparezca, para que deje de confundirnos. De ahí que hayamos apuntado a una melancolía activa como una expresión que nos ayude a discernir y, por extensión, a liberarnos del mal, del vacío en el que hemos sido sumidos sin nuestro consentimiento.
De ahí que hayamos de retomar cuanto antes la acción, la iniciativa, la palabra en su origen. Porque nos ofrecen, cada día más, un discurso sin palabras verdaderas: ese es el mal. Sin palabras válidas, sinceras, portadoras de contenido y razón. Ya sean palabras para la cultura, para la relación, para el vínculo: alguien o algo nos ha robado la palabra como testimonio en favor de la palabra como moneda, como trueque, más solo con un valor simbólico, sin posible canje o contraprestación.
Y así, mudos y silenciosos -puesto que lentamente hemos ido atendiendo esta negación al valor de la palabra hasta vernos anegados por ella al despertar, y todavía vamos confusos-, hemos colaborado quizás a su expansión, a la constancia de su mal. Por eso ahora nos damos cuenta que vamos huérfanos, más huérfanos que nunca, pues estamos carentes de nuestra única identidad, la palabra: esa que nos ha sido (¡ay, insensatos de nosotros!) robada.
Y ¿quién la ha robado? ¿quién la ha vaciado de sustancia dejándola hueca y muerta? La persona pública con carácter general. Y, en ello, la Política y los políticos en su oculta intencionalidad.
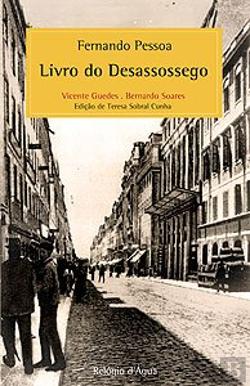 ¿No es cierto que deberíamos aceptar implícitamente el hecho de toda formulación expresada por un político (más aún por un gobernante, considerando al anterior solo como potencial con respecto a éste) como la actualización de un código, de una conducta inserta en unos valores y fines determinados que se entiende han de ser provechosos a la sociedad?
¿No es cierto que deberíamos aceptar implícitamente el hecho de toda formulación expresada por un político (más aún por un gobernante, considerando al anterior solo como potencial con respecto a éste) como la actualización de un código, de una conducta inserta en unos valores y fines determinados que se entiende han de ser provechosos a la sociedad?
Quiérese decir con ello que es obvio (o debiera de serlo) el que las palabras de un político-gobernante en el ejercicio de su función implican un sentido de responsabilidad (de compromiso en sentido cívico) que va más allá de la anécdota pueril, pues en su papel asume (o debiera asumir) la trascendencia en favor de esa ley oculta que es el código social aceptado de la convivencia como un bien. Y es que, en efecto, la palabra política ha de entenderse siempre implícitamente ligada a un valor superior, a un Código; a partir de ahí se puede (y debe) transmitir y exigir el compromiso, que es el fundamento del grupo organizado, de la vida social.
Veamos. ‘Para la regulación de la vida cotidiana de la Comunidad (3) y la observación de sus principios y normas los reyes mesopotámicos dotaron, en su momento, a sus ciudades y estados de un conjunto de formulas breves en las que, junto a elementos de contenido coercitivo, aparecían otros impersonales e instrumentales, pudiéndose así, finalmente, regular -partiendo de una tradición oral y consuetudinaria- una colección de hipótesis o de provisiones de rectitud, que forman lo que convencionalmente podemos llamar Códigos’. Sirva hasta aquí el planteamiento escueto de lo que pudiéramos entender como el origen del lenguaje político.
Digamos, a tenor de tal planteamiento, que cabría, a mi entender, pensar para el día de hoy en una formulación del compromiso social similar en su génesis, pero he aquí que nosotros hemos comenzado (y estamos aceptando y consintiendo como cuerpo social) la minusvaloración, la falsedad e hipocresía del pacto intrínseco que las palabras conllevan en el consenso político, tal vez en la voluntad de gobierno y, acaso, en el fundamento de la ley. Es así, entonces, que de unos años a esta parte, más que protagonistas de la vida social somos los rehenes de una vulneración que de los significados se da al discurso político. ¿O no?
Nunca, sobre todo en nuestro país, hemos tenido mayor libertad (teórica, ahora se entiende) para la participación política e incluso para el acceso al poder, y sin embargo da toda la impresión de
que hemos caído, aún como electores libres que somos, en los sibilinos argumentos engañadores de esos entes mefistofélicos llamados partidos políticos cuyo lenguaje solo es aureola, no valor en un modelo de compromiso social.
Siendo libres ansiamos como nunca la libertad: Habiendo alcanzado la Democracia, suspiramos por la pureza de su cumplimiento. Y todo (o en gran medida) por la ruptura del ‘contrato’ que ha supuesto la devaluación pública de la palabra; todo por la desustanciación progresiva de la palabra política y del origen del vinculo social que en ella, a modo de un código pactado, va inscrito.
Pues bien, de ser así, habría que convenir que una cosa es transcurso histórico y otra civilización y progreso. Con tal comportamiento, si así fuere, se estaría alimentando, como nuevo código social, lo que Pessoa definió como la ‘estética do artificio’ (4) Lo que podría llevarnos, tristemente, a la practica de una variante que él mismo había de bautizar como ‘estética da indiferencia’.
A saber
- Notas:
1.- Lao Tse. Wen-Tzu. Edaf, Madrid, 1994
2.- C.M.Bowra. Poesía y canto primitivo. Antoni Bosch ed., Barcelona, 1984, p 277
3.- VV.AA. Los primeros códigos de la humanidad. Estudio preliminar, traducción y notas de Lara Peinado y Lara Gonzalez. Tecnos, Madrid, 1994, pp XIII-XIV
4.- Fernando Pessoa. Livro do desassosego Publicaçoes Europa-America, Lisboa, 1989. vol. I, p 160 -

* Ricardo Martínez-Conde es escritor, web del autor http://www.ricardomartinez-conde.es/