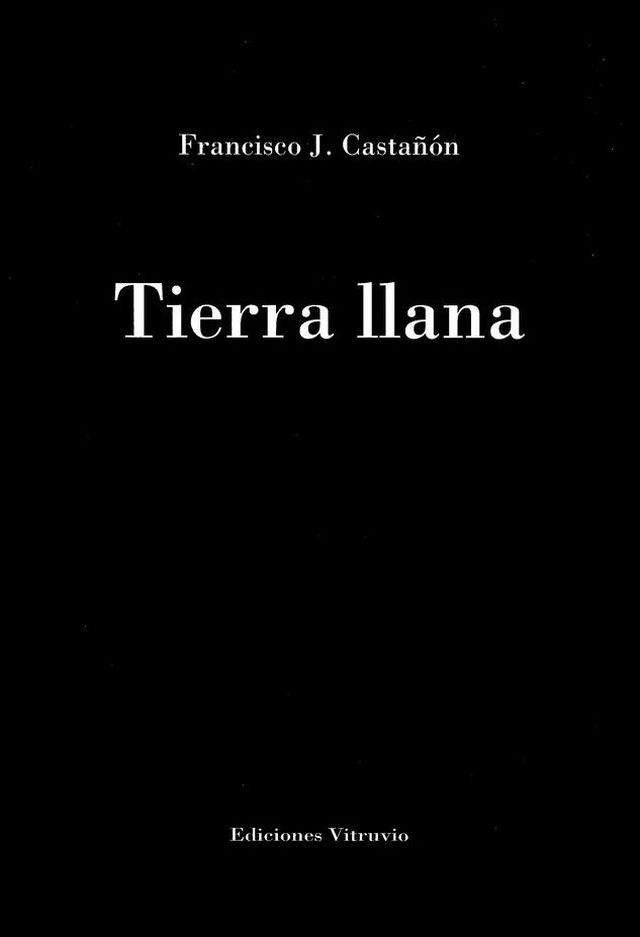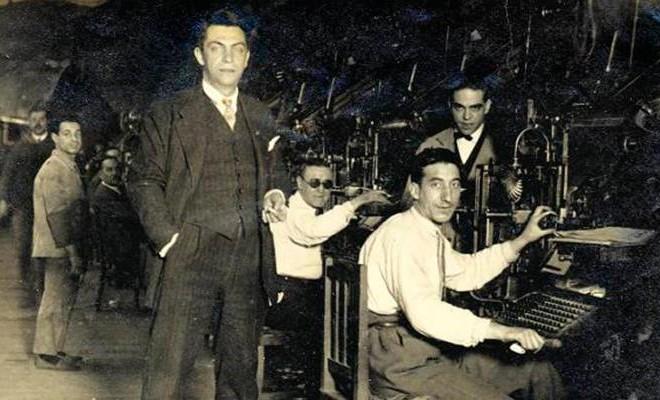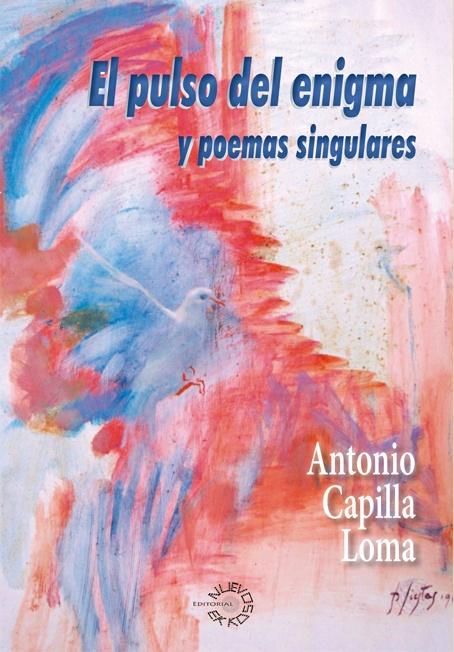Al volver hoy del trabajo, más feliz que un caracol en un espejo, escuché a una pareja que zanjaba una discusión de la que me perdí la fanfarria de la apertura y el nudo de la liza con una expeditiva frase que, por la contundencia en que ella expresó, satisfizo a quien la pronunció y que, por el silencio de la respuesta, convenció a quien la escuchó. “Eres un vanidoso, eres un arrogante, eres un soberbio”. Creo que el orden de los adjetivos fue ese, pero podría ser otro y hasta alguno haya sido reemplazado en mi memoria por cualquiera que afiance con más ardor el ímpetu de la invectiva. Creo recordar también que fue esa trinidad de verbos iguales lo que achispó mi interés, que duró poco. No pudo mi interés recrearse más, ni falta que hacía, añado. No les vi alejarse, pero mi imaginación romántica los quiso cogidos de la mano, reconciliados, encaminados a cualquier bar (era viernes, eran las dos y algo) en donde convidarse de futuro.
Fue inevitable que me viniese a la memoria Orgullo y prejuicio, la estupenda novela de Jane Austen. Son cosas que uno hace: salir del colegio, volver a casa, pensar en Jane Austen. Distinguía la escritora británica entre orgullo y vanidad. El orgullo sería la opinión que tenemos de nosotros mismos mientras que la vanidad consistiría en la opinión que nos gustaría que los demás tuvieran de nosotros. Es común aceptar que nos gusta especular con la imagen que damos. No hay quien no haya formulado para sus adentros ideas acerca de su prestigio en el entorno en que se mueve, consolidando algunas, concibiendo la idea de que otras podrían recibir la atención y el esmero suficientes como para que prosperen y cunda la fama que deseamos adjudicarnos. A Flaubert se le presentaba una fiera solitaria que ruge en el desierto al pensar en el orgullo y un loro parloteando de rama en rama al pensar en la vanidad. Habría que convenir que las dos comparecen con más entusiasmo si el alma que las acoge flaquea y requiere de estímulos que resuelvan su incertidumbre. Es de los idólatras su manejo. El placer que la vanidad procura es de una intimidad absoluta, no obstante. El vanidoso se refocila en su mismidad, se abastece de sí mismo en autótrofo modo, Narciso embelesado del agua.
Hay cierta vanidad sobre la que no cabe retórica ni la cubre la opinión ajena, la solicitada o la que aporte quien improvisadamente vierta. Es un asunto de estricto desempeño personal al modo en que lo es el acomodo del cuerpo en la cama, el andar un poco encorvado o con paso pequeño o generoso o la costumbre que se tenga al regular la temperatura del agua en la ducha. Más que un alto sentido de uno mismo, un envanecimiento sobrevenido o trabajado, esa vanidad es una evidencia sencilla de la estima personal con la que nos agasajemos, por lo que no tiene como ingredientes ni a la arrogancia ni a la soberbia. No se pavonea, no incurre en la inconveniencia de exhibirse, no precisa del concurso de ninguna de las alharacas de la pompa que en ocasiones nos impulsa a darnos la importancia de la que pudiéramos carecer.
 En la creencia de que estará mal visto que pequemos de vanidad, procedemos a censurarla, apartamos su cuota nociva de endiosamiento, su engolamiento impertinente, pero hay certezas ineludibles, pequeños indicadores de que en ciertas disciplinas podemos sacar a relucir un magisterio del que presumir y con el que valernos cuando las circunstancias evidencien otras disciplinas en las que somos torpes y no damos mucho. Hay muchas de esas, no podría uno hacer recuento de ellas. Aparecen en casa, en el trabajo, cuando hacemos vida social. Son abrumadoras esas certezas, leves muchas veces. Podemos hasta considerar que la parte onírica, la que campa sin brida en la cabeza cuando la echamos a dormir, posea su desfallecimiento y no alcance el esplendor de otras, no es cosa comprobable, aunque también habrá gente cuyos sueños tengan una brillantez mayor, como si comparáramos una sinfonía de Mahler con una canción de verano de Georgie Dann. Una vez ha caído la conciencia en la debilidad de pensar en sí misma, cuesta hacer que detraiga ese onanismo intelectual o moral o estético. Se afana entonces avaramente en apreciar su brillo, el que concurra; se recrea en contemplarlo y hasta le concede tiempo para pulirlo. Las veces en que advierte un roto o un descosido en ese traje recién adquirido no son relevantes.
En la creencia de que estará mal visto que pequemos de vanidad, procedemos a censurarla, apartamos su cuota nociva de endiosamiento, su engolamiento impertinente, pero hay certezas ineludibles, pequeños indicadores de que en ciertas disciplinas podemos sacar a relucir un magisterio del que presumir y con el que valernos cuando las circunstancias evidencien otras disciplinas en las que somos torpes y no damos mucho. Hay muchas de esas, no podría uno hacer recuento de ellas. Aparecen en casa, en el trabajo, cuando hacemos vida social. Son abrumadoras esas certezas, leves muchas veces. Podemos hasta considerar que la parte onírica, la que campa sin brida en la cabeza cuando la echamos a dormir, posea su desfallecimiento y no alcance el esplendor de otras, no es cosa comprobable, aunque también habrá gente cuyos sueños tengan una brillantez mayor, como si comparáramos una sinfonía de Mahler con una canción de verano de Georgie Dann. Una vez ha caído la conciencia en la debilidad de pensar en sí misma, cuesta hacer que detraiga ese onanismo intelectual o moral o estético. Se afana entonces avaramente en apreciar su brillo, el que concurra; se recrea en contemplarlo y hasta le concede tiempo para pulirlo. Las veces en que advierte un roto o un descosido en ese traje recién adquirido no son relevantes.
No se puede ser sublime sin interrupción, como quería Baudelaire. En el momento en que exhibimos una debilidad, se nos restriega y alguien maliciosamente la registra, por si no cometemos ninguna otra y deba constar esa anomalía en nuestra biografía. Porque en realidad no hay vanidad alguna. Lo que se nos da bien es casi siempre fruto de la constancia. Somos obreros de nosotros mismos. Nos afanamos en presentarnos con alta prestancia, aunque sea falible esa voluntad y, las más de las veces, nos venga grande la empresa. Es a ella, a la bendita vanidad, a quien le debemos esa brizna de genio. No valdría si cayese de otro lado el mérito: no se regala, no cae del cielo como una bendición divina que decidió elegirnos, no obedece a la inspiración aleatoria que planea como un pájaro que buscara sin suerte un árbol en el que montar nido. Así que la vanidad (la ocasional y censurable) podría ser buena a efectos estrictamente de sanidad mental.
Yo sé que eso lo hago bien, me da igual que esté mal que lo diga, podría ser la frase pensada. He aquí al genio como una emanación de quien lo posee, no él mismo, sino una extensión de la que no siempre tiene propiedad ni dominio y lo faculta para tocar el piano o para hacer arroz caldoso o para escribir sonetos o para hacer en un escenario los monólogos más difíciles de Shakespeare con mayor destreza que otros, que tal vez poseen habilidades distintas, quién no tiene alguna y sabe de su existencia y la mima con el ardor del que sabe su condición de tesoro. Quedará en mecanismo de defensa, en recurso para cuando se tuerza la querencia que uno se dispensa y haya que encontrar con qué enmendar el roto al que en ocasiones propende el alma.
La pareja habrá vuelto a las andadas. La vanidad no se rebaja con inmediatez: requiere paciencia, ese despojarse de uno para poder darse al resto. La mujer habrá caído en la cuenta de que cada uno es como es, no será la primera vez. Que no es fácil ser otro, aun cuando convenga, incluso siendo absolutamente necesario para que no se venga abajo lo que quiera que hubiera construido para vivir dentro. El hombre rumiará la posibilidad de no mirar el agua cuando le devuelva su rostro. Todo por no malograr el romance. Está mal prestigiado el romance. Se le da un apresto antojadizo, como de súbito y hermoso vuelo que, a poco de probarse en el agradecido aire, se desentiende de sí mismo y conversa con la tierra, que es dura y no se aviene a las dulzuras del cielo. El amor es una casa frágil, se advierten los rotos a poco que se la mira con cuidado. No hay ninguna que tenga la misma entereza y sobriedad con la que se izó. Uno mismo es una casa. Tenemos rotos, los vamos viendo, hacemos el esfuerzo de arreglarlos, pero no hay pericia a veces, se nos da mal ocuparnos de lo que tenemos más a la vista, no habrá quien sepa cómo enmendarse, aunque poseamos una idea fiable de cómo hacer que se enmienden los demás.