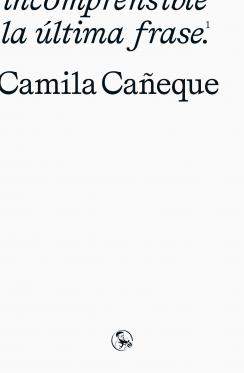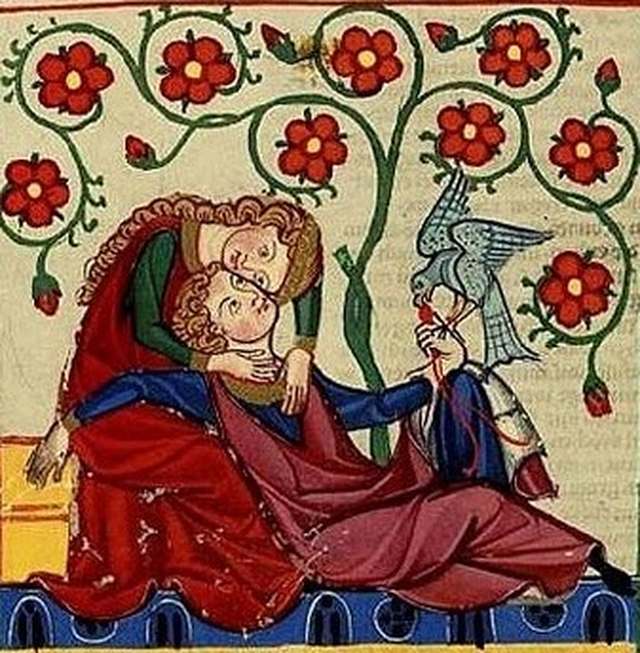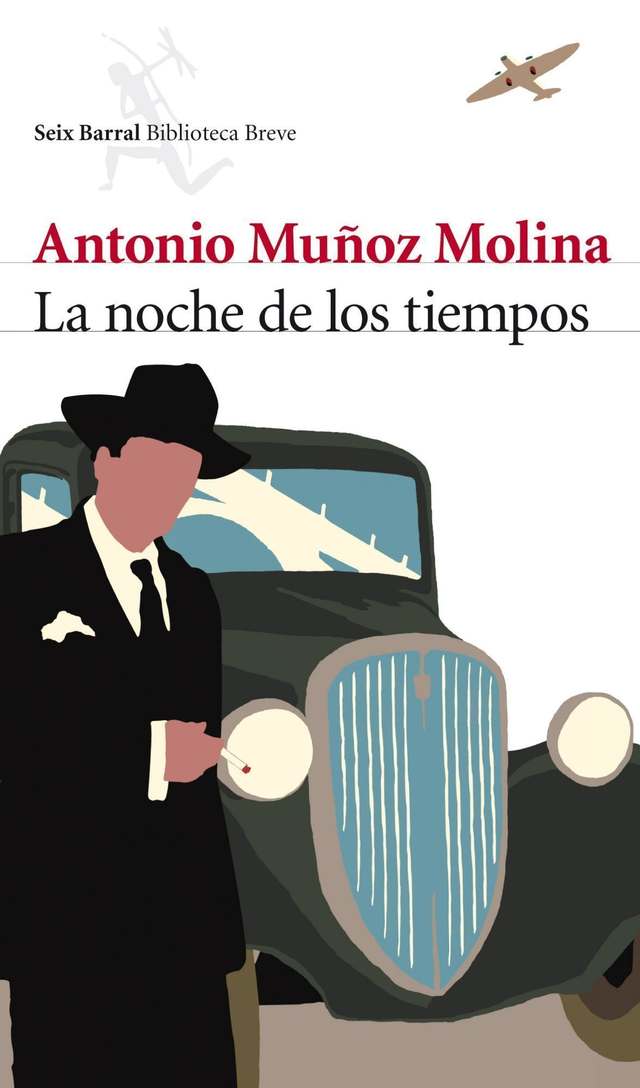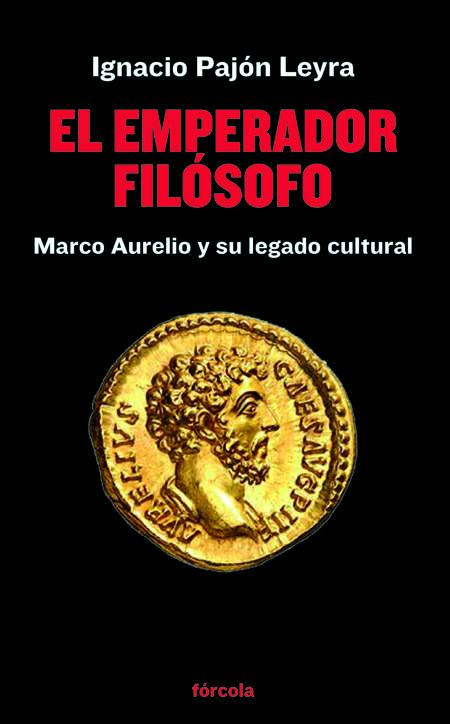 El emperador filósofo. Marco Aurelio y su legado cultural
El emperador filósofo. Marco Aurelio y su legado cultural
Ignacio Pajón Leyra
Fórcola, Madrid 2024
262 pp.
ANTE EL ESPEJO DEL ESTOICISMO
A priori, la propuesta de El emperador filósofo. Marco Aurelio y su legado cultural no puede ser más prometedora: una figura histórica relevante, un autor muy competente, un sello editorial de probada solvencia… una buena edición, con un álbum fotográfico en color y de calidad encartado… Parece una apuesta segura.
Ahora bien, para no llamarnos a engaño, Ignacio Pajón Leyra nos advierte de cuál es el propósito de su obra: “no es un libro sobre la vida de Marco Aurelio, ni sobre sus decisiones políticas, ni sobre su pensamiento: es un libro sobre cómo su figura ha pasado a la posteridad” hasta devenir un “personaje literario y artístico” (pág. 235). Desde el principio ya alerta de que intentará “mostrar y tratar de comprender los motivos por los que su figura se ha afianzado de manera tan firme en la cultura occidental” (pág. 17). Es decir, que nos encontramos ante un análisis diacrónico de la lenta y progresiva transformación de una persona en un personaje, en este caso, de un emperador romano en un icono casi pop (como ha acabado ocurriendo desde el estreno en 2000 de la película Gladiator).
En efecto, el análisis que realiza Pajón del modo en que ha sido presentado —y representado— Marco Aurelio en distintos ámbitos artísticos y literarios (en los libros, en la pintura, en el teatro, en el cine, incluso en el cómic y en la ópera) lo erigen en una suerte de espejo donde, tras la imagen que cada época, incluso cada autor ha querido formarse de él, a duras penas subsiste el hombre de carne y hueso, tanto el escritor de unas celebérrimas Meditaciones que siguen editándose con frecuencia en la actualidad, como el estadista que estuvo al frente del Imperio romano entre 161 y 180 d.C.
Así, de la mano de Pajón descubrimos que el historiador Dion Casio lo presenta sobre todo como un síntoma (al ser “el primero en señalar su muerte como el final de una edad de oro y el inicio de una decadencia”, pág. 25), mientras que al incluirlo Maquiavelo en su lista de “emperadores buenos”, el florentino lo hace en virtud de su “vida moderada, amante de la justicia, enemigo de la crueldad, compasivo y benevolente” (pág. 53), es decir, en la medida en que se erige en ejemplo para cualquier estadista que quiera morir en la cama, y no vilmente asesinado como tantos otros. Poco antes, el español Antonio de Guevara había acometido en su pintoresco Libro áureo de Marco Aurelio —un auténtico éxito editorial en su momento, primera mitad del siglo XVI— un intento de elevarle en faro y guía de justos gobernantes, algo que perfeccionaría poco después, ya sin recurrir a falsificaciones pseudohistóricas, en su célebre Reloj de príncipes. En el arte, se constata que en la Columna Aureliana aparece “como un individuo dotado de un halo de excepcionalidad sagrada. No sólo un estadista, ni un filósofo o un santo”, sino prácticamente como “un hombre santo, divino” (pág. 81), mientras que en un cuadro de Joseph-Marie Vien de mediados del siglo XVIII lo hace como “guardián y salvador del pueblo” (pág. 135), a modo de déspota ilustrado, sabio y paternal. En el cine, la visión que de Marco Aurelio plasma Anthony Mann en La caída del Imperio romano (1956) cobra visos admonitorios, desde el momento en que el director “emplea elementos históricos de época romana descontextualizados para convertirlos en símbolos de deterioro moral” (pág. 160). Ya en el siglo XXI, en un cómic incluido en la serie nipona Manga de dokuda se aborda “una forma de apropiación e incorporación” de la figura del emperador que demuestra que “una figura tan distante en el tiempo y en la geografía como Marco Aurelio se vincula con los principios morales del Japón más tradicional y profundo, superando las barreras culturales que le separan del japonés actual y permitiendo que, de algún modo, hable de manera directa y efectivo a ese lector tan inesperado” (pág. 83).
Es decir, que prácticamente cada época histórica ha utilizado a Marco Aurelio —como en su momento hizo con Julio César, con Catón, con Cicerón o con tantos otros— para sus propios fines moralizantes, de distinto signo y licitud, pero en cualquier caso inevitables cuando se trata de recepcionar el pasado. Y es que, si alguna virtualidad posee para una sociedad el asomarse a lo que ya no está, es para tratar de comprender lo que es y lo que quiere ser. “El pasado es un espejo” (pág. 162), afirmó el propio Mann con motivo del estreno de su film. Y no puede no serlo. Otra cosa es que se falsee con motivaciones torticeras (como puede acabar ocurriendo si prospera la llamada cultura de la cancelación); pero que cada época se mida a sí misma en diálogo con las que le precedieron… es ley de vida, podríamos decir, pues así es cómo se construyen identidades sólidas. Sin alguien al otro lado del tiempo, una sociedad se expone a monologar y confundir sus delirios con realidades. Por eso no podemos darle la espalda al estudio de la historia: si no por generosidad para con nuestros ancestros, al menos por puro instinto de supervivencia.
Ahora bien, ¿qué utilidad parece querer extraerle la sociedad del siglo XXI a la figura de un emperador romano que escribió una serie de reflexiones de inspiración filosófica, en griego y exclusivamente “para sí mismo” (de hecho, ese es el título del manuscrito original de las Meditaciones). Si atendemos a la inflación de publicaciones que estamos padeciendo en nuestros días en torno al estoicismo, se diría que el interés es máximo. Y resulta sorprendente, pues los valores de nuestra época se encuentran muchos más próximos a los de la doctrina epicúrea: no creemos que el cosmos tenga una organización racional, sino caótica; rehuimos cobardemente el dolor y buscamos ansiosos el placer como ‘sumo bien’ de la existencia; descreemos de cualquier tipo providencia trascendente y de que los dioses, caso de existir, se preocupen por nosotros… No, nada hay más alejado del estoicismo que el Occidente actual. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué buscamos en Séneca, en Epicteto, en Marco Aurelio? Yo diría que, más que modelos que nos inspiren, se nos antojan figuras portentosas, heroicas, titánicas: ¡qué integridad, qué independencia, qué autarquía! Nos gustaría ser como ellos… pero sabemos que no les llegamos ni a la punta de la sandalia. Somos demasiado pusilánimes, frívolos e irresponsables. De acuerdo, compartimos con los estoicos los mismos miedos y temores, pero nuestras soluciones (paupérrimas) nada tienen que ver con las suyas: se nos antojan demasiado rotundas, exigentes, categóricas… Nos apabullan y nos admiran a partes iguales. Les contemplamos como seres de otra época, seguramente más grande y más bella, pero irremediablemente remota. Por eso cabe preguntarse si El emperador filósofo no podía ser sino lo que es: un ameno recorrido culturalista —con atinadas digresiones filosóficas, es verdad— acerca de un hombre, de una época y, quizás, de una cultura que ya no es la nuestra, y respecto a la cual no podemos dejar de sentirnos, con la mano en el corazón, quizás mejores, sí, más justos y bondadosos, pero irremediablemente… pequeños.