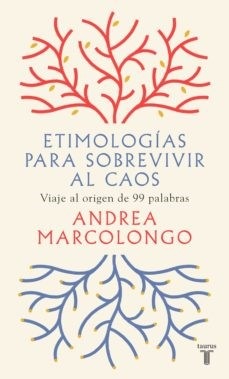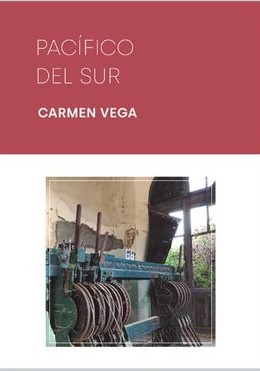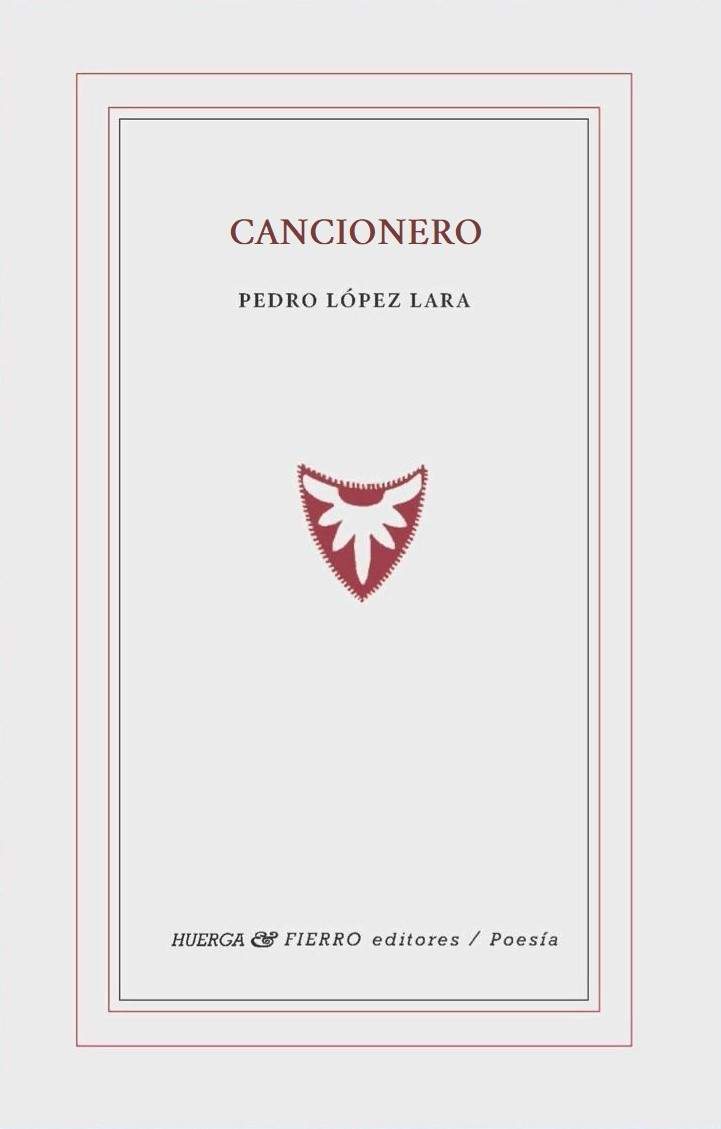 Cancionero
Cancionero
Pedro López Lara
Huerga & Fierro, col. Graffiti, 2024
138 págs.
Poemas del amor nocturno: Cancionero, de Pedro López Lara
¿Qué sabemos del amor? Cuanto más conocemos de él a través de la experiencia, más desorientados nos encontramos. La experiencia es un grado que desgasta y, si no nos vuelve descreídos, al menos activa las alertas. Por eso ha sido germen de múltiples análisis y enfoques. Sus llamas son inextinguibles. Una de ellas nos la trae el nuevo libro de Pedro López Lara, Cancionero, que viene a proponer un tratamiento del tema amoroso que oscila entre lo irónico y lo grave, en coherencia con la personalidad poética de su autor. Así pues, se aleja del Canzoniere petrarquesco para hacer estallar en mil pedazos su “modelo” y construir en su lugar un jarrón gaudiano o de dinastía Ming, que por su carácter fragmentario e impuro adquiere mayor valor. López Lara apuesta en su “cancionero” por el amor carnal o saturnal, cuyas múltiples grietas o resquebrajaduras, no obstante, muestra. La Laura de Petrarca se convierte en la Lulú de Alban Berg. Lo etéreo o inalcanzable es sustituido por lo carnívoro. Como dice Álvaro Alonso en el prólogo a Cancionero, “las imágenes tradicionales de la pasión” aparecen “una y otra vez” recobrando “su vigor primitivo”, pero son colocadas por López Lara “junto a los sombríos escenarios de la noche”, viéndose “envueltos en una atmósfera muy diferente”.
El autor trama su poemario dividiéndolo en tres partes bien diferenciadas —Contextos, Cancionero y Fundamentación teórica—, de las cuales la más extensa es la medular o central, que lleva precisamente el nombre del libro.
La sección inicial, Contextos, ambienta lo que va a venir, “situándonos” para que podamos comprenderlo. Así, por ejemplo, el poema “Invención necesaria” describe la necesidad de huir de la monótona realidad cotidiana “cuando su inercia, su insistencia en ser / lo que es, nos aplasta”, soñando o viviendo otras vidas. Aunque estas resulten aventuradas (“ser sin ningún guión, sin argumento previo”) y difíciles de encarnar, merece la pena la opción por esa vida “que nos encumbre finalmente y desbarate”. En “La torre de marfil” se recrea la imagen de un lugar donde vivir alejado de la humanidad vulgar y corriente, un lugar temerario pero a la vez contundente: “Solo lo visto en ella o desde ella, / articulado por afueras, / en íntimos desvíos malversado, / adquiere permanencia, queda, / alcanza contundencia de pasado”. En “Luz orientada”, el poeta remite, con un sentimiento ambivalente de “alivio y carga”, a la “luz de ciudad”, luz diurna primero que conduce magnéticamente a su reverso. Se nos presenta así el yo poético como ser dual pero imantado por su condición de “animal nocturno”. Ello se aprecia en los dos “nocturnos modernistas” que integran el poema “Incipit nox”, en el que se evoca el misterioso inicio de la noche: “La noche se insinúa con espasmos pequeños, / pulsiones que agradecen la promisoria brisa, / rumor de corsarios antiguos que presienten / provisional la mansedumbre del ocaso”. Lo real va siendo “derogado” en pos de la tal vez redentora noche, “melosa y azul hasta la muerte”. Novalis parece estar presente en estos cantos íntimos y nocturnos que sirven de tarjeta de presentación de una de las temáticas predilectas de López Lara: la noche, la nocturnidad y sus maravillosos monstruos. Elementos estos habituales en sus anteriores entregas poéticas. Lo noctámbulo se muestra de nuevo en “Preludio” como algo que se aguarda con paciente ansia: “Dejemos que la noche vaya haciéndose, / disponga en orden sus estancias, / dejémosla ensayar su obra, / que haremos nuestra luego, / habilitar sus aparejos”. Ya se sabe que el final del día se hizo para los insomnes y para los poetas, aunque en este caso el dramatismo pueda dar un giro copernicano y volverse contra la propia poesía tradicional, tan deseosa de la noche para su inspiración. López Lara lo trastoca todo desde la inteligencia y el humor, el juego de roles, la crítica hacia la sociedad y la cultura y, por supuesto, la propia autocrítica. Quien se ríe de sí está más que autorizado para no tomarse en serio el resto de las cosas. Ahí reside parte de su intelecto. La negrura mantiene su alargada sombra hasta cerrar con broche de oro este primer apartado del poemario. En “El mensaje”, el autor se refiere a cómo el descubrir lo que cada tiniebla “quiere de nosotros” está en nuestra mano, pues somos libres para abandonarnos “a su oscuro designio” —haciendo “que fluya libremente hacia el desastre”— o, por el contrario, errar en su desciframiento: “Interpretarla mal es privilegio nuestro, / prerrogativa de animal asustado, / de bestia con principios que lo apuesta todo / a la carta más alta, la única marcada” (más adelante veremos que la presencia de los naipes es un motivo que aparece a menudo en el poemario). Con ecos lopescos se abre “Engaño y desengaño de la noche”, poema consagrado a la vivencia de la noche: “Quien la vivió lo sabe: / la noche no es tu amiga”. En la composición se establece un paralelismo entre la naturaleza traicionera de lo nocturno y la de Eros —o del ser amado—, tal vez hermanos o reflejos de un mismo espejo: “La noche nunca ha sido amiga de nadie: / coge del brazo al primero que encuentra, / lo pasea por sus deslumbrantes bazares / y a la noche siguiente lo deja tirado / en alguna de sus muchas, espléndidas, esquinas, / oscuras, mal iluminadas. / […] // La noche es una diosa cruel que te acaricia / con sus dedos amnésicos de seda, / su susurro se acuerda de tu nombre, / te llama y te seduce pronunciando tu nombre, / y cuando acudes la sorprendes traficando / su perdición de sirena con otro”. La referencia a los ámbitos noctívagos, en concreto las casas de lenocinio, se hace patente en “Notoriedad”; es en ellos precisamente, y no en sus propios poemas, donde el autor quiere dar testimonio y dejar recuerdo: “¿Mi reputación ha de quedar en manos de unos versos / o, lo que es aún peor, en vuestras manos, / resbaladizas sin remedio? / […] / Ah, ser una leyenda / de mala muerte en lupanares francos, / un rumor que recorre los burdeles”.
Se inicia el apartado central de los tres que conforman el libro, Cancionero, con un “Soneto-prólogo” que se ajusta en apariencia a los preceptos del canzoniere clásico, inaugurado por Petrarca: “Mandan antiguos cánones que empiecen / cancioneros de amor con un poema, / soneto a ser posible, hecho con flema”. López Lara, sin embargo, nos demuestra pronto que no está dispuesto a seguir tales reglas y rompe, al iniciarse los tercetos de este poema prologal, con dicha tradición: “Pues no. No habrá de ser servil cautela / quien cauterice lo que no se cierra”.
El apartado central se vincula con el primero mediante el retorno a los locales de alterne. “Un destino” compara a la meretriz que sale “disparada” a la puerta del local a recibir al cliente con “los destinos tremendos, los que arruinan / la vida y la regalan previamente”. A los “Sitios de mala fama” “se viene a eso”, sí, o bien por otros motivos: “[…] Por poner un ejemplo: / tú estás allí; yo voy a verte. Así de simple”. Comprendemos enseguida que esta nueva parte está dedicada al “ser amado”, aunque no sin cierta retranca, claro está. Ese amor puro acaba convertido en el acostumbrado, es decir, en el destinado al desfogue carnal, con bolsa de monedas por medio. Bajo el título de “Zapateado cósmico”, se construye una poderosa imagen del objeto de deseo como poseedor de “[…] un ritmo / violento, que aguardaba su oportunidad / de hacerse vendaval y bailar luego, / salvajemente, sobre el universo, / dejarlo malherido, proseguir bailando. // Lo sé: te vi hacerlo. Me obligaste a verlo”. Tamaño poder omnímodo y dañino, ese control sobre lo demás, llega incluso al encantamiento de lo inanimado en “Cartas marcadas”: “Se jugaban los hombres a las cartas / quién iba a ser tu dueño. / Pero tú, guiñándoles a todos un ojo, / enamorabas con el otro a la baraja”. El engaño con malas artes llega a poner a la amada por encima de la propia y mítica mantis religiosa, que devora al amante después de procrear con él. Los machos insectos —también próximos a los zánganos— son ahora “Los clowns”, que en este libro tampoco podían faltar como parte del universo lopezlariano, por su patetismo y por las verdades que, como los bufones, encierran y dicen: “A veces convocabas / a todos tus payasos. / Nosotros acudíamos, / y hasta momentos antes de morir / te entreteníamos con nuestras gracias. Después, / volvías a estar triste y nos resucitabas”. Ni siquiera la muerte libera a las víctimas del control dominador de la figura deseada. Una “diosa cruel, exquisita y arcana” —como en “Zeus imaginario”—; una “mentirosa innata” —en “Los dos lo hicimos bien”, con alusión fílmica incluida, tan propia del autor, en este caso a À bout de souffle—; poseedora de todos los cuerpos —“Espejo del alma”—; una princesa rubeniana que está triste porque desea cobrar “los honorarios devengados por quien oficia amor” —en “Triste princesa”—; o una saqueadora de cámaras del tesoro simbólicas —“Así empiezan los todos”—; un personaje, en definitiva, insensible, aunque paradójicamente pueda proporcionar la dicha: “[…] lo recordaba antes de verte, / lo recordaba cada vez, para poder sentir / que verte carecía de sentido. // Que era solo una orden, un precepto exultante” (“Sino gozoso”).
En recuerdo de Chabuca Granda, “Airosa caminaba” relata cómo las distintas representantes míticas del Eros “se inclinan reverentes” al paso de quien las supera en cualidades. Hasta Júpiter “agazapa” “[…] sus garras, / su memoria de águila que añora nuevas presas”. Otro compositor al que se alude en la obra es Armando Manzanero, si bien su contribución se limita al título del poema, “Contigo aprendí”, texto que constituye una grave, apasionada y extensa acción de gracias a quien ha permitido al autor conocer, entre otras muchas cosas, “[…] los inexorables recuerdos, / que serpentean en el alma para siempre, / que permiten al alma plantarse ante la vida, / de tú a tú decirle: Si, yo poseí un cuerpo, / que te reconoció y te dejó atrás, / porque llegó a saber de ti más que tú misma”.
En “Quién fuera Bill”, se vuelve a las referencias cinéfilas, en este caso para reivindicar una historia “de amores que se vengan / y que como todos los amores culmina / en ritual de sacrificio”. Es un juego amoroso donde el Thánatos dominante alcanza su éxtasis al final del poema —sorpresivamente, como en muchos de los magníficos finales de nuestro autor—: “Y ya al final habría dado cualquier cosa a cambio / del privilegio de tender mi pecho / para que en él pudieran delinear tus manos / letales y exquisitos arabescos”. En “Recepción de lo sacro”, se celebra, solo hasta cierto punto contradictoriamente, el advenimiento de un cuerpo sin alma, al contrario de lo que suele suceder en este tipo de encuentros místicos. Algo similar sucede en “Relampagueante”, donde lo carnal se equipara a los “misterios eléctricos”.
El amor también se inmiscuye en otro tipo de vida más allá de la vida, la de los vampiros, que a su vez nos vuelve a llevar al universo cinematográfico; sucede en “Falsa alarma” (“[…] y al alba / estábamos los dos en nuestro féretro, / succionándonos despacio la vida”). Se trata de una relación de destrucción mutua que aparece también reflejada en “Calvario”, donde la pareja es a la vez Cristo (“Crucificados / en una misma cruz”), Dimas y Gestas (“[…] un único ladrón / bifronte […]”) y el grupo de quienes se lamentan al pie del madero (“Y al pie solo nosotros, escupiendo amor”). Un nuevo recuerdo a la criatura creada por Bram Stoker —y lo que conlleva— está presente en “Vena a vena”: “Dentelladamente nos hacíamos daño, / con encarnizamiento que tan solo al sangrar / acreditaba vena a vena abierta nuestro extraño amor”. La figura vampírica vuelve a aparecer en “Vampira” —“Succionaste mi alma. / Devoraste mi vida. / Vampira desmadrada”—. Son también sus poderes extraordinarios los que convierten al ser amado en “Maga”. Y de maga pasa a ser una de las plantas utilizadas por las integrantes de ese gremio, “La mandrágora”, habida cuenta de sus virtudes afrodisíacas y del hecho de que es la muerte de los ahorcados quien la nutre. El séptimo arte refulge una vez más en “Los inquilinos del Prater” —imposible no recordar la escena de El tercer hombre y la visión diminuta de los viandantes desde la noria: “calles nocturnas, nidos ahora de insectos, / que no nos conocían: a nosotros, los dueños del mundo, / montados para siempre en la noria del Prater”—. Ya sea un viaje circular como aquí, ya uno que carece de destino, como en “El viaje que no fue”, se elogia ese trayecto “a ninguna parte” en el que lo que importa, más que el camino machadiano, es el goce de hacerlo con quien se hace.
En “Confusiones lingüísticas” se juega con el doble significado que las “lenguas” pueden tener —discusión idiomática o preliminares eróticos—. “Allí” remite a un episodio pretérito, que tuvo su inicio en la madrileña calle de Argüelles: “[…] estabas / en la acera de enfrente, / puntual y perfecta, a una distancia / que yo sabía transitable, y transitaste, / pasando inolvidablemente / por mí —para después, pero de mucho tiempo, / dejarme atrás—, que sigo allí”. También en pasado se narra humorísticamente la anécdota de “¡Cariño!”: “me sorprendí diciendo Cariño. // Sí, lo han oído bien: cariño, / por primera vez en mi vida y con cuarenta y tantos años”. En “Anonimia suficiente” el yo lírico se lamenta de haber puesto al ser amado “un nombre”, individualizándolo con ello, sin haber sabido contentarse “con el esporádico reconocimiento labial, / las anónimas y placenteras huellas digitales”. Lo amoroso comparado, pues, con una ficha policial o un “retrato robot”. Experiencias todas ellas que desembocarán en la concepción del amor como “El chalado integral”: “Y tuviste que venir tú, amor, / […] / a estropearlo todo y complicarnos la vida”.
“Provisionalidad de los cuentos” esconde un temor hacia el objeto amado, en este caso a su realidad, ajena a la construcción ideal erigida desde el amor. “Caducidad prevista” habla precisamente de esa fragilidad de los sustentos de una relación: “Esa mujer te obliga a vivir cada instante / como si fuera el último, / porque es lo más probable y además te lo ha dicho”. En “Convulsión” la traición se materializa, buscando quien la perpetra que sea evidente para el otro. “Caperucita” describe a la perfección al tipo de persona que hace sufrir al otro o a los otros (“Déjalo ya, Caperucita. / No hay Dios que te devore”). En “Basta un descuido” se previene contra cualquier trazo de un recuerdo, porque puede convocar a los otros y reconstruir un momento fatal del pasado. “Estuario de los miedos” se muestra distinto a los anteriores poemas, al hacer partícipes a ambos protagonistas de un miedo común. En este texto, como en “Croupier multívoca”, surgen nuevamente las cartas y el juego clandestino, al tiempo que las peligrosas apuestas que a menudo conllevan. El miedo mencionado lo es en el fondo a la ruptura de la relación, como queda expuesto en “Auge y caída de nosotros”, una caída que se glosa asimismo en “Frases hechas” y de cuyos rescoldos, renuentes aún a aceptar esa nueva condición de restos, se habla en “La prueba”: “Dices que no queda nada. / Mentira. Mira bien. / Mira mis manos: / tiemblan, ¿verdad? / Tiemblan: verdad. Y no es por nada”. El clown comparece de nuevo en “El payaso de la última noche”, donde el poeta contrata para esa ocasión a un “actor de mala muerte, caído en desgracia”: “Quiero que, declamándonos grotescamente, te recite, / destrozándolos, versos que no conoce ni son suyos, / versos que con minuciosidad de bisturí / diseccionaban y herían tu cuerpo”. El amor desaforado y la locura a que aboca se hacen explícitos en “Redundante”: “Que si te veo por la calle me hago el loco. // Prevención innecesaria: / no tiene que fingir locura aquel que la padece / y en tu nombre la enarbola como un estandarte”.
Pero esta historia en apariencia acabada admite aún ciertos flashbacks, que abundan en la idea de que lo que fue no puede dejar de ser: no es agotable el fuego voluptuoso de la amada, que hace sonar las sirenas de los bomberos en “Pirómana”: “[…] lo vi, ungí sus llamas, podría / enumerarlas, ardí en él”; como no lo es tampoco el abrasador canto de las sirenas ante el cual “de nada servirán ligaduras y mástiles” (“Perdición”). En consonancia con esta idea de lo interminable, la amada aparece en “Síntesis” como “epítome y colofón” de todas “las mujeres anteriores: / las reales, las inexistentes, las imaginadas, / las inimaginables, sustraídas / de una razón casada de sus monstruos, / pero perseverante en desvaríos”. Y el poemario que canta, celebrándolo y maldiciéndolo a la vez, un amor infinito no puede él mismo tener fin; por ello, en “El poema en la piedra” se renuncia a escribir un último texto lírico: “[…] aquel que no supimos / componer y, por respeto a nosotros, / a las sombras espléndidas que fuimos, / […] / no quiero ser ahora capaz de escribir”. Ese texto que no será escrito está condenado a ser masa poética informe, clavada en la misma piedra en que sigue hincada la espada artúrica, porque “la aventura […] se niega a cerrarse”. En “Codicilo” —el poema más breve—, se lega, a modo de testamento, la sentencia “Todo otra vez”, que insinúa una especie de ritornello perpetuo.
Llega el epítome de la obra con Fundamentación teórica, último de los tres apartados. “Obstinación” alude a la no aceptación del verdadero ser del otro, con el fin de no reconocer el error esencial que entraña todo enamoramiento. “Germen” sitúa a las palabras como origen de la separación de los cuerpos. “El valor de lo adquirido” defiende la entrega de todas las posesiones “[…] a cambio / de un paraíso de segunda mano”: “No podéis entenderlo: no sabéis / quién lo creó, / qué sueño original fue su modelo”. En “Era imposible” se trata la ruptura: “En el manual de instrucciones no venía / —supongo que por ser inverosímil— / qué hacer si el otro se estropea y dice / Ya no te quiero”. El amor queda personificado como un animalejo en “Los mensajes del bicho”, una especie de sabandija que “frota sus patas y hace gestos / que nadie entiende”, mientras prepara su “retirada”. Retornan las referencias cinéfilas en “Qué hubo de cierto en todo aquello”, donde se evoca la última escena de Vértigo, de Hitchcock: el amor deseado, anhelado, se escapa de los brazos rumbo a lo que siempre fue: inexistencia. “Ucrónimo” reafirma y a la vez pone en duda la existencia pasada de algo que sin ningún derecho a hacerlo ha dejado de ser. Culmina la obra con “Detalles irrelevantes”, reflexión entre irónica y seria en torno a lo poco que importa “si ella le quiso o no”, pues su “interpretación fue brillante”.
Si, tras cerrar este espléndido libro, el lector no es un poco más escéptico en los terrenos movedizos del amor, es porque quiere permanecer en la ceguera que condujo a los invidentes de Brueghel a una triste y común fosa (lugar en el que, por cierto, se encontrarían con un ya viejo conocido: el protagonista lírico que en tantos poemas de la obra ensalza con orgullo la loca pasión que lo destruye y en la que quiere seguir ardiendo).
P. S.: Un último detalle: el libro va dedicado a José Ignacio Díez, “filólogo exquisito”. He de decir que coincido con el autor en esa calificación, pues tuve al dedicatario como profesor durante mi formación universitaria y doy fe de que tales palabras son ciertas. Nunca le estaré lo suficientemente agradecido por sus enseñanzas.