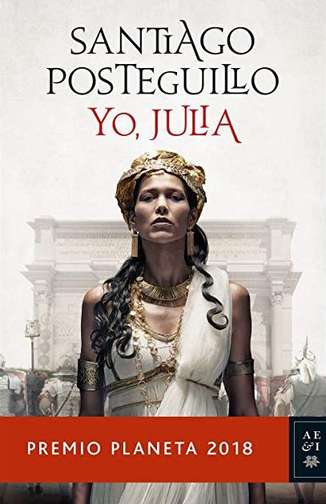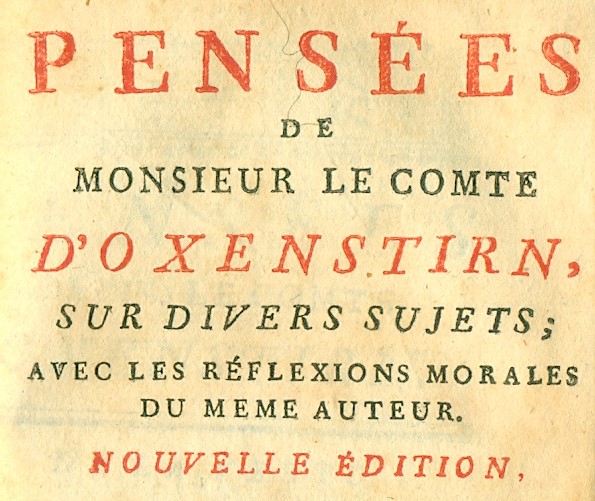Hablando de comercio, es muy posible que los analistas ejecutivos que aspiran a tener un despacho más grande, lleno de estadísticas, pantallas y todo eso, digan cosas más o menos así: “El comercio tradicional, de alto valor interactivo, ha sido el eje vertebrador de la economía. Su desaparición, o su nuclearización no cualitativa, provocaría tan sólo variaciones de tipo centesimal en la estructura macroeconómica, aunque su repercusión en ámbitos de tipo local sería impredecible…”
Nosotros que somos menos pretenciosos debemos hablarnos de otra forma más auténtica: ¿Cuántas veces decían nuestros padres, o nosotros mismos, incluso ahora: “esta tarde, a dar una vuelta, ¿eh?”, o “vamos de compras”, o incluso: “¿te vienes a ver escaparates?” o “venga, vámonos de tiendas”…
¿Cuántas veces se repetirán a lo largo de nuestras vidas frases como : “Súbeme el pan y unos yogures, cuando vuelvas” o “tengo que ir a la peluquería en cuanto abran, luego me paso por la frutería» o “a ver si me hacen una copia de llaves, y mientras me tomo un cafetito con porras” o aquello de: “he visto unos zapatos en la calle Alcalá que están muy bien de precio”
Eso es el “comercio tradicional” —me gusta llamarlo “comercio cercano”— esa es nuestra forma de vida y ¡nuestra comodidad! Porque si, algún día, para comprar una goma de borrar al niño, la botella de aceite que se acabó en el peor momento, una bombilla, un libro de poesía, la tarta del cumpleaños, o unas cervezas porque nos llega una visita inesperada… si para esas simples cosas, tenemos que coger el coche y marcharnos como cualquier yankee de Minnesota a 15 km. de distancia; ese día habremos perdido gran parte de nuestra valor real. Seremos muy modernos, pero nuestra calidad de vida será de plástico, etiqueta, caja electrónica, multitud uniformada y música ambiental, pero muy poco humana. Ganaremos tiempo dicen, puede aunque lo dudo, pero ¿quién nos ha dicho que el tiempo es para ganarlo y no para disfrutarlo?
Y no es incompatible la gran superficie con el comercio cercano. Pueden convivir, hay sitio para todos. Alguna vez cogeremos el coche y nos iremos a comprar no sé qué a un lugar enorme que tiene de todo, y en el que en una tarde has liquidado varias necesidades. Pero otras muchas veces entraremos en la tienda del ropa del barrio, que ya saben mi talla; en la perfumería de la esquina; en el carnicero del mercado próximo, ese que siempre gasta bromas y nos guarda las chuletillas que preferimos; en el estanco, mientras fumar no sea delito; y en esa tienda de regalos de dos calles más arriba; y hasta le diremos: “¡Anda, si me he quedado sin dinero suficiente!”, y nos dirán: “No se preocupe, ya me lo paga usted cuando vuelva otro día”.
Pero si los grandes capitales comerciales lo acaparan todo, consiguiendo precios por capacidad de almacenamiento, empeoramiento ocasional de algún producto y abaratando costes a base de empleados temporales y clientes que trabajan para ellos, autosirviéndose todo, mal nos va a ir… y no a mejor precio ¿o es más barata la gasolina desde que nos la servimos nosotros mismos?
Si hablamos de las compras por Internet, el asunto se complica. Útil sin duda, cada vez más eficaz, pero frío como un pez. Ni manoseo del producto, ni charla, ni paseo hasta la tienda… Vale para algunas cosas y de vez en cuando, pero ¿para todo? ¿qué pretenden? ¿que vivamos aislados en nuestras casas y enganchados a una pantalla de forma permanente? Algo me suena francamente mal.
Si todo esto, tan «cool» —como dicen muchos ignorantes— acaba por imponerse, perderemos la cercanía, la personalización, la confianza, el asesoramiento de la tendera experta, del comerciante que conoce su producto como nadie, del camarero que sabe cómo te gusta la tostada, del farmacéutico que te conoce y te ayuda… Si la visión de las grandes cifras oculta la verdadera dimensión mínima y cercana del vecindario, si algunos poderosos, bajo el mentiroso escudo de llamarse liberales, siguen apoyando sólo al poderoso que a su vez les apoya, y dejan de atender lo cercano, lo próximo, lo individual incluso… ¡apañados estamos! Como decía mi pescadera del viejo mercado de las Ventas, al que yo iba de niño con mi madre a ver cangrejos escapados: “¡Doña Alicia, esto va a acabar como el rosario de la aurora!”
Los responsables políticos, los comerciantes, los vecinos, no podemos perder la perspectiva ni la visión de la auténtica calidad. Eso ya lo hacen los análisis que miden el bienestar en estadísticas y valoraciones globales; como aquellos estudios que —en los años noventa— auguraban que el comercio tradicional estaba sentenciado a muerte. Eso se hace desde fríos despachos y mesas de trabajo anónimas, pero jamás a pie de calle. Los que formamos el auténtico tejido de la ciudad, los que no parloteamos cegados por la modernidad hueca y furibunda, los que no estamos encasillados en nuestro palacio de cristal… los de toda la vida, sabemos más lo que queremos que esos que, a base de palabras muy técnicas en inglés, nos dicen que lo que queremos es exactamente lo que ellos quieren que queramos.
Y no es antigüedad, no es luchar contra el progreso sino contra el progreso mal entendido que resulta más que nada tecnología de mercaderes e interés para unos cuantos. No es nostalgia de un pasado como si fuera inamovible. Nada de eso. Es defender el auténtico avance, el que tiene en cuenta el corazón, la facilidad de la vida, el que nos hace más humanos y solidarios; nunca el que nos convierte en número, frío dato estadístico y pelotón uniformado.
El pequeño y mediano comercio, el cercano, el que aún no se ha rendido, no ha parado de actualizarse, de hacer esfuerzos: Especialización, calidad, mejora de la estética, trato y cercanía, confianza y precio… A veces agrupadas en pequeños mercados o grupos, otras en solitario, las pequeñas y medianas empresas han conseguido generar en España el 80% del empleo; lo que no es en absoluto desdeñable y sí, desde luego, mucho más progresista que el de tantos emporios, con un nivel de empleo frecuentemente de carácter temporal muchísimo mayor pero muchísimo peor.
Si permitimos que prevalezcan los criterios foráneos de lugares que no tienen nuestra benigna climatología, ni nuestro sentido alegre de la vida, ni nuestras ganas de saludarnos por la calle, de tomar una cerveza entre compra y compra; si olvidamos cuántas necesidades cubrió aquello de “ya se lo pagará mi madre mañana” seguido del “no te preocupes, niño, que aquí hay confianza”… Si nos olvidamos de quién somos, terminaremos yendo donde no queremos y donde la buena vida será una estadística absurda.
El mundo del comercio —el de verdad—, no es para dar de comer a unos y quitarles el pan de la boca a otros, sino para que todos comamos, para que las ballenas enormes convivan con las minúsculas sardinas en vez de extinguirlas. Es un mundo con un futuro razonable y amable, no frío y deshumanizado. Si eso que se llama progreso devora al individuo, al buen vecino, al amigo, a la gente sencilla, si obliga al jubilado a hacer una excursión para comprar un cartón de leche… entonces no es progreso, es locura.
Mantener esta forma de vida y esta manera de entender las cosas es para que nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestros pueblos, nuestro país, nunca se parezca a esas visiones de ciertas películas de Ciencia- Ficción en las que —no sé si se han fijado— hay edificios enormes, coches voladores, empresas tecnológicas… y ¡ni un sola tienda de ultramarinos donde pedir 100 gramos de mortadela!
¿Qué comen? ¿dónde se visten? ¿quién les arregla el coche? ¿quién les sube el bajo de los pantalones? ¿dónde compran el papel higiénico los héroes de Matrix?