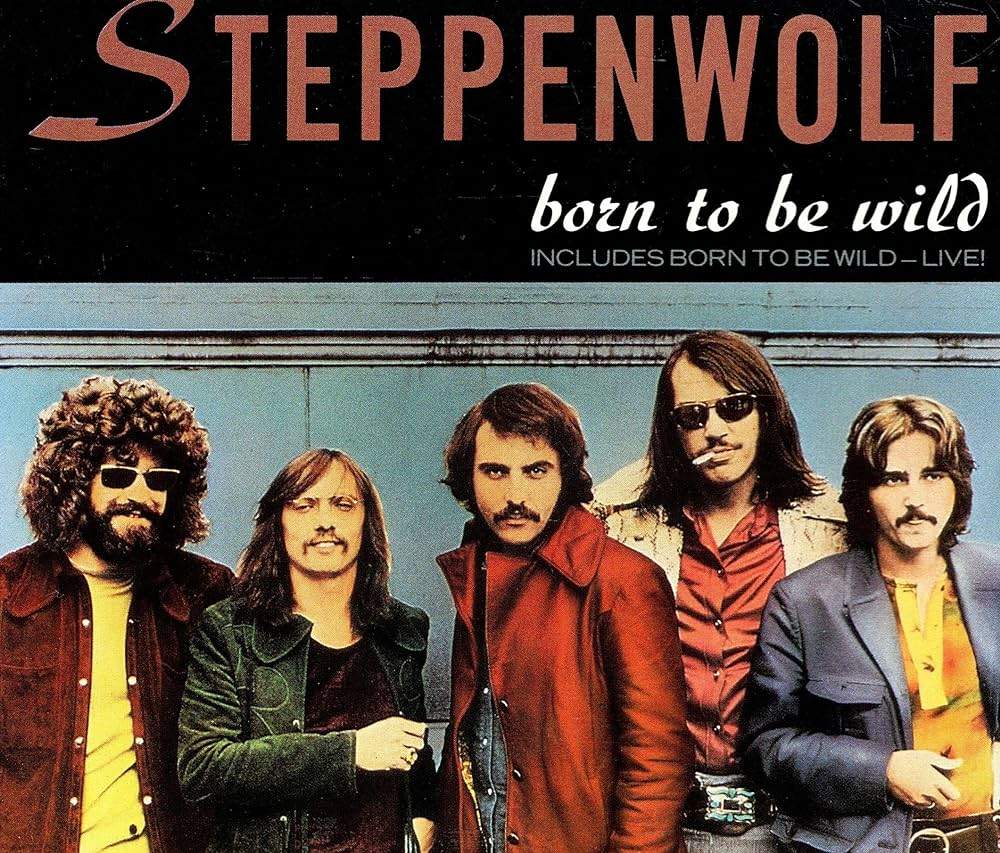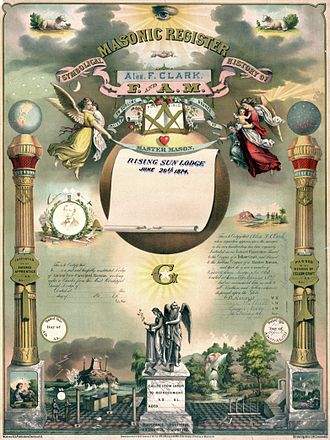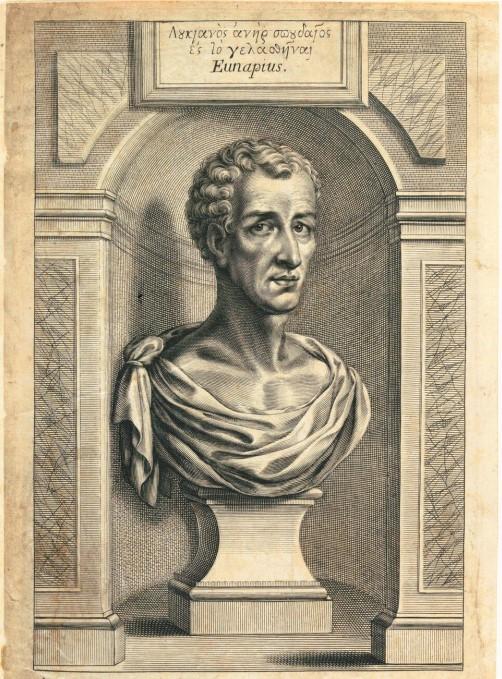Mark Twain dijo que el hombre había inventado las guerras para que los norteamericanos aprendiesen geografía. Del fútbol se puede decir lo mismo: hace que el alumno desmotivado en mapas sepa que existe Uzbekistán. En el acopio del saber que cada uno antojadizamente reclama para sí cuentan también todos esos concursos televisivos que amenizan las tardes y contribuyen al despertar del interés por la cultura. Lo que no prospera es leer por leer, saber sin propósito de lo sabido, acudir a las palabras por mero ejercicio de gratitud o de respeto. Le hemos concedido a la velocidad el gobierno de nuestra residencia en el mundo. Ni la paciencia tiene el prestigio de antaño. Es la cultura del reemplazo la que nos guía, la del algoritmo que sabe de nosotros lo que ni siquiera nosotros sabemos, la de quien tiene que recurrir al móvil para contar el chiste que no acaba de saber formular, la de la acumulación ciega, la de la debacle de todo lo que alguna vez sacó de nosotros la parte sensible, la amorosa, la que se enamora del cancionero de Petrarca o de un solo de trompeta de Chet Baker o de un cuadro de William Turner con barcos como grandes dinosaurios remolcados a dique seco en una brumosa tarde de invierno. También es la época de lo vacuo, de lo ínfimo, de lo caduco. Ayer alguien me dijo que no es capaz de estar dos horas en una butaca viendo una película. Nuestro cerebro se está transformando, quizá nunca ha dejado de hacerlo. En cien años (cincuenta, veinte) la gente joven no sabrá que hubo Bach. Correrán como pollos sin cabeza por las avenidas de la prosperidad. No tendrán libros en casa, no irán al cine, no habrá librerías ni habrá cines. A tientas o a ciegas, se caminará entre las ruinas de la inteligencia, como escribió Gil de Biedma de sí mismo. Cualquiera que advierta sobre los peligros de ese deambular sin propósito será desoído, se le sancionará el atrevimiento. Se perderán las palabras que no se usen, se hará elogio de la ignorancia, pero ese futuro terrible ya está con nosotros.
Lo que no hay es paciencia, la hemos dejado atrás, hemos pensado que ya no va a ser útil nunca más la paciencia, porque en el vértigo se vive mejor o se vive más rápido que en ella, que es tornadiza y de pronto irrumpe en prisas o se acomoda con soltura en la pereza. La velocidad es lo único que importa. Velocidad y llenado: volcar en un cajón todo cuanto encontremos, echar los capítulos de la serie que estás viendo, la confidencia del amigo, la lista de la compra, las palabras que alguien recuerda que dijiste, y abrir el cajón, demorarse en la visión de lo que contiene el cajón, pero no usar lo que hay, no saber qué manos amorosas lo facturaron, en qué privada fantasía cobró cuerpo lo que hemos ido arrumbando ahí dentro, en el cajón, que es un libro con todos las páginas en blanco, que es un pedazo de vida por llenar. Lo que no se mueve no es vida, aunque la gobierne el confort y la mimen los astros de los libros antiguos, por eso debes continuar moviéndote, debes hacerte sólido en los desplazamientos. Exhibe seguridad, mejora la calidad del paso, merece el vértigo y no se te ocurra pensar en parar, no, no pares, sigue, sigue. No haces nada en lo quieto, solo es una distracción esa quietud, un remanso, un vacío y el vértigo es más productivo. La paciencia no importa, no te dejes nunca engolosinar por quienes la venden como algo bueno. Velocidad y más velocidad. Hay días en que necesitas parar: decir basta, pero sin entusiasmo. Ese decir basta no debe parecer definitivo, interesa un basta con posibilidad de desdecirse. Hablar es desdecirse. Escribir es merodear las palabras, buscarles un sentido, tantear la realidad, no dar con lo que de verdad (será verdad, qué va a ser si no) contiene la realidad: contiene velocidad, contiene vértigo, contiene fiebre. Escribir un diario es llevar la cuenta de la velocidad, llevar la cuenta del vértigo, llevar la cuenta de la fiebre. Será otras cosas, pero esas cuentan.
Hay una tendencia reciente a reducirlo todo y a escamotear los detalles, a no entrar en los matices. Se está bien en esa intendencia menor de las cosas, en esa especie de resolución de baja intensidad. Debe ser una de las consecuencias de este trasiego febril que nos lleva y nos trae sin que percibamos en detalle las menudencias de la travesía. Será la prisa, que todo lo impregna. O la prisa juntamente con la ceguera. Vamos aprisa y a ciegas. La lentitud no es útil. Tampoco la visión completa. El mercado es un ente que piensa y prefiere la velocidad. Yendo rápido, se consume más. Cogemos un producto y lo sustituimos por otro. No da tiempo a pensar en él, no hace falta pensar en él. Caso de que pensemos, el mercado emite un zumbido, se le enciende una luz y nos sanciona. Le interesa que no se indague, que no exista una intimidad excesiva entre el objeto y su dueño. De hecho, la propiedad es un concepto revisable. Es mejor que no tengamos nada, basta usarlo, dar por acabada su existencia cuando estamos muy hechos a manejarlo y reemplazarlo por otra cosa. Eso le conviene al mercado. El objeto recién adquirido tiene una doble etiqueta de caducidad. Una está en su envasado (con una fecha impresa) y la otra está en nuestra propia percepción del objeto, en el tiempo que le concedemos antes de que nos sacie y decidamos adquirir otro, aunque cumpla esa misma función y no varíe en demasía del sacrificado. Crear ese estado de ánimo es el fundamento de este tipo de capitalismo brutal, salvaje, tosco y, en ocasiones, obsceno. Ese es su cometido, su indicador principal, su carta de supervivencia. A quien matan en ese negocio es a la cultura. La cultura debería ser un departamento ajeno al negocio, aunque el artista deba lucrarse de su trabajo y se comercie con ella. No hay objeción a esta evidencia, pero hay ocasiones en que esa cultura es únicamente un dispensario de frivolidades. Y un no saber dónde está Uzbekistán ni haberse conmovido con las cantatas de Juan Sebastián Bach. Recuerda uno a veces el monólogo del replicante Roy Batty en Blade Runner y piensa en las lágrimas y en la lluvia, en las cosas que se perderán en el tiempo.