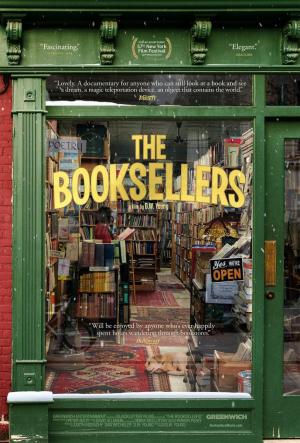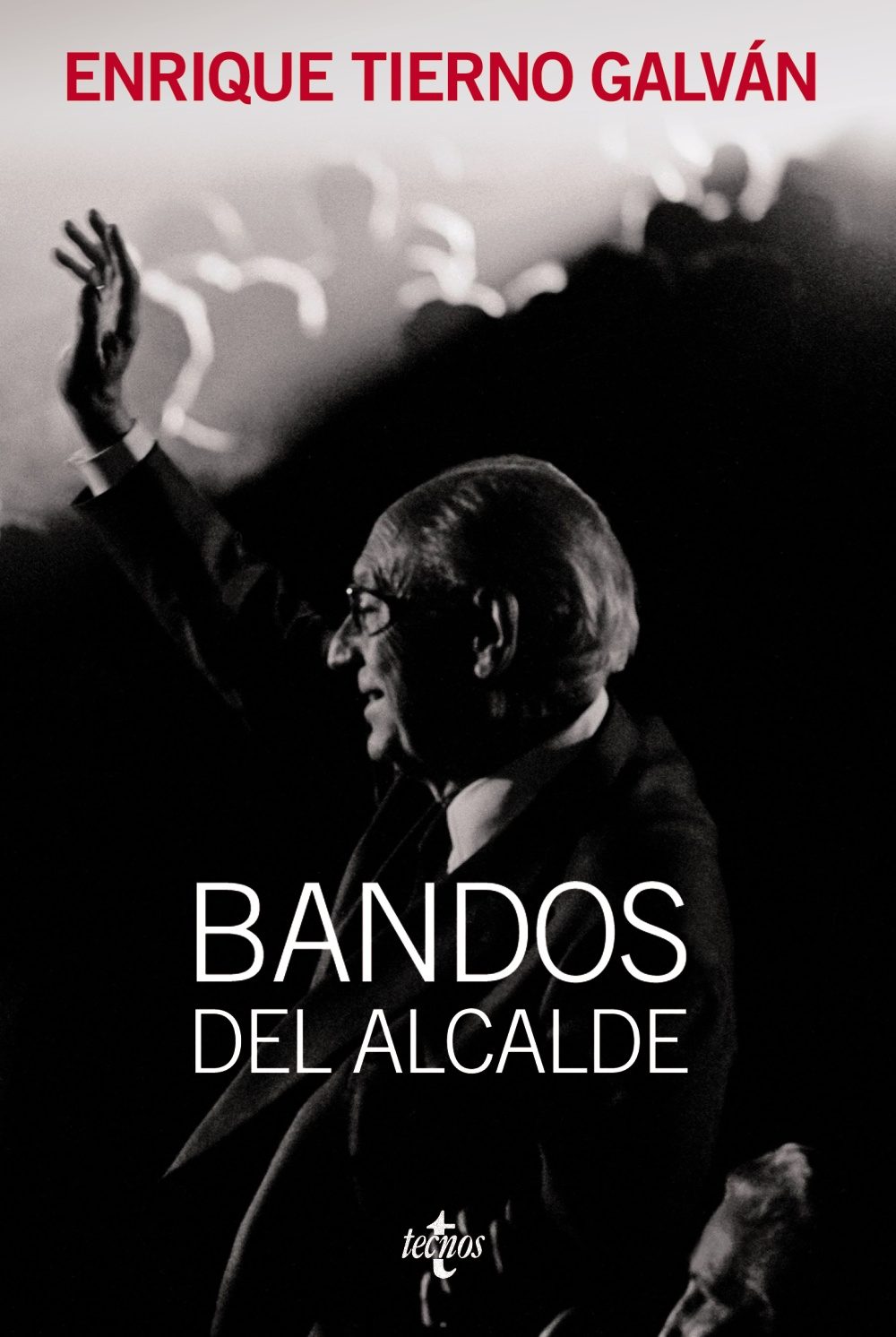Resulta muy enternecedor escuchar a Montxo, el joven protagonista de La lengua de las mariposas (José Luis Cuerda, 1999), su deseo de abandonar la localidad en la que vive y embarcarse a América, horas antes de ir a la escuela: son los miedos de un niño que hasta los 8 años ha estado cuidado por su madre en casa debido a una enfermedad pulmonar; sus primeros años le han servido para ser un avezado lector, muy curioso y atento a lo que ocurría a su alrededor.
Resulta muy enternecedor escuchar a Montxo, el joven protagonista de La lengua de las mariposas (José Luis Cuerda, 1999), su deseo de abandonar la localidad en la que vive y embarcarse a América, horas antes de ir a la escuela: son los miedos de un niño que hasta los 8 años ha estado cuidado por su madre en casa debido a una enfermedad pulmonar; sus primeros años le han servido para ser un avezado lector, muy curioso y atento a lo que ocurría a su alrededor.
Ahora le toca “socializar” con otros niños y el miedo no le permite conciliar el sueño: ha oído que el maestro pega y así se lo confirma su hermano Andrés, compañero de habitación en el hogar familiar: viene de suyo, la letra con sangre entra y así ha sido siempre. El terror a la violencia magistral atenaza a Montxo que intenta dormir con La isla del tesoro sin conseguirlo. América, por lo tanto, se adivina como el horizonte más seguro para evitar “los palos” que sin duda recibirá en sus días de escolarización. Quiere seguir los pasos de su primo que se lio la manta a la cabeza y cruzó el océano para evitar la milicia en la guerra de África.
El barco a América: la salvación…
El nuevo continente será la solución para un alumno atemorizado por la cultura del sufrimiento, del dolor y de la sumisión. El maestro es el que sabe, el que tiene la razón y al que hay que obedecer ineludiblemente, sea como sea y al precio que cueste.
Podemos imaginar el susto que llevaría encima cuando al día siguiente de su insomnio aterrador se enfrentara con don Gregorio; lo mejor, pillar un barco en La Coruña y nuevos mares, nuevo futuro lejos del futuro que le esperaba, inexorable en ese pueblo, meses antes del estallido de la guerra civil. América es el paraíso: en el imaginario infantil se convierte en el universo pacífico que evita la agresión educacional. Muchos son los “valientes” que se aventuran al logro de mejores vidas transoceánicas; la patria lejos, a la que regresar, tal vez cuando pasen los tiempos procelosos.
El deseo de Montxo se configura a corto plazo: imposible pensar en los avatares que puede conllevar un viaje allende sus fronteras marítimas: se trata de escapar, es decir, es una huida hacia adelante para esquivar la que se viene encima: la escuela es la hidra mitológica que ha despertado para engullir al pupilo. Salir corriendo y zafarse del zarpazo que le atizará antes o después el maestro, figura dominante en esos años que amenaza a las futuras generaciones.
Quizá ese miedo del pequeño pueda ser un trasunto de los años funestos y aciagos que se acercaban al país: Machado lo vio en su poema Recuerdo infantil al intuir la lucha fratricida que poco tardaría en ser una realidad enfrentando a familias, amigos, pueblos…
El miedo del niño apabullado por el monstruo del que la única escapatoria es huir hacia otros mundos…América.
Ahí está Francia… ¡la libertad!
Los Pirineos siempre han sido una frontera geográfica próxima y lejana: tan cerca y tan lejos; montañas en apariencia inexpugnables cuyos picos y estribaciones observaban a los viajeros, exiliados y contrabandistas con ojos sospechosos. Francia y España han vivido, sufrido, más bien, vicisitudes de todo pelo y pelaje circunstancias históricas lacerantes entre sí que hoy permanecen el recuerdo de quienes las padecieron. Para Jaime y Tomás, los protagonistas de Los años bárbaros (Fernando Colomo, 1998), dos estudiantes acusados de alta sedición en 1946 —esa década terrible en nuestro país— Francia supone la liberación. Han pintado unos grafitis en las paredes de la universidad y han de cumplir condena de 8 años en la futura tumba del dictador. Ahí en el Valle de los Caídos, recuerdan a Machado, Lorca y Miguel Hernández, poetas proscritos por el régimen: la poesía es un peligro que no se pueden permitir. Pero ellos no se resisten a acabar sus vidas como presos políticos entre esos muros de hormigón brutalista y ansían echar a correr, en un burro primero, en un descapotable después y a pie hacia la “liberté et fraternité”. Cruzar los Pirineos supone romper ataduras con un gobierno que constriñe los derechos humanos, soltar la mordaza que ata palabras y emociones. El horizonte está tras unos muros en plena orografía hispanofrancesa: acceder a ellos y traspasarlos, dejando atrás las sombras y la oscuridad de unos años insufribles, será el triunfo de muchos españoles durante el franquismo instalado en nuestro país 39 años.
Francia se constituye en la salvaguarda de refugiados que, de seguir en España, malvivirían agazapados en un país limitado y lastrante, una patria añorada a la que quizá ya no puedan volver; serán profesores, escritores, filósofos…muchos artistas en busca de un paraíso, mutilado en la nación propia; cruzar y ensanchar horizonte, traspasar y encontrar oxígeno. El espejo de Alicia se abre frente a la violencia ejercida contra la libertad de expresión, la amenaza y la tortura que les impide ejercitar su propia esencia.
Francia les dará nueva identidad, nuevas oportunidades y una vida diferente: la mirada puesta hacia adelante, mirar atrás con nostalgia no ayuda. Levantarse y despertar con un nuevo idioma y una cultura distinta. El precio de defender sus ideales, el coste de una decisión personal. Sin barco ni océano, la tierra “prometida” más allá de una cordillera, montes y laderas por las que llegar a la meta. La historia, que es muy tan pertinaz, se repite. Décadas más tarde, cuando ya creíamos que la democracia estaba consolidada en nuestro país, varios tiros de armas militares que horadan el techo del Congreso, nos recuerdan, que esa fatídica tarde del 23 de febrero de 1981 muchos volvieron a cruzar la frontera pirenaica, se lanzaron a pie, en coche a los bosques de una cordillera que los seguía mirando y esperando. Francia…
En Australia se vive mejor…y están de mejor humor
Algunos decidieron esperar y verlas venir; tiempos mejores, de calma y sosiego ante unas condiciones económicas muy desventajosas para el sector industrial. Corren los años de la reconversión: hay que entrar en el Mercado Común y algunos países exigen requisitos a España muy difíciles de llevar a cabo sin un gran perjuicio para muchas familias. Santa, Lino, Amador, Jose…son los protagonistas de Los lunes al sol (Fernando León de Aranoa, 2002), hombres en el paro: su empresa de astilleros navales ha cerrado las puertas. No compensa producir piezas en Vigo por el alto coste y se ven abocados a dejar en la calle a sus empleados, la mayoría hombres, los cabeza de familia, quienes traen el sustento a casa. Las consecuencias, deplorables, no tardan en llegar y se ven afectados planes de futuro, sueños de mejora y progreso, ilusiones y afectos… todo ha saltado por los aires. Las oficinas del INEM se ven atestadas de hombres (muy pocas mujeres: hasta ahora la inserción laboral femenina era escasa, dedicadas como estaban a las labores del hogar) que esperan su turno para ser atendidos por funcionarios que cumplen con su deber.
Quizá la solución esté en marcharse lejos, abandonar la ciudad gallega, como otras tantas de nuestro país, y cruzar el océano en busca de nuevas tierras: Australia. Hasta allí nos conduce Santa, el más escéptico del grupo de parados, soñando con un país que ha imaginado verlo en el techo desconchado del cuartucho de la pensión en la que malvive.
Está convencido de que Australia es el auténtico paraíso: allí hace buen tiempo, el clima benigno favorece las relaciones personales y el mejor carácter de sus habitantes. Asegura, así lo afirma de tajante, que existe en aquellos parajes una ley que permite dividir la gran extensión de tierra de ese país añorado entre sus habitantes cuando llega el momento de la jubilación. Resulta enternecedor escucharle y es inevitable sonreír condescendiente: el personaje que interpreta Javier Bardem va de listo frente a los otros y solo es un pobre diablo que habla de oídas, “campanas suenan y no sabe dónde”, pero necesita aferrarse a algo ilusorio casi mágico; en definitiva, representa el deseo de cambio, algo apático, es cierto, porque al final claudican, sentados al sol, mirando a la lontananza, los barcos pasar delante de ellos.
Australia…