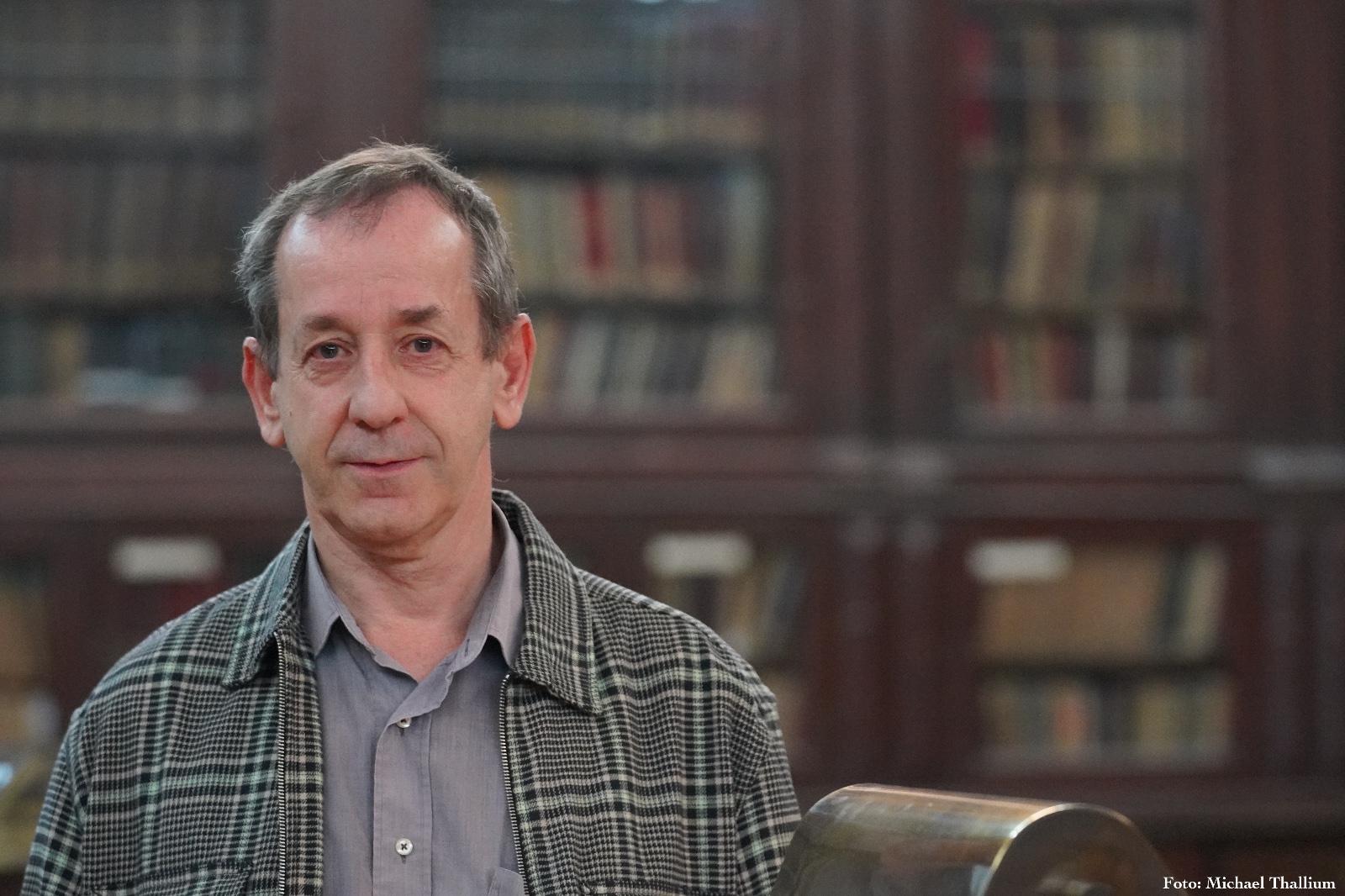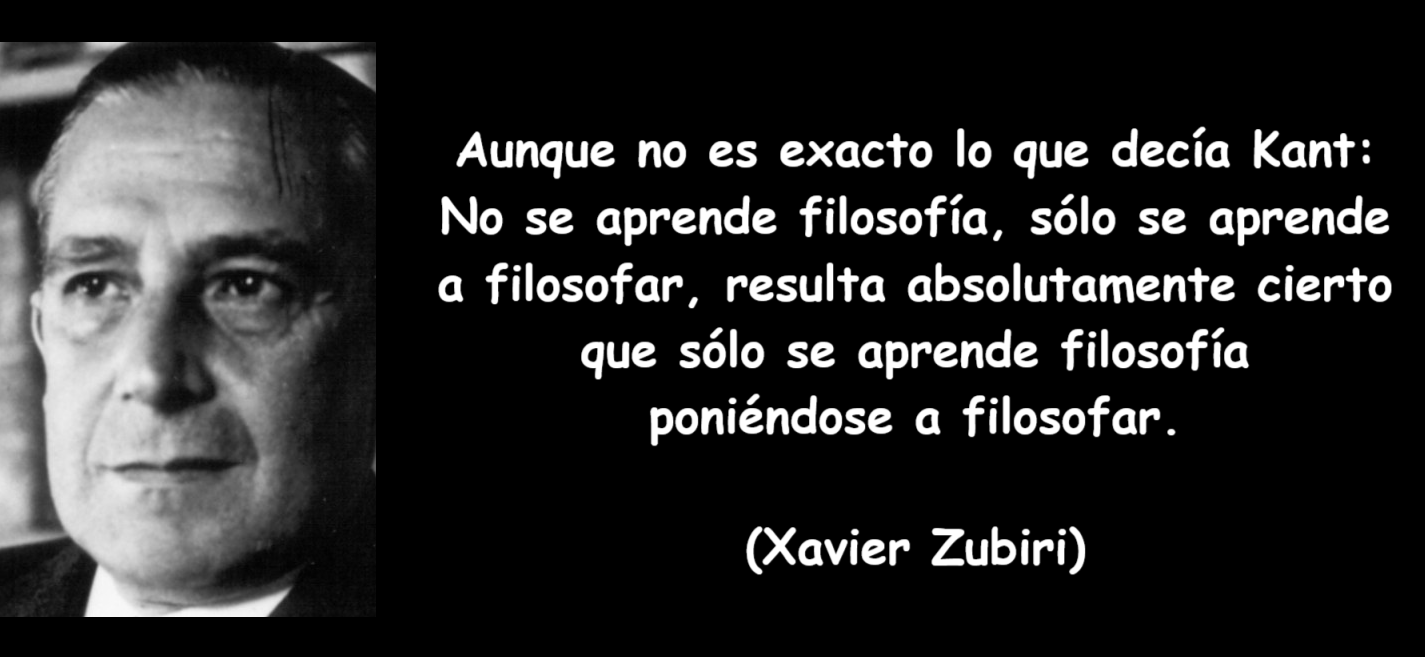En el cuadro “La pesadilla” de Füssli, pintado en los albores de la modernidad, vemos a un monstruo sentado sobre una durmiente en una postura y con una mirada que nos lleva a preguntarnos muchas cosas: ¿quién es ese monstruo y de dónde ha salido?, ¿es una alegoría del deseo que la doncella sueña?, ¿es el deseo del cual un siglo después Sigmund Freud dirá que ansía y teme, que en sueños, gracias a la debilidad que imponen, toma forma… sin saber él mismo por qué ni con qué fin ha sido invocado, ya que su idealidad no puede satisfacer a la muchacha?, ¿por qué, también, es varón –como a todas luces parece– siendo una mujer la que lo sueña (de ser un hombre, Füssli, Freud, sería una bruja infernal, si es que en realidad los monstruos no serían todos andróginos… como los ángeles, los verdaderos), en todo caso la figura que toma la culpa al darle entidad al deseo, a su sino posesivo, a la voluntad de dominio, esa parte maldita que corresponde a la animalidad a la que el deseo que se descontrola invita a la doncella (o ya mujer), pero no sólo, a entregarse, habiendo sido despertado para ello sin que pueda suceder, causa por la cual los monstruos salen a la vida, se (nos) “muestran” y permanecen perplejos, impotentes, reflejándonos en lugar de actuar; a entregarse en potencia pero a también a reproducir la prohibición?
Surge también la pregunta de por qué tienen aspecto masculino. ¿Es la figura fantástica del padre que mujeres y hombres por igual, lesbianas, gays, transexuales, humanos todos cuyo ser debieron a la voluntad tiránica de un padre, desean fundirse? ¿La figura de quien nos amenaza sea cual sea nuestro sexo mientras que la figura femenina es la de quien nos protege, inclusive en los roles efectivos que adopta un matrimonio homosexual?
Mary Shelley, mujer como sabemos, inventó al monstruo por antonomasia haciendo que pidiera una mujer, una novia, quizá por la misma razón por la cual se estableciera que fuera Adán quien surgiera antes que Eva. ¿No entonces necesariamente porque sintiera masculina la monstruosidad en sí sino por la incapacidad remanente de no poder librarse de la persecución edípica?
Drácula por su parte, es exigente en ese sentido, así como poseedor de un deseo que no hace distinción de las diferencias clásicas entre los sexos: de todos toma su sangre, a todos les impone el sometimiento; todo un padre, a fin de cuentas, todo un semidiós a imagen y semejanza de Jehová.
Ambos, el de Shelley y el de Stoker son, empleando un término que Kafka usa, “ayudantes”, «funcionarios del Castillo», en cuyo orden de jerarquía, desde la óptica del hijo, ¡nuestra óptica básica y por ahora inevitable!, la madre está en el escalón inferior, como “ayudante” del padre despótico… Volveré sobre el particular más adelante.
En fin, las preguntas no terminan ahí, y las respuestas suelen ser insuficientes, signadas sin remedio por los imperativos de la mitología y las ideologías imperantes; y hoy en día por una u otra necesidad táctica y como tal, cínica, que nos empobrece a todos. En fin, queden estos apuntes para un tratamiento más exhaustivo, imposible aquí dada la necesaria y exigida limitación de un artículo.
En cualquier caso, los monstruos clásicos siguen siendo lo que siempre hemos temido y, a la vez, hemos deseado, y lo que aún los reclama.
Por lo demás, es bastante obvio que el monstruo clásico remitió siempre a un origen humano, como manifiesta Shelley al presentarlo como resultado de una reunión de las pretendidamente mejores partes posibles de ser halladas en diversos cuerpos, cada cual en sus respectivas especializaciones, físicas y mentales; una reunión en la que se produce “un error fatal” (error humano debido a una racionalidad insuficiente que la modernidad no dejará de pretender, mejorando de ese modo al dios, es decir de nuevo: al padre, al pasado del que se ha venido), y «error» del cual el engendro, al hacerse consciente, le reprochará a su creador (o padre), culpándolo de que “mi forma es una miserable deformación de la tuya” (sic). El Golem a su vez es conformado como un ser humano, en todo caso asexuado. Y Drácula de igual manera, salvo en lo relativo a su particular dentadura… pero dentadura al fin. Todos en uno u otro sentido condenados a obedecer al instinto ajeno o propio, incluso, como en el caso de Drácula y en el fondo al Golem, por toda la eternidad, es decir, lo propio de una condena infernal, de un fuego siempre ardiente. Una condena que al engendro de Shelley se le hace lo bastante insoportable como para ir en busca de la muerte voluntaria como la practicada por los esquimales.
Pero esa condena, mortal o no, se hará no sólo semejante a la del ser humano de todos los tiempos, sino a la del sapiens que optó por la ciudad renegando de la selva. Las prácticas malignas de Drácula no dejan así de configurar una auténtica actividad profesional, rutinaria y compulsiva, perfecta por lo maquinal. Una actividad la que lo definirá, que lo identificará, que le dará una dignidad de hecho aristocrática. Y que, por ello, lo encadenará a vivir para siempre como lo que es… sin duda para ser. Algo que diría representa lo específicamente humano… y que se extiende al monstruo; que pasa al monstruo junto con el dolor que deriva de su rareza, de su soledad, especialmente la del escritor que ha plasmado su existencia y le indujera sus propios atributos, incluidas sus dificultades para amar a un semejante (en lugar de principalmente a la literatura y al arte, como notablemente pero no sólo ni mucho menos le sucediera a Kafka). En fin, donde la entrega (incluyendo la propia literatura como monstruo devorador, desgastante por excelencia) sólo se puede vivir en unos u otros sueños. La entrega tanto como la receptividad del cariño ansiado desde la más tierna infancia, siempre distante y siempre perseguido; el que reclama tanto el engendro de Frankenstein como Drácula (el Golem por su parte, mecánico, idiota, no cuenta con el atributo de la consciencia, lo cual también es una idealización paradisíaca del autor; lo que Tolstoy reconoce, sometido a una escritura formalmente realista, cuando sufre por no haber sido un simple mujik: figura del deseo de desembarazarse de la reflexividad doliente, origen de la perplejidad, de la incapacidad para llegar a la respuesta taxativa pero supuesta en las penumbras, de la culpa, la vergüenza, la Ley; el alter ego de la resignación y la nunca acabada madurez). Puesto que la monstruosidad es difícil de sobrellevar como insiste el engendro de Shelley: «Soy miserable y abandonado, soy un aborto de la naturaleza, a mi sólo se me debe despreciar y rechazar», por lo que «ansío que llegue el momento en que (…) ese espíritu no piense más».
El monstruo clásico, que empieza a asomar en los albores del Renacimiento, va en fin siendo, de modo cada vez más explícito (científico al menos), un producto que proviene del interior del ser humano, que late dentro, que crea en sueños e incluso en sus planes más o menos pragmáticos.
Hyde late en el Dr. Jekyll, que encuentra el modo de liberarlo, y por fin de ponerlo cobardemente a merced de la justicia. Es el resultado de un desdoblamiento operado en carne propia por un hombre sabio, noble, reflexivo, pero derivado de: “el lado perverso de mi naturaleza”, “menos robusto” y “menos desarrollado que el lado bueno”; que “llevaba mucho tiempo enjaulado”, según él mismo, el consciente Dr. Jekyll, se describe. Aquí también, tanto el creador como su producto, se dejarán arrastrar (“vendido como esclavo a mi pecado original”) por seductores cantos de sirenas o, nuevamente, por la seductora manzana del conocimiento (como Frankenstein, que comparte con Jekyll cierto grado de inmadurez hasta el final), permitiendo que el mal que reclamaba su liberación salga, como dice Jekyll, “rugiendo” … y al que se rendirá presa de la frustración.
Esta dependencia igualmente interior será la que lleve al creador/liberador a ser incapaz de sacrificarse para acabar con el monstruo. Su cobardía, y también su vanidad, lo llevará a responsabilizar al propio monstruo de su fin, invitándolo inclusive a arrepentirse (una vez más a imagen de Dios) dejando la solución en la justicia de quienes en realidad practican el mal o la obediencia sin necesidad de droga alguna, como miembros de la sociedad instituida, despersonalizados en la Ley y su “patíbulo”. Aquí también, la frustración y la tragedia resultaría de la imperfectibilidad humana que intentaría de otro modo a dejar de ser, la cual, de este modo, podría haberse superado, en concreto evitando el detalle nimio (y simbólico sin duda) del olvido de una apropiada y necesaria “provisión impura (de sal)” o un contraproducente “exceso de trabajo” propio de la vanidad humana y la impaciencia de todo mortal (ese «pecado capital» para Kafka). Creación, derrota y defección; monstruosidad y tragedia; mal y bien; derivados todos de la misma condición humana.
Samsa, por fin, en el final de la época (aún presente), democratizará al monstruo sin dejar de acusar a la sociedad de la monstruosidad con la que de repente amanece. El hombrecillo simple y voluntarioso, que traía dinero a su casa, no al entrar en los sueños sino al salir de ellos, se descubrirá transmutado en “un monstruoso insecto”, también en este caso, atribuyéndolo al “exceso de trabajo” (esta vez no científico ni aristocrático, sino a la fatigosa, desalmada, sencilla profesión de viajante de comercio: una “plaga (…) en que el corazón nunca puede tener parte”, una de las ocupaciones que la sociedad industrial ofrece a los hijos y nietos de la modernidad (¡incluyendo a los científicos), todos reducidos a la similitud y a la chatura de un auténtico “pueblo de ratones”.
La monstruosidad (o la rareza) será liberada así del bien que la sociedad bendice en la forma de las diligentes ocupaciones profesionales, responsables, serias, so pena de ejecución penal. Algo que con el curso del tiempo comenzará a integrar la propia criminalidad impune; incluyendo la llamada corrupción… Sólo el «error», la falta de éxito (ya lo señalará Victor Hugo), la insuficiencia de astucia y de recursos pragmáticos, la debilidad que se manifestará en quienes no sean capaces al respecto, los expondrá al «proceso» y «la condena», juzgados y acusados por la mayoría fiel por medio de «los ayudantes», que permiten que aquella mayoría no necesite mancharse las manos de sangre. Porque para eso están el torturador, el verdugo, el sicario, el mercenario, la policía, los jueces, el ejército, etc. Y, precisamente, es esa mirada hecha propia la que hará de Samsa, de Hyde, del monstruo de Frankenstein, de Drácula… los monstruos que a la vez queremos y no queremos ser, que nos imponen ser y nos exigen que no seamos. Los monstruos que acaban viéndose monstruosos… para verse como los ven los otros. Porque el cisne no puede escapar a la ley punitiva de los patos, y asumirá ser un «patito feo» y no «otra cosa» que no puede imaginar ser. Eligiendo inclusive la muerte, a fin de cuentas por el bien de todos, sea a manos de sus enemigos, de la naturaleza o de los «profesionales», «ayudantes» de la Ley. La muerte a la cual, los ejecutores de Drácula, atribuyen al «final, (…) en el rostro del conde, una expresión de paz». «… la amargura del remordimiento» que el propio engendro de Frankenstein reconocerá, antes de internarse en el hielo, que «no cesará de quemar mis heridas sino cuando la muerte las cierre para siempre». Muerte a manos ajenas a la que será dejado Hyde mediante un ardid traicionero de la conciencia de su liberador. Autoconciencia culposa que lleva a Samsa, como nos instruye Kafka, al convencimiento «de que tenía que desaparecer». Consciencia que Kafka (entre otros de sus herederos literarios) convierte en componente de la vida cotidiana. Un hecho que pone de relieve otro aspecto para mí relevante de la Literatura: su alcance revelador que hace que los autores parezcan adivinos del futuro y que la mayoría se incline por asociar sus textos con realidades inverosímiles cuando no son sino presentes y propias del choque en uno u otro grado de cada individuo con el mundo.
Así, el monstruo es perseguido por los miedos siempre ajenos que lo cercan, antorchas en alto, palos o manzanas arrojadas al lomo, tras serle negado el afecto que buscaba tal cual era; una búsqueda obviamente patológica (o trágica) por infructuosa, inmadura. Lo explicita el monstruo de Shelley (ciertamente con un exceso de racionalidad cedido por la autora para el buen fin del mensaje): «… tuve la esperanza de encontrar a seres que, perdonándome mi fealdad, me quisieran por las excelentes cualidades que era capaz de demostrar», lo que dará como consecuencia que «el ángel caído se convierta en un demonio».
Ahora bien: si prestamos atención, los monstruos clásicos, perturbadores de la conciencia individual, abandonaron la escena literaria, sobre todo en su forma humana y exponiendo sus conflictos, los del ser humano transplantado, es decir, como cualquier otro personaje literario. Reducida, en el mejor de los casos, a un asunto psicoterapéutico y de ese modo curable, hasta que su «locura» díscola supondrá la apropiada reeducación en «campos de trabajos». En cuanto al monstruo angustiado será progresivamente marginado, rechazado, no comercializable, mientras en paralelo se recuerdan, salvo excepciones, los cien años de Kafka a través de sus cartas y de manera simplificada, como a muchos otros. Todo monstruo humano se ha vuelto teatral, ridículo, fiera de feria, despertando en su lugar al príncipe encantado (lobo hombre o vampiro, enamorado y deseado).
En cualquier caso, ya no angustia, y si perturba lo hace entre dos telediarios, una vez que otra noticia entierra la anterior. Hoy nadie es un monstruo ni aunque se suicide. Incluso se hace posible al servicio del Estado, como superhéroes (mujeres y hombres… y pronto seguramente homosexuales) que salen disfrazados y enmascarados para defender la sociedad, guardianes de las buenas costumbres o pregoneros de una impoluta moral futura lo que les granjea reconocimiento y cariño masivos, lo que los monstruos precedentes no consiguieron jamás.
¿Pero qué hicieron para ello? Diría que claudicar como monstruos, es decir, haciéndose útiles, provechosos, necesarios para conservar la sociedad definitivamente gatopardista, que prefiere las redistribuciones al peligro de los cambios… en realidad nada nuevo. Una sociedad que les ha aplicado el truco general: la profesionalización que santifica, que hace de guardianes, verdugos, sicarios y soldados necesidades sociales que justifican su monstruosidad; que otorga dignidad a los personajes de su circo. Dejando para lo más precisamente primitivo y animal que hagan de malos, como Gotzila, el Alien o la masa-zombi por lo que serán implacablemente destruidos.
Pero no hace falta bajar hasta los comics para encontrar esa metamorfosis que exhibe sólo la piel del monstruo, el disfraz, y no su significación conflictiva. Una metamorfosis, en fin, creo inseparable del proceso de industrialización de la cultura del que la intelectualidad teatraliza la queja de otros tiempos o lisa y llanamente la reprime aceptando encontrar su lugar… «en los equipos» y «empresas» (Heidegger dixit), es decir, en el escenario del mundo.
Vaya pues por los monstruos de antaño, en su recuerdo, este breve discursillo fúnebre.
(Versión corregida de la ponencia que presenté en el II Congreso Internacional de Literatura Fantástica celebrado en Barcelona entre el 10 y el 12 de noviembre, organizado por el Grupo de Estudios de lo Fantástico, y dedicado a «Las mil caras del monstruo».)