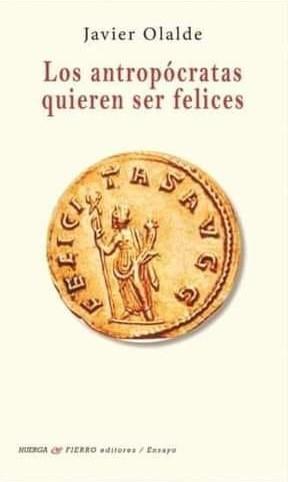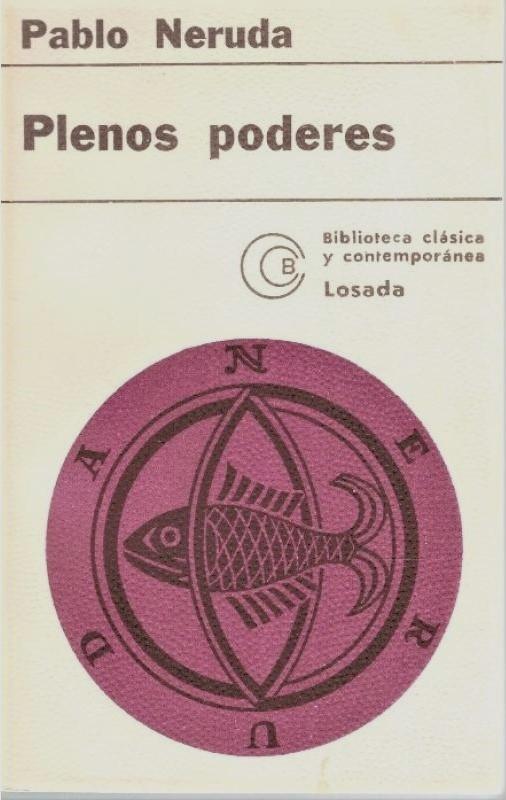Desde que Zygmunt Bauman lo forjara en su momento, el adjetivo “líquido” ha venido acompañando la descripción de la actualidad por parte de sociólogos, politólogos y opinadores de todo pelaje, convirtiéndose en un comodín recurrente para comprender la deriva en la que se encuentra inmersa Occidente en las últimas décadas. Así, frente a la rigidez de las categorías empleadas por sus predecesores (recordemos la de “jaula de hierro” de Max Weber para dar cuenta de la progresiva burocratización de las sociedades avanzadas, o la de “pensamiento operacional” con que Herbert Marcuse trataba de sintetizar el imperialismo de la razón calculadora aplicada de manera generalizada), los teóricos contemporáneos se inclinarían a subsumirlas en una corriente progresivamente acelerada de disolución de las estructuras y las relaciones sociales, la cual incluiría todos los aspectos de la existencia: laborales, empresariales, personales, incluso sentimentales.
Desde que Zygmunt Bauman lo forjara en su momento, el adjetivo “líquido” ha venido acompañando la descripción de la actualidad por parte de sociólogos, politólogos y opinadores de todo pelaje, convirtiéndose en un comodín recurrente para comprender la deriva en la que se encuentra inmersa Occidente en las últimas décadas. Así, frente a la rigidez de las categorías empleadas por sus predecesores (recordemos la de “jaula de hierro” de Max Weber para dar cuenta de la progresiva burocratización de las sociedades avanzadas, o la de “pensamiento operacional” con que Herbert Marcuse trataba de sintetizar el imperialismo de la razón calculadora aplicada de manera generalizada), los teóricos contemporáneos se inclinarían a subsumirlas en una corriente progresivamente acelerada de disolución de las estructuras y las relaciones sociales, la cual incluiría todos los aspectos de la existencia: laborales, empresariales, personales, incluso sentimentales.
La divisa, ya, parece ser la de que “todo lo sólido se desvanece en el aire”, una idea del Manifiesto comunista que Marshall Berman puso de nuevo de actualidad en 1982, al utilizarla como título de su libro acerca de las mutaciones de las sociedades avanzadas a finales del siglo XX. Salvo los funcionarios, pocos son los que conservan el mismo puesto de trabajo a lo largo de toda su vida (con los consiguientes estragos en el orden personal que describiera Richard Sennett en La corrosión del carácter); los divorcios están a la orden del día, minando una institución que, otrora, confería solidez y continuidad tanto a los individuos como a las sociedades; los vínculos de amistad se debilitan y cuesta conservarlos en un mundo que parece conminarnos a cambiar, tanto si es preciso como si no. La espiral de la moda parece haber impregnado el tuétano mismo de nuestra existencia, induciéndonos a aburrirnos de todo, en busca de una plenitud siempre huidiza y, por ende, fugaz.
Carpe diem!, vuelve a ser la consigna; Vive rápido, muere joven y deja un cadáver bonito, la nueva divisa; ¡Usaos los unos a los otros!, el nuevo dogma. Las personas, lejos ya de constituir –como pedía Kant– un fin en sí mismas, se ven relegadas a un papel instrumental: para el lucro o para el placer o la diversión. La deshumanización del hombre, en este contexto, parece inevitable.
No sin razón han atribuido ciertos teóricos esta loca cabalgada hacia la nada a la imposición de la lógica de los negocios al orbe entero de lo social. Mutando de acuerdo con una lógica metastática, el capitalismo habría entrado en un modo turbo que arrasaría con todo aquello que le suponga una traba para imponerse a gran escala. Tengo mis dudas al respecto. Como no soy materialista, tiendo a ver los procesos sociales desde una perspectiva doble: por un lado, percibo –como no puede ser de otra manera– los efectos prácticos de las ideas, pero por otro no dejo de atender a las lógicas abstractas que funcionan detrás de las aparentes. ¿Por qué sería el modelo económico el factor desencadenante de esta deriva, y no al revés: esta la que, a partir de cierto momento, entraría en ebullición y hallaría su traducción en el plano económico? Seguramente, se trata de dos caras de la misma moneda: solo por una razón personal nos decantaremos por privilegiar una de ellas.
De lo que no cabe duda es de que este proceso ya ha alcanzado al ámbito de la política. Si en términos ideales, o formales, las democracias modernas, liberales (las populares no mecerecen el nombre de tales), se atienen a unos protocolos rígidamente establecidos en aras a preservar la aplicación de unas normas estables y transparentes, guiadas por la que el propio Max Weber llamó la ética de la responsabilidad, lo cierto es que cada día que pasa asistimos, con creciente estupor, al espectáculo de gobernantes entregados a la labilidad de los argumentos, la rápida reversibilidad de sus criterios y, en suma, a la imprevisibilidad de sus conductas, bajo la égida de un execrable oportunismo inmoral. Frente a la política aburrida, tediosa y tecnocrática, que era moneda común hasta no hace demasiado tiempo, descuellan “líderes” atrabiliarios, cuando no pintorescos, que se jactan de nadar contracorriente de las expectativas que ellas mismos han creado, y se descuelgan con acrobacias inesperadas que dejan en evidencia a sus propios asesores (por no hablar de quienes confiaron en ellos al depositar su voto en las urnas). Hablar, en este contexto, de “traición” carece de todo sentido, pues dicho valor pertenece a un mundo sólido, clásico, “antiguo”, mientras que estos nuevos condottieri de la política se ahormarían a un tiempo que exige una flexibilidad máxima, cuando no contorsionismo. Decir digo donde, hace unas semanas, dijeron diego ya se percibe como un alarde de adaptabilidad; cambiar al albur de los vientos (o mejor: de los propios intereses inmediatos), un ejemplo de agilidad y de capacidad de adaptación. Para estos epígonos de Maquiavelo, el supremo valor sería exclusivamente su ganancia personal: acceder a un cargo, o mantenerse en él el mayor tiempo posible, se revelaría como un fin en sí mismo, para el cual cualquier medio sería lícito.
Aunque inmorales, los políticos líquidos, sin embargo, no son idiotas, y saben que, por inercia o por pereza, todavía el grueso de la población (o mejor, de la población que les quita el sueño: la que puede votar, el electorado) se mantiene fiel a ciertos valores como la lealtad, la confiabilidad y la previsibilidad. El turbocapitalismo, ay, funciona entre muchos sectores a medio gas. Por ello, estos killers de la política, cuya conducta en poco se diferencia de la de cualquier broker de Wall Street, se ven obligados a apelar a retóricas ampulosas, irónicamente sobrecargadas de valores anacrónicos, como nación, patria, pueblo o progreso (cada aprendiz de tiranuelo tiene su propio anzuelo), jugando así a dos cartas para no perder ni una sola papeleta: por un lado, se comportan como las mariposas, que viven un solo día y cuya memoria de pez les libera de toda mala conciencia por no cumplir con lo prometido, pero por otro se jactan de una coherencia elefantina, cargada de alusiones históricas y continuidades nominales que, por lo demás, a duras penas resisten la prueba de las hemerotecas. Sofistas consumados, aspiran a confundir a sus correligionarios con palabrería de saldo, esperando transformarlos, a ellos también, en seres inmorales guiados por un único principio rector, por lo común tan vacío como campanudo.
Ante tal desaguisado, la tentación del espectador ecuánime y no especialmente sensible a la jerigonza ideológica es la de cruzarse los brazos y dejar que se hundan ellos. Pero lo cierto es que todos navegamos en el mismo barco: los enardecidos, los fríos y los tibios; los morales, los inmorales y los amorales; los clásicos, los modernos y los pos-, hiper- o tardomodernos. Un humanista, como me gustaría creer que soy, no puede abstenerse de pronunciarse ante un panorama que no hace presagiar nada bueno, puesto que con el socavamiento de la confianza entre gobernantes y gobernados se abren las puertas a la barbarie. Por eso me permito escribir estas líneas, que no dicen nada que no esté siendo dicho ya, pero que trata de contribuir a impedir la expansión de esta democracia líquida que, de mantenerse en sus trece, amenaza a arrastrarnos a todos por el desagüe.