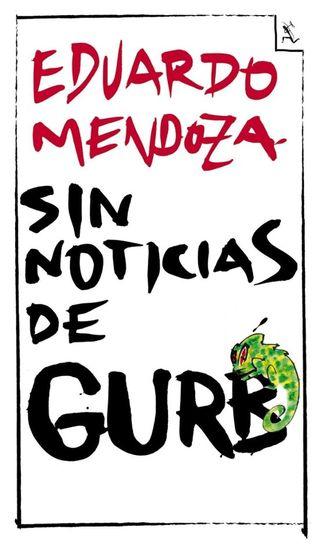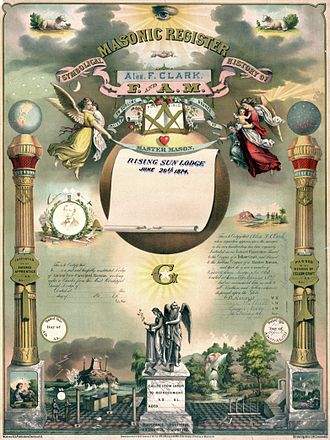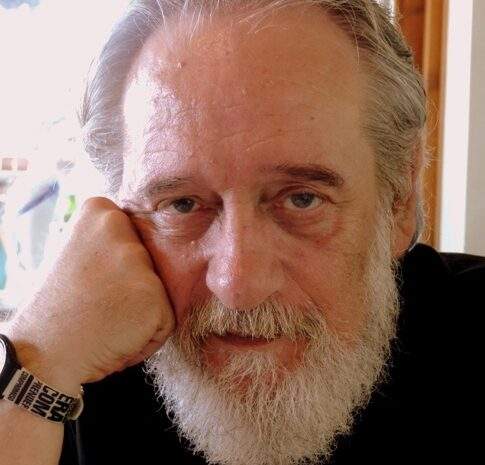Querer es la forma poética de llamar a los efectos de la dopamina, la hormona que da impulso para la acción. Sin el concurso de ésta, este artículo nunca hubiera sido escrito, ni el lector habría pinchado el título, ni siquiera uno y otro hubiéramos visitado al ordenador. La voluntad, incluso la voluntad de hacer el camino, el Tao, para llegar al nirvana budista es fruto de la secreción de dopamina: hay que ponerse a meditar, querer evitar el sufrimiento, no pretender reencarnaciones sucesivas, incluso aborrecer la consciencia. Todos son deseos de lo que se busca o de lo que se quiere evitar. Sin algún tipo de querer, estamos abocados a la ceguera y la anosmia, sólo se abren paso la mudez y la sordera absoluta, la alexitimia, la muerte, la nada.
Joseph Conrard, nacido Józef Teodor Konrad Korzeniowski en la Ucrania polaca, tras la larga peripecia de su vida, le hace decir a su Marlow: Yo he luchado a brazo partido con la muerte. Es la disputa menos emocionante que podáis imaginar. Tiene lugar en una indiferencia impalpable, sin nada bajo los pies, sin nada alrededor, sin espectadores, sin clamor, sin gloria, sin el gran deseo de la victoria, sin el gran miedo de la derrota, en una atmósfera enfermiza de tibio escepticismo” (El corazón de las tinieblas, pág. 153, Alianza 30Editorial). Al final, siempre gana la batalla la muerte y cada quién tiene su drama peculiar, antes o después. El escepticismo carece de margen de acción; la muerte siempre gana; pero, resistencia encuentra seguro. Incluso el suicida se resiste, durante años, a darse la muerte por el impulso de querer vivir.
Los otros animales también tienen múltiples deseos, unos son instintivos, otros obedecen al condicionamiento, clásico, o instrumental, y otros reflejan fidelidades afectivas. En menor medida, las plantas vibran según sus deseos, o temores que también son deseos de evitación. Toda vida es movimiento, la pugna contra la anhedonia, la falta de deseo, y la muerte. Sólo el hombre se ha propuesto negar sus deseos, cambiar de reino, dejar de ser animal, o vegetal, y volver a la inercia de las piedras y los metales; no ser sujeto para convertirse en objeto, neutralizar el ánimo sustituyéndolo por la apatheia estoica, o el nirvana como ideal de perfección.
Esta pretensión sublime, o sublimación pretenciosa, bien pudiera ser reacción a la frustración en unos casos, o miedo a la dependencia en otros. No saber gestionar las ansias propias, ser víctima de las apetencias, sufrir por no estar satisfechos, la ansiedad el querer sin límites, son otras tantas posibilidades espeluznantes. La negación de la propia naturaleza anhelante, de los deseos de placer o búsqueda de la serotonina, de la evitación del dolor y las carencias y la huida del sufrimiento, que son castigos del cortisol, es un refugio, una anticipación de la felicidad total, o quizás la añoranza de la vida fetal, cuando no había consciencia, ni inquietudes existenciales y todo era fluir en el líquido amniótico, sin frío ni calor, ni noticia de falta alguna.
El ideal estoico, según Séneca, es ser sabio, condición que se adquiere mediante la filosofía; es decir, la razón que enseña a practicar la virtud. Ésta consiste en despersonalizarse, desindividualizarse, porque el todo, la humanidad, es mejor que la parte, cada sujeto humano. Negar los caprichos propios permite encontrar la autonomía plena, la apatheia propia de los dioses que no dependen de la diosa Fortuna. Cuanto no sea virtud, así entendida, debe ser indiferencia. Tal plan senequista es poco humano, según demostró el propio Séneca durante su vida, llegando a ser uno de los hombres más ricos del imperio. Una vez más, verificamos que predicar no implica tener coherencia. En verdad, el ideal estoico, igual que el Tao, niega la esencia del progreso del hombre, su autopoiesis. El hombre se hace a sí mismo, ontogenética y filogenéticamente, desde la insatisfacción, desde su falta de conformidad con la herencia genética y las posibilidades que le brinda el medio, las técnicas que le enseñan y los ideales que le proponen. Cada sujeto humano es un agente, un actor creador de sí mismo cuya agonía no es dramática, sino constructiva, de desarrollo sistemático y constante. Sólo el deseo de mejora estimula la creatividad.
Incluso los ascetas y místicos cristianos cuando renuncian al placer, a los afanes de superación terrenal, a la motivación del logro, lo hacen porque esperan algo mejor, ya que esta vida es una mala noche pasada en una mala posada. En su cosmovisión, la muerte, la falta de todo tipo de deseo, es una metamorfosis necesaria para liberar al alma y facilitar su encuentro con la eternidad, la liberación de todo mal, la paz absoluta y el amor incondicional de Dios. No cabe mayor deseo.
Partiendo del deseo, que parece irremediable, hay que buscar poder para desarrollarlo. El punto de apoyo del poder puede ser un acto de fe en sí mismo, una creencia más o menos ciega, asociada a la autoestima de la persona. También la base puede consistir en una idea de mejora material, o espiritual. En todo caso, la persona galvaniza energía, crea una expectativa positiva de desarrollo y se predispone a la acción, buscando recursos que puedan ayudarle en sus propósitos. Querer no es igual a poder, pero son procesos que se apoyan mutuamente a un ritmo y compás saludables.
El querer, sin la moderación que impone la autoestima sana, la reflexión, el criterio y la consciencia existencial de la propia experiencia corre el riesgo de transformarse en delirio. Y la voluntad de poder, sin la colaboración del querer, es inerte, se queda en teoría de la potencia, sin llegar a ser acto. La conjunción de volición, el deseo, y cognición, la idea, ha hecho fecunda a la humanidad, en cada individuo por su trayectoria existencial y en el conjunto por la evolución cultural. El todo no es superior al individuo, porque es éste, como el árbol en la selva, el que constituye el todo y le hace progresar. Si cada persona se ocupa de hacerse persona, el conjunto será magnífico. Si nos preocupáramos del conjunto descuidando al individuo, el error sería mayúsculo, porque estaríamos echando agua al mar, masa humana a la masa, ambas informes e inútiles.
El sentido de individuación trasciende a la muerte. Sólo hay que visitar un cementerio para comprobar los gustos y esfuerzos de cuando los muertos estaban vivos y su empeño por singularizarse tras su muerte. La cultura nilótica, espíritu objetivo del régimen de los faraones, es una proclama exultante del querer y poder de sus protagonistas, de su pensamiento, de su teología de vida y filosofía de muerte. El faraón ya era dios antes de convertirse en momia, en Ra y Ka, separados y convocados recíprocamente para seguir viviendo en el infinito. La vida terrenal del rey, y de su pueblo tras él, estaba encaminada a solemnizar su sepelio y la magnificencia de su tumba. No faltaba querer, ni poder y, con el derroche, la ilusión de vivir eternamente permitía acumular saberes matemáticos, químicos, arquitectónicos, técnicos y artísticos. Un verdadero tesoro, que aún nos admira, tras los milenios transcurridos.
En nuestra cultura, el cuerpo está llamado a ser polvo irremisiblemente; es lo más seguro que tenemos. Por su parte, el alma anda anhelante de acudir a su cita con Dios. Ambos se funden en la esperanza del reencuentro, que topa con el tibio escepticismo de Conrard.
Entretanto, hay muertos que siguen siendo obsesivos después de su muerte, como lo fueron en vida. El ejemplo más solemne es Felipe II que, además de dejar levantado El Escorial, en plena quiebra, dejó pagadas 36.000 misas, que habían de ofrecerse por su eterno descanso. En vida, él tampoco estuvo seguro del perdón de Dios y rezaba, compulsivamente, todos los días, los quince misterios del rosario, tras asistir a algún funeral de las centenas de ellos que encargaba, anualmente, por el descanso eterno de sus deudos, haciéndolos coincidir con los aniversarios de sus nacimientos, óbitos, bodas y otras ocurrencias. Celebraba funerales a mansalva. ¡Qué obsesión!
Otros, menos pudientes, se hacen un mausoleo, menos ostentoso que el Taj Mahal o menos gris granito que el catafalco escurialense, pero siempre diferente, casi singular, y se encargan unas misas gregorianas, que son sólo treinta y han de celebrarse en días consecutivos. Con el mausoleo aseguran su confort y con las misas tranquilizan su conciencia, sin tener en cuenta que cada misa, en su contabilidad mística, tiene poder infinito y, por tanto, con una sola sobraría demasiado poder para exculpar los malos pasos del querer erróneo, por muy grandes que hubieran sido.
Son derroches del poder y del deseo de perpetuarse después de la muerte, negando la putrefacción del cuerpo bajo el manto de las flores, el lujo de los mármoles y el brillo opaco del bronce, como si la muerte, la nada, no existiera. Cosa que es cierta, la nada no existe. Existe el querer vivir desde el útero materno, el elán vital, conceptualizado por Bergson, promotor de los latidos del corazón, el gran órgano epigenético del ser humano.