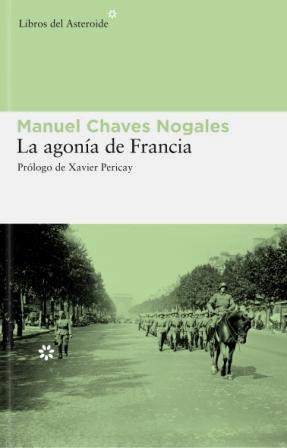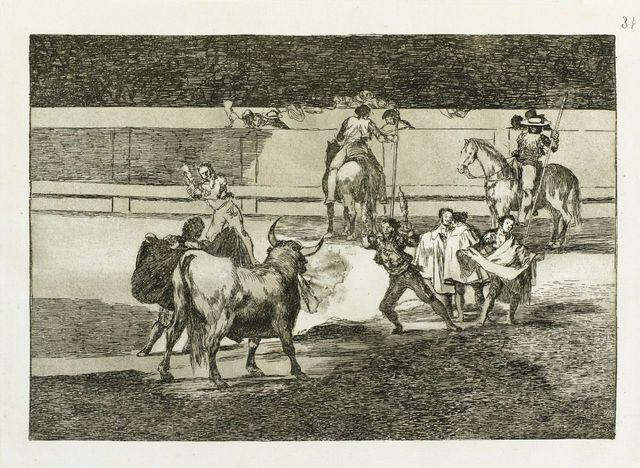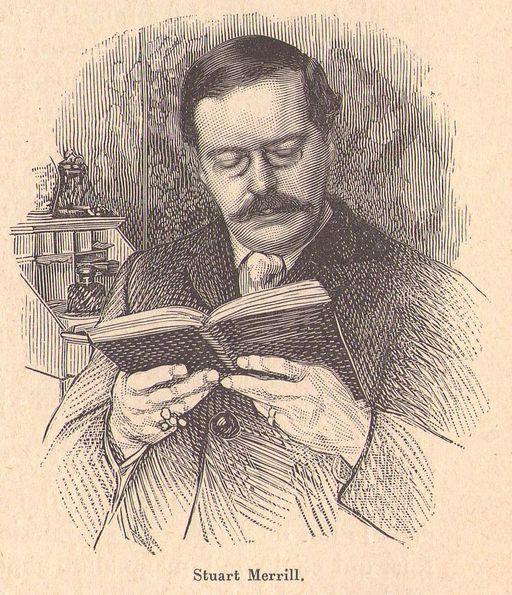De entre todos los epigramas1 que se nos han conservado en la colección conocida como Antología palatina2 hay uno que destaca por su relevancia en la transmisión literaria de la Antigüedad clásica. Pertenece a Antípatro de Tesalónica, un autor de época romana del siglo I a. C. amigo del suegro de Julio César, Lucio Calpurnio Pisón.
De entre todos los epigramas1 que se nos han conservado en la colección conocida como Antología palatina2 hay uno que destaca por su relevancia en la transmisión literaria de la Antigüedad clásica. Pertenece a Antípatro de Tesalónica, un autor de época romana del siglo I a. C. amigo del suegro de Julio César, Lucio Calpurnio Pisón.
En dicho poema constan los nombres de las nueve escritoras que Antípatro se complace en elogiar, tal vez como posible equivalencia del «canon» de los poetas líricos difundido en época helenística, que incluía la mención de Alceo, Safo y Alcmán, del s. VII a. C.; de Anacreonte, Estesícoro, Íbico y Simónides, del s. VI a. C.; y de Baquílides y Píndaro, del s. V a. C. Transcribimos el texto (Antología Palatina 9) en la traducción de A. Bernabé3 :
Las nueve poetisas
A estas mujeres de divina lengua las nutrieron
el Helicón y la Peña Macedonia de Pieria, con sus cantos;
Praxila, Mero, la boca de Ánite, Homero femenino,
Safo, ornato de las lesbias de hermosas trenzas;
Erina, la ilustre Telesila y tú, Corina,
cantora del ardido escudo de Atenea,
Nóside, de femenina lengua y la de dulces sones, Mirtis,
autoras todas de inmortales páginas.
Nueve musas engendró el gran Urano, y a estas nueve
la Tierra, para eterno solaz de los mortales.
Praxila, Mero, Ánite, Safo, Erina, Telesila, Corina, Nóside y Mirtis constituirían, pues, el «canon femenino» en opinión de Antípatro. De todas ellas, cronológicamente situadas entre los siglos VII y III a. C.4, Safo, la más antigua e imitada, es la única que aparece en ambas listas como representante de las mujeres escritoras, lo cual dice mucho de su eminente calidad como poeta, capaz de franquear la tradicional oposición de sexos en el mundo griego.
Pero nosotros nos vamos a detener aquí en la figura menos conocida de Ánite, el «Homero femenino» del tercer verso del epigrama de Antípatro. Nacida en una ciudad de la región peninsular de Arcadia, entre los siglos IV y III a. C., los especialistas la suelen incluir en el grupo de escritores agrupados en torno a la llamada escuela dórica o peloponésica occidental.
Sobre su figura, las historias de la literatura griega apenas si mencionan su «delicadeza en las descripciones de la naturaleza» (Albin Lesky) o destacan su habilidad para la composición de «amables y sencillos cuadros casi pictóricos» (López Férez), cuando no es un simple nombre de una larga lista de epigramatistas (como, por ejemplo, en Bowra): tan escasa es la obra que se ha conservado de ella, unos veintitantos epigramas solo, algunos de atribución «dudosa» (Bernabé).
Paradójicamente, aunque algunas fuentes mencionan que había compuesto poesía épica, de donde le vendría el sobrenombre elogioso que le aplica Antípatro, no se ha conservado ninguna composición suya de este género. Antes bien, los títulos transmitidos junto con sus epigramas hacen pensar en un tipo de poesía lírica o mélica.
Pero, a pesar de esta exigua muestra que nos ha llegado de su obra, hay rasgos en ella que, más allá de la tradición, indican un uso refinado y esmerado del lenguaje o un sutil empleo de los recursos léxicos y literarios. En ocasiones, su poesía también es capaz de introducir en tonos muy vivaces algunos temas y motivos novedosos, que sugieren la gran versatilidad de esta autora.
Esa misma tradición nos dice que debió de destacar en la composición de determinadas clases de epigramas, dos de los cuales parecen ser, además, aportaciones originales suyas, luego muy imitadas: aquellos donde se describen paisajes bucólicos o idílicos (de gran influencia en Teócrito y sus idilios pastorales) y los primeros epigramas conservados que se dedican a la muerte de animales; otros epigramas tratan el tópico de la muerte de muchachas, con gran dominio del pathos y de los elementos compositivos, o presentan pequeñas escenas plásticas, a modo de cuadros pictóricos.
Como botón de muestra del arte de esta poeta hemos seleccionado dos de estos epigramas, en la traducción de A. Bernabé y H. Somolinos, seguidos de un mínimo comentario sobre los aspectos que nos parecen más originales o que creemos que podrían tener mayor interés para un lector actual.
Epigrama 1 (AP 16.228)
Pasajero, da reposo al abrigo de la peña a tus miembros fatigados,
¡tan dulce murmura la brisa entre el verde follaje!
Bebe el agua fresca de la fuente. Pues a los caminantes
es grato sin duda este respiro en el calor ardiente.
En este epigrama, el contraste entre la ardiente hora del mediodía y la frescura del agua al abrigo de la floresta esconde, dentro de un tópico tan encantador e inocente para nosotros, paralelismos léxicos con otros contextos literarios inquietantes e insospechados.
El verbo usado, por ejemplo, para la voz del dulce viento —recogida en el epigrama con la expresión «tan dulce murmura la brisa»— es throeî, precisamente la misma palabra que en la tragedia griega se emplea a menudo para indicar un grito asociado tanto con el dolor como con la locura.
Solo unos ejemplos: en la tragedia Hipólito de Eurípides, cuando Fedra da muestras de dolor, la nodriza le pregunta (v. 212): «¡Niña! ¿Qué gritas (tí throeîs;)? No digas estas cosas delante de la gente, dejando escapar palabras inspiradas en la locura» (trad. de A. Medina y J. A. López Férez). Igualmente, y sin salir de la misma obra, ante las expresiones de dolor de Fedra, el corifeo pregunta alarmado, en los versos 571-73: «¿A qué voz te refieres (tína throeîs audán;)? ¿Qué significa tu grito? Habla. ¿Qué palabras te aterran, mujer, abalanzándose sobre tu alma?».
También es el mismo verbo al que recurre Creonte en la Antígona de Sófocles, cuando en el culmen de sus calamidades, un mensajero le anuncia la muerte de su propia esposa (vv. 1284 ss.): «¡Ay, ay, puerto de Hades, imposible de drenar! ¿Por qué, por qué me echas a perder? Tú que me has traído una información calamitosa y dolorosa, ¡qué triste es la noticia que me das! (tína throeîs lógon;)» (trad. de J. Vara Donado).
Entonces, ¿cuál puede ser la causa de esta coincidencia entre el acalorado caminante del epigrama y los atribulados personajes de la tragedia, aparentemente tan alejados entre sí?
Aunque el texto traducido por A. Bernabé alude con acierto a un pasajero, en griego la palabra utilizada es xeîne, término que en su acepción literal significa extranjero5, así que la voz que brota de un paraje tan idílico puede asociarse en última instancia a los peligros que alguien venido de fuera se ve obligado a afrontar a la hora terrible del mediodía en un sitio de paso.
Por otra parte, este señalado período del día, dentro del imaginario griego más tradicional, significativamente es una «hora de transición inquietante y amenazadora, hora de la muerte y los difuntos en la que la fuerza del sol abruma y deseca», en palabras de la historiadora Ana Iriarte, en su obra De amazonas a ciudadanos (Akal, pp. 55-56), donde además se concluye:
El mediodía, hora mágica en la que la fuerza del sol ofusca y exacerba la sensibilidad humana, fue para los griegos algo comparable a lo que en nuestra tradición representa el tenebroso filo de medianoche: la hora de los muertos, el momento preferido por los íncubos y vampiresas para irrumpir en el mundo de los vivos y sorber su energía.
A la luz de estos detalles va surgiendo una relación nada casual entre el contenido aparentemente bucólico del epigrama y el mundo fúnebre en que originariamente se ubicaba este tipo de composición literaria. Para indagar en este vínculo, veamos lo que el perspicaz estudio de la citada historiadora nos revela acerca del inquietante mundo de los seres de la luz dentro del pensamiento griego tradicional. Cuando en las páginas 50-51 analiza el significado que cobraba entre los griegos más remotos la hora abrasadora de la siesta en época estival —que podía llegar a excitar tanto los temores más espantosos como los ardores más insospechados—, cita la célebre obra del sociólogo R. Callois, Les démons de midi, de 1937, en que se postulaba esa hora inmóvil del mediodía del mundo antiguo (frente a nuestra medianoche) como el instante más propenso a la aparición de toda clase de poderes ocultos asociados a diversos seres peligrosos y sus tentaciones:
Los peligros de la siesta helena son descritos como sigue por el autor de Les démons de midi: «Quien se adormezca se arriesga, con la insolación, a los accidentes de la ninfolepsia o, bajo el influjo del calor y de un estado de somnolencia propicio a la alucinación, experimenta un sueño erótico acompañado de pérdida seminal. El fenómeno se atribuye a la acción de las Sirenas o de representaciones similares, tan ávidas como ellas de esperma y de sangre, pues, de hecho, el sucubismo se mezcla a menudo con el vampirismo».
Pues bien, la palabra con que se designa en el epigrama el ansiado receso o la pausa en el camino (ámpauma) expresaba a la vez en el griego original la idea de un sueño o la de un reposo como respiro de las fatigas.
Así parece demostrarlo también el conocido verso 55 de la Teogonía en que Hesíodo utiliza la misma palabra griega para evocar la filiación de las Musas, quienes paradójicamente, en tanto hijas de Mnemósine (la Memoria), han venido al mundo como «olvido de males y descanso de preocupaciones» (lēsmosýnen te kakōn ámpaumá te mermēráōn). Mientras que en el verso épico de Hesíodo las Musas se mencionan como colaboradoras del orden olímpico representado por Zeus (cf. A. Iriarte, op. cit., p. 38), en el epigrama de Ánite se ha operado un cambio apenas perceptible pero decisivo, al quedar enmarcada la escena en la hora del mediodía. Y es que en ese contexto los seres femeninos que intervienen no son otra cosa que un riesgo para quien termina rindiéndose quizá al sueño, llevado de la fatiga y de un acogedor entorno «al abrigo» de los elementos, como se dice en el epigrama. Las presencias femeninas que en tales casos pueden manifestarse actúan como esos otros seres femeninos que en la Odisea buscan por múltiples medios que Ulises, el héroe viajero por antonomasia, olvide su camino (así, las Sirenas, Circe o la propia Calipso).
El último verso del epigrama (ámpaum’ en therinô kaúmati toûto phílon) abraza todo su contenido, al más puro estilo gongorino, entre el sustantivo ya mencionado del reposo (ámpauma) y el adjetivo que se le adjudica en esta ocasión: amigable (phílon). Lejos de ser una convención lingüística al uso, la atribución novedosa de este adjetivo a dicho sustantivo y su posición forzada desplazan poéticamente el significado convencional del término a la antítesis —claramente documentada desde Solón y muy extendida en época clásica— de la philía y el echthrós, la conocida pareja de opuestos amistad/odio del mundo clásico.
De acuerdo, por tanto, con todo lo comentado hasta aquí, la imagen tópica sugerida por el poema cobra un inesperado valor: esa pausa, tan deseada siempre por los caminantes (odítais) en mitad de la calorina abrasadora (en therinô kaúmati), puede cambiar inesperadamente, para el extranjero protagonista del epigrama que se encuentra de paso, de amigable (phílon) a maligna si, en la hora abrasadora en que se sitúa el texto, el sueño del durmiente da rienda suelta a los seres liminares que en ellos se agazapan a veces, de modo semejante a lo que en nuestra tradición sucede a la hora de los muertos en la medianoche.
Hay aún otro epigrama conservado de Ánite en que se evoca igualmente el rigor del estío junto con otros elementos de la naturaleza que ayudan al caminante a sofocarlo, tales como la sombra del bosque, el frescor del agua o el alivio de los vientos. En él, sin embargo, no se menciona ya como eje del poema el momento fatídico del mediodía, sino que la oposición se enmarca en uno de los tópicos literarios más recurrentes en la historia de la literatura, el que se conoce con el nombre latino de locus amoenus (ōraíou en el poema de Ánite).
Una vez más, dentro de la literatura griega este tópico puede remontarse hasta el propio Homero y sus vívidos símiles, aunque es en Platón, al comienzo del diálogo del Fedro (229 a-c), donde algunos críticos localizan uno de los primeros textos de la tradición clásica en que el paisaje parece cobrar protagonismo por sí mismo, como un entorno real pero a la vez idílico y no exento de cierta presencia también ideal o divina.
Epigrama 2 (AP 7.190)
A su grillo, ruiseñor de la gleba, y a un huésped de la encina,
su cigarra, una tumba común les hizo Miro,
deshecha la muchacha en llanto virginal, pues fueron dos
los entretenimientos que el implacable Hades se le llevó al partir.
Es un hecho sabido que en el ámbito del epigrama «todo epitafio versificado tiende a recurrir a las fórmulas de la epopeya»6, lo que vendría a demostrar una cierta continuidad entre el canto épico y el ritual funerario. Homero había cantado la persistencia en el tiempo venidero del renombre del héroe y sus hazañas «como quieta (émpedon) se queda una estela que en la tumba / de un hombre muerto se yergue, o de una mujer»7. La erección de una estela, pues, en que se inscribe el nombre de un difunto con el fin de hacerlo memorable, es una acendrada práctica social de los griegos para intentar esquivar el inexorable olvido que conlleva la muerte, cuya realización poética se valía de conocidas fórmulas del epos, como la del guerrero caído en la flor de su juventud que, «tras ser retomada y desarrollada por los poetas elegíacos y líricos, inspiró directamente los textos de los epitafios funerarios»8.
Este epigrama parece recoger, por tanto, un tema convencional, el de la conmemoración solemne de alguien fallecido y querido. La originalidad del texto radica en la identidad de los muertos: estos no son ya unos jóvenes guerreros como los de la épica, caídos en bella muerte; tampoco son el ejemplo cívico de unos jóvenes que dan su vida por la ciudad, como los elogiados por el dirigente ateniense Pericles en su oración fúnebre recogida en el libro II de la obra de Tucídides. Ni siquiera podemos decir que se trate de personas, a las que se pretenda salvar del anonimato mediante la fijación de sus nombres: solo son dos animalillos que pertenecían a una jovencita, de los que el poema dice literalmente que eran sus juguetes (paígnia, sus «entretenimientos», en la traducción de A. Bernabé).
Las cualidades con que Ánite caracteriza a ambos animales son también sorprendentes. El grillo, por ejemplo, en el poema aparece transmutado en otro animal bastante familiar para la mitología clásica, como es el ruiseñor (aēdóni). En efecto, el canto lastimoso de esta ave se relaciona con la pérdida de seres queridos de algunos personajes trágicos como Electra o Antígona por su adscripción al mito de Procne9. Pero en este caso, además, hay superpuesta otra visión épica, la de la cosecha implacable que se produce entre los combatientes de una lucha, tal como aparece, por ejemplo, en el símil de la Ilíada, donde los troyanos y aqueos —imagen extraída de las tareas agrícolas— son segados por el combate como las espigas cuando el feliz campesino hace la recolección en su campo de labranza (andròs mákaros kat’árouran). El grillo, pues, como «ruiseñor de la gleba», paradójicamente parece aunar en su inocente figura esfuerzo épico y sino trágico.
En cuanto a la cigarra, ella es en el poema el «habitante del roble» o la «que yace en el roble» (dryokoítai), un epíteto que parece igualmente invención de la poeta, tal vez sugerido por otros compuestos semejantes, como los usados por Aristóteles para el pájaro carpintero: dryokópos o dryokoláptēs.
Pero, más allá de la novedad que supone el dedicar epigramas a la muerte de unos animales, lo notable es la ambigüedad del contexto que nos permite interpretar la pérdida de esos mascotas —pertenecientes a una muchacha todavía en edad infantil, es decir, no casadera o virgen (parthénion)— como el paso crucial al que debía enfrentarse en la Grecia antigua toda mujer en su tránsito de la niñez al matrimonio, según nos lo describen, por ejemplo, algunas historiadoras como Marina Picazo, poniéndolo en relación además con el detalle de la consagración de los juguetes de las niñas antes de su entrada en la vida adulta (Alguien se acordará de nosotras, Bellaterra, Barcelona, 2008, p. 57):
El matrimonio marcaba la mayor ruptura en la vida de una muchacha, el momento central de su transición de la niñez a la vida adulta y señalaba un cambio fundamental en su estatus social. Las fuentes griegas repiten con frecuencia la idea de que el matrimonio funcionaba como una iniciación para las mujeres. Por ejemplo, en Atenas y en otras ciudades griegas, antes de la boda, la novia dedicaba sus juguetes y un rizo de cabello a la diosa Artemisa para señalar el fin de su infancia y su disposición a entrar en su nueva vida.
En este sentido, está de sobra acreditado en la tradición mítica o iconográfica el tema erótico de la joven que, como Perséfone —de nombre también Core10, es decir, la muchacha—, es raptada por Hades en la flor de la vida, acto que simboliza tanto la muerte prematura como el matrimonio con el Señor de los muertos11. Aun así, no deja de sorprender la variación que introduce Ánite en esta escena mitológica tan cargada de simbolismo, al hacer que el objeto del rapto de Hades no sea ya la propia joven, sino esos animales con los que el dios regresa a sus dominios para mayor desesperación de la joven: «el implacable Hades se iba llevando consigo sus dos juguetes» dice literalmente el texto griego (visas gàr autâs / pagina’ ho dyspeithès ṓichet’ echón Aídas).
Si tenemos, pues, en cuenta este entrelazamiento de muerte y eros (que algunas fuentes antiguas muestran tal vez de una forma mucho más natural que aquella a la que hoy estamos acostumbrados), el epigrama podría cumplir a la vez con su doble finalidad originaria: por un lado, serviría de inscripción votiva que una apenada niña supuestamente dedica a sus queridos animales desaparecidos; pero a la vez, por otro, el contexto tradicional erótico en que se solía circunscribir la muerte de muchachas jóvenes daría a la inscripción su valor conmemorativo, permitiendo que la composición, traslaticiamente, se pueda interpretar incluso como un canto fúnebre no ya por los animales mencionados, sino por la propia doncella que, en ese luctuoso trance, deja sus juguetes de virgen inocente para ser desposada como novia en el más allá.
Una vez desligado del mundo funerario, este motivo —que sutilmente hace coincidir la muerte de ciertos animales con la actitud pesarosa de su joven dueña— se integrará a veces en otros poemas de tono desenfadado, con personajes femeninos que muestran su dolor a modo de treno por la pérdida de un animal al que se tiene gran estima, como sucede, por ejemplo, con el llanto inconsolable de Lesbia por su gorrión en el celebérrimo poema de Catulo.
Dejamos aquí la glosa de estos breves poemas pertenecientes a la obra conservada de Ánite. A través de los exiguos testimonios que de ella nos ha legado la tradición, solo podemos conjeturar que, si bien no le estuvo permitido alcanzar una gloria imperecedera entre los más insignes escritores de la Antigüedad clásica, al menos su nombre permanecerá inmutable en el epigrama donde, entre los de las nueve musas femeninas de la poesía griega, Antípatro lo inscribió.
NOTAS
- Tal como lo define M.ª Luisa del Barrio Vega (Epigramas funerarios griegos, Gredos, Madrid, 1992, pp. 12-19), «el principal criterio que hay que seguir al clasificar los epigramas es el fin para el que fueron compuestos»; así, hay, por un lado, «epigramas reales o epigráficos, escritos para ser grabados en estelas, estatuas y otros objetos», y, por otro, «epigramas ficticios o literarios, compuestos con finalidad artística». En su origen, el epigrama tenía, pues, esa finalidad práctica, consistente en una inscripción de uno o pocos versos que, como su nombre indica, eran grabados sobre las tumbas (epigramas sepulcrales), en estatuas para honrar la figura de algún personaje (epigramas honoríficos) o en tablillas que contenían una dedicatoria (epigramas votivos). Aunque en época clásica existían epigramas literarios compuestos en dísticos elegíacos —una combinación de un hexámetro y un pentámetro dactílicos—, creados por poetas como Arquíloco o Simónides (ss. VI-V a. C.), de fama notable, es, sobre todo, a partir del siglo IV a. C. cuando este tipo de composición, caracterizada por un estilo lapidario con el que se simulaba que el difunto o el dedicante interpelaba al lector ocasional, alcanza el rango de género literario, incorporando cada vez más temas —como los de los epigramas epidícticos, descriptivos, satíricos, amorosos o simposíacos—, y ampliando su extensión hasta llegar a confundirse con la elegía o, incluso, a sustituirla. Su popularidad a partir de época helenística fue en aumento, con epigramatistas como Asclepíades (s. IV a. C.), uno de los autores más influyentes, Calímaco (ss. IV- III a. C.) o Meleagro (s. I a. C.), quien elaboraría la primera colección extensa de epigramas procedentes de toda la tradición anterior, y culminó en época bizantina y romana con representantes como Marco Argentario (s. I d. C.), quien abundó en la técnica luego tan imitada de un final sorpresivo del poema, o poetas de la altura de Catulo (s. I a. C.) y, sobre todo, Marcial (ss. I-II d. C.), con quien el epigrama se consagra definitivamente como la forma literaria por excelencia de la pulla afilada y burlona.
- La obra conocida como Antología palatina —debido a que el único manuscrito que existe de ella se halló en la biblioteca del conde Palatino de Heidelberg— es una colección de miles de epigramas de diversos autores griegos y épocas que con anterioridad se habían ido reuniendo en diferentes colecciones menores (syllogae minores): la Guirnalda o Corona de Meleagro (del s. I a. C.), la Guirnalda de Filipo de Tesalónica (s. I d. C.), las colecciones de Diógenes Laercio (s. III) y de Estratón (s. II), el Ciclo de Agatías Escolástico (s. VI) y la crucial Antología de Constantino Céfalas (s. IX). Poco después, hacia el siglo X o el siglo XI, todos esos textos griegos, a los que se alude también con el nombre genérico de Antología griega o Anthologia graeca, fueron copiados en un manuscrito, el códice Palatinus Graecus (P), origen de nuestra Antología Palatina. A finales del siglo XIII, un monje y filólogo bizantino, Máximo Planudes, basándose en la Antología de Céfalas, llevó a cabo una segunda colección mayor de los epigramas menos extensa que la Palatina, la Colección planudea o Pl, que pronto alcanzaría una enorme difusión, gracias a las sucesivas publicaciones que los grandes editores humanistas hicieron de su texto. Actualmente, ambas colecciones mayores, la Palatina y la Planudea, suelen editarse conjuntamente con el nombre de la primera: Antología Palatina. La causa es que la Palatina, pese a contar en su origen con quince libros y ser más extensa que la Planudea, carece de epigramas que solo se habían conservado en la otra colección, por lo que los editores suelen incorporarle el texto planudeo como libro decimosexto, a modo de apéndice. Para un cumplido resumen del proceso de formación de las colecciones de la Antología, cf. la introducción de Cristóbal Rodríguez y Marta González (en Poemas de amor y muerte en la Antología Palatina. Libro V y selección del libro VII, Akal, 1999).
- Los textos griegos originales, así como sus traducciones, están extraídos de Poetisas Griegas, el laborioso estudio de Alberto Bernabé Pajares y Helena Rodríguez Somolinos publicado en Ediciones Clásicas (Madrid, 1994).
- Su distribución por orden cronológico sería esta: Safo (de los siglos VII-VI a. C), Mirtis (siglo VI a. C), Praxila, Telesila y Corina (siglo V a. C), Erina (siglo IV a. C) y, por último, Mero, Nóside y Ánite (los siglos IV-III a. C).
- «En el mundo griego existía la costumbre de colocar las tumbas a ambos lados de las vías de acceso a la ciudad; así los caminantes, al pasar junto a ellas, se detendrían a leer el nombre del difunto. De este modo de proceder griego, heredado también por el mundo latino, deriva la usual apelación del epitafio al lector (lector), al caminante (uiator) o al viajero (hospes), para que abandonen por un momento su apresurado caminar y se detengan a llorar por la triste fortuna del difunto» (Concepción Fernández Martínez [ed.], «Evolución y desarrollo literario de los epitafios en verso», La literatura latina: un corpus abierto, Universidad de Sevilla, 1999, p. 16).
- Nicole Loraux, citada en El individuo, la muerte y el amor en la antigua Grecia, de Jean-Pierre Vernant (Paidós, Barcelona, 2001, p. 59, n. 43).
- Ilíada, XVII, 434-435 (trad. de F. Javier Pérez).
- Jean-Pierre Vernant, op. cit., p. 59.
- «Una nueva identificación viene a subrayar la equivalencia entre el dolor de estas heroínas y ese nivel límite de sufrimiento encarnado por la figura de la madre desposeída. Se trata del topos del lamento de la madre-pájaro que ha perdido a sus hijuelos. Un lamento que se identifica con el expresado por Antígona ante el cadáver de su hermano y que encuentra una representación particularmente precisa en la figura de Procne y el ruiseñor evocada por Electra para expresar su propio sentimiento. Como es sabido, Procne es la madre que se venga de su marido Tereo matando a su hijo común, Itis. Como consecuencia de este filicidio Procne es metamorfoseada en ruiseñor, el pájaro que, para el oído griego, repetía dolorosamente el nombre de Itis, el niño asesinado» (Ana Iriarte, De amazonas a ciudadanos, Akal, Madrid, 2002, p. 120).
- «Entre los múltiples mitos que evocan la violencia implícita de la ruptura con el mundo familiar y la entrada en la vida sexual de la esposa, el rapto de Core es uno de los temas familiares al imaginario ateniense. Pone en escena el carro de Hades, que lleva al reino de los muertos a la esposa que ha escogido y que acaba de arrancar a los juegos de sus compañeras. Muerta a su vida de niña, Core renacerá como esposa y diosa del trigo y las cosechas junto a su madre» (Georges Duby y Michelle Perrot [eds.], La Antigüedad [Historia de las mujeres 1], Penguin Random House, edición de Kindle, p. 436).
- La propia Ánite posee epitafios con este tema de la joven que muere virgen antes de casarse, como el epigrama AP 7.486, donde el paso del río mítico del Hades insinúa tan solo ese otro matrimonio luctuoso con el dios: «Muchas veces sobre esta tumba juvenil, de un modo lastimoso, / Clino, la madre, lloró a su hija de fugaz destino, / invocando el alma de Filénide que aún por desposar / atravesó la pálida corriente fluvial del Aqueronte».