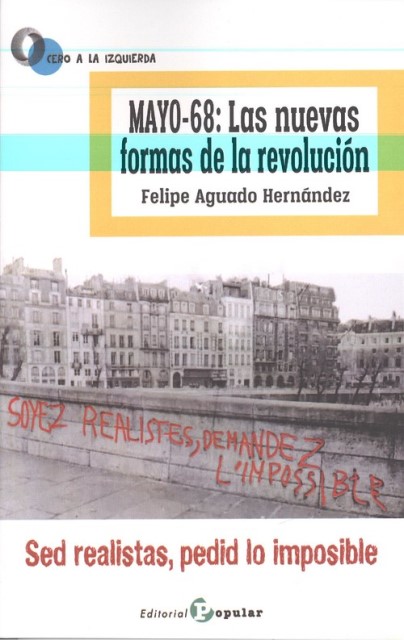El escritor y musicógrafo Antonio Daganzo propone un necesario acercamiento a El castillo de Barbazul, la genial ópera, siempre demasiado olvidada, del gran compositor húngaro Béla Bartók, de cuyo estreno se cumplieron los primeros cien años el pasado 24 de mayo de 2018.
 Ser uno de los profundos renovadores del arte del sonido universal durante la primera mitad del siglo XX, tras haber logrado hacer suyo el legado de Richard Strauss y Claude Debussy, y quedar para la Historia, por muy injusto que resulte –en cierto modo igual que Alexander Scriabin, Leos Janácek, los Sergei Prokofiev y Dimitri Shostakovich de la primera época o el Manuel de Falla de la segunda- como una figura asediada por el fuego cruzado entre las vanguardias opuestas de Igor Stravinsky y Arnold Schönberg: ése parece el destino del gran Béla Bartók (1881-1945) a ojos y oídos del público filarmónico. O, por mejor decir, del público menos dispuesto a medir su exacta estatura de coloso, lo que implicaría ir más allá de los caballos de batalla establecidos por las salas sinfónicas del mundo: el Concierto para orquesta, la Música para cuerda, percusión y celesta, o algunos de los conciertos para piano o violín solistas –sobre todo el tercero y último para piano-. Partituras altamente representativas de lo que Bartók fue y seguirá siendo, claro está, pero que lo recluyen en un ámbito de modernidad extraña, cuyo significado resulta difícil de esclarecer en un contexto de multiplicidad de propuestas sonoras. Cuando los programadores de conciertos deciden rescatar para sus temporadas la suite del ballet El mandarín maravilloso, no puede menos que sentirse el aire fresco de una conmoción oportuna: vérselas con una partitura tan agresiva como La consagración de la primavera, de Stravinsky, la Suite escita, de Prokofiev, y, en algunos pasajes, casi tanto como Amériques, de Edgar Varèse, hace siempre bien al público, y contribuye a llamar la atención sobre un estilo tan poderoso como el de Bartók. Habida cuenta de lo dicho, no resulta extraño que su ópera El castillo de Barbazul haya acabado convirtiéndose en una rareza; algo que se antoja especialmente lamentable, toda vez que estamos ante una de las obras de mayor calado poético del repertorio lírico internacional.
Ser uno de los profundos renovadores del arte del sonido universal durante la primera mitad del siglo XX, tras haber logrado hacer suyo el legado de Richard Strauss y Claude Debussy, y quedar para la Historia, por muy injusto que resulte –en cierto modo igual que Alexander Scriabin, Leos Janácek, los Sergei Prokofiev y Dimitri Shostakovich de la primera época o el Manuel de Falla de la segunda- como una figura asediada por el fuego cruzado entre las vanguardias opuestas de Igor Stravinsky y Arnold Schönberg: ése parece el destino del gran Béla Bartók (1881-1945) a ojos y oídos del público filarmónico. O, por mejor decir, del público menos dispuesto a medir su exacta estatura de coloso, lo que implicaría ir más allá de los caballos de batalla establecidos por las salas sinfónicas del mundo: el Concierto para orquesta, la Música para cuerda, percusión y celesta, o algunos de los conciertos para piano o violín solistas –sobre todo el tercero y último para piano-. Partituras altamente representativas de lo que Bartók fue y seguirá siendo, claro está, pero que lo recluyen en un ámbito de modernidad extraña, cuyo significado resulta difícil de esclarecer en un contexto de multiplicidad de propuestas sonoras. Cuando los programadores de conciertos deciden rescatar para sus temporadas la suite del ballet El mandarín maravilloso, no puede menos que sentirse el aire fresco de una conmoción oportuna: vérselas con una partitura tan agresiva como La consagración de la primavera, de Stravinsky, la Suite escita, de Prokofiev, y, en algunos pasajes, casi tanto como Amériques, de Edgar Varèse, hace siempre bien al público, y contribuye a llamar la atención sobre un estilo tan poderoso como el de Bartók. Habida cuenta de lo dicho, no resulta extraño que su ópera El castillo de Barbazul haya acabado convirtiéndose en una rareza; algo que se antoja especialmente lamentable, toda vez que estamos ante una de las obras de mayor calado poético del repertorio lírico internacional.
 Quizá la situación habría dibujado otros perfiles si Bartók se hubiese movido en la esperable órbita pintoresca de lo zíngaro. A Franz Liszt le había ido de maravilla buceando en tal acervo; también a Johannes Brahms, con sus Danzas húngaras, y no digamos a Johann Strauss hijo, con su Barón gitano, y a todos los compositores de opereta, más o menos vienesa, que dieron así a sus partituras el distintivo toque exótico que les faltaba. Pero las intenciones de Bartók –nacido en realidad en Nagyszentmiklós, o sea, la ciudad de Sânnicolau Mare, rumana desde 1919- pasaban por «profundizar en la esencia de la música húngara más antigua y autóctona», como nos recuerdan Carlos Gómez Amat y Joaquín Turina Gómez. Un titánico estudio que también contempló melodías y danzas populares de Rumanía, Serbia, Turquía y Bulgaria, y en el que trabajó codo con codo junto a su compatriota y colega Zoltán Kodály, que luego alumbraría esa singular ópera que es Háry János. Bartók y Kodály se convirtieron de tal manera en dos de los etnomusicólogos más importantes de la Historia, mientras forjaban, a través de sus pesquisas, su propio lenguaje musical, lo que en el caso del autor de El castillo de Barbazul «le llevó a ser uno de los compositores más originales» del siglo XX, de nuevo en palabras de Gómez Amat y Turina Gómez.
Quizá la situación habría dibujado otros perfiles si Bartók se hubiese movido en la esperable órbita pintoresca de lo zíngaro. A Franz Liszt le había ido de maravilla buceando en tal acervo; también a Johannes Brahms, con sus Danzas húngaras, y no digamos a Johann Strauss hijo, con su Barón gitano, y a todos los compositores de opereta, más o menos vienesa, que dieron así a sus partituras el distintivo toque exótico que les faltaba. Pero las intenciones de Bartók –nacido en realidad en Nagyszentmiklós, o sea, la ciudad de Sânnicolau Mare, rumana desde 1919- pasaban por «profundizar en la esencia de la música húngara más antigua y autóctona», como nos recuerdan Carlos Gómez Amat y Joaquín Turina Gómez. Un titánico estudio que también contempló melodías y danzas populares de Rumanía, Serbia, Turquía y Bulgaria, y en el que trabajó codo con codo junto a su compatriota y colega Zoltán Kodály, que luego alumbraría esa singular ópera que es Háry János. Bartók y Kodály se convirtieron de tal manera en dos de los etnomusicólogos más importantes de la Historia, mientras forjaban, a través de sus pesquisas, su propio lenguaje musical, lo que en el caso del autor de El castillo de Barbazul «le llevó a ser uno de los compositores más originales» del siglo XX, de nuevo en palabras de Gómez Amat y Turina Gómez.
 Y tan original, desde luego. Porque Bartók, que al poco de comenzar su carrera creativa había sorprendido al público con un monumental poema sinfónico a la manera de los de Richard Strauss –Kossuth, sobre el patriota húngaro del mismo nombre-, no se conformó luego con edificar intuitivamente su estilo de madurez sobre genuinas bases tomadas de la música folclórica. Unos sofisticados procedimientos –bajo el influjo de cierta rara fascinación por el «número áureo», aquella «divina proporción» que descubrieron los griegos en las cosas más bellas- vino a establecer el fecundo diálogo, característico de su creación, entre el establecido sistema diatónico y un curiosísimo «sistema axial» que dividía el círculo de quintas –o sea, la representación de los vínculos entre los doce semitonos de la escala cromática- en tres ejes dobles: de tónica, de dominante y de subdominante. Fue el propio Bartók quien acuñó una denominación capaz de resumir todo su «modus operandi»: «cromatismo polimodal». Y es importante subrayar esto por lo que tiene de visionario: muchos de los compositores actuales han encontrado su voz en la revalorización del «modo», tratando de encontrar nuevas vías expresivas a partir de una determinada y propia ordenación de los sonidos –y de los intervalos entre ellos- que supere las escalas mayores y menores del sistema tonal –el diatonismo de cajón, por así decir- sin que ello aboque por fuerza al atonalismo libre, o al dodecafonismo o serialismo propugnado por Schönberg. Sea como fuere, no hay duda de que Bartók halló lo que buscaba para desarrollar ampliamente un personalísimo quehacer. Su catálogo se expandió no sólo por la música orquestal, concertante y escénica: también abarcó la vocal y la de cámara –con la rompedora e impresionante Sonata para dos pianos y percusión, y los seis cuartetos de cuerda capitales y «de audición espinosa», según Kenneth y Valerie McLeish-, reservando una parcela enorme a la producción pianística, que fue desde las significativas miniaturas del Allegro bárbaro o las Danzas populares rumanas hasta los seis nutridos volúmenes del ciclo Mikrokosmos –tan pedagógico como fascinante en sus 153 piezas-, pasando, por ejemplo, por la asombrosa suite Al aire libre. No en vano el músico se había formado a conciencia, en su juventud, para ser concertista de tal instrumento.
Y tan original, desde luego. Porque Bartók, que al poco de comenzar su carrera creativa había sorprendido al público con un monumental poema sinfónico a la manera de los de Richard Strauss –Kossuth, sobre el patriota húngaro del mismo nombre-, no se conformó luego con edificar intuitivamente su estilo de madurez sobre genuinas bases tomadas de la música folclórica. Unos sofisticados procedimientos –bajo el influjo de cierta rara fascinación por el «número áureo», aquella «divina proporción» que descubrieron los griegos en las cosas más bellas- vino a establecer el fecundo diálogo, característico de su creación, entre el establecido sistema diatónico y un curiosísimo «sistema axial» que dividía el círculo de quintas –o sea, la representación de los vínculos entre los doce semitonos de la escala cromática- en tres ejes dobles: de tónica, de dominante y de subdominante. Fue el propio Bartók quien acuñó una denominación capaz de resumir todo su «modus operandi»: «cromatismo polimodal». Y es importante subrayar esto por lo que tiene de visionario: muchos de los compositores actuales han encontrado su voz en la revalorización del «modo», tratando de encontrar nuevas vías expresivas a partir de una determinada y propia ordenación de los sonidos –y de los intervalos entre ellos- que supere las escalas mayores y menores del sistema tonal –el diatonismo de cajón, por así decir- sin que ello aboque por fuerza al atonalismo libre, o al dodecafonismo o serialismo propugnado por Schönberg. Sea como fuere, no hay duda de que Bartók halló lo que buscaba para desarrollar ampliamente un personalísimo quehacer. Su catálogo se expandió no sólo por la música orquestal, concertante y escénica: también abarcó la vocal y la de cámara –con la rompedora e impresionante Sonata para dos pianos y percusión, y los seis cuartetos de cuerda capitales y «de audición espinosa», según Kenneth y Valerie McLeish-, reservando una parcela enorme a la producción pianística, que fue desde las significativas miniaturas del Allegro bárbaro o las Danzas populares rumanas hasta los seis nutridos volúmenes del ciclo Mikrokosmos –tan pedagógico como fascinante en sus 153 piezas-, pasando, por ejemplo, por la asombrosa suite Al aire libre. No en vano el músico se había formado a conciencia, en su juventud, para ser concertista de tal instrumento.
 La creación escénica de Bartók se circunscribió a dos ballets y una ópera. En lo que se refiere a los primeros, la apabullante violencia orquestal de El mandarín maravilloso ha acabado eclipsando a El príncipe de madera, con toda su suntuosidad que, a veces, parece seguir de cerca los hallazgos de Maurice Ravel en Dafnis y Cloe. Menos perceptible es la huella de Claude Debussy en su única y breve ópera –de aproximadamente una hora de duración-, por mucho que Zoltán Kodály, su querido compañero de aventuras musicológicas, afirmase que se trataba «del Peleas y Melisande húngaro», como han recordado Roger Alier, Marc Heilbron y Fernando Sans Rivière. Por supuesto, y no hay que dejar de subrayarlo por lo que tiene de venero común, el Peleas y Melisande del poeta y dramaturgo belga Maurice Maeterlinck, Premio Nobel de Literatura en 1911, había inspirado la «anti-ópera» homónima de Debussy, y la Ariana y Barbazul también de Maeterlinck iba a estar muy presente en el trabajo de Bartók y su libretista Béla Balász a la hora de dar la forma definitiva a El castillo de Barbazul; el opus 11 del compositor húngaro, o siendo más rigurosos en términos de catalogación, Sz. 48, pues fue el musicólogo András Szollosy –de ahí la abreviatura «Sz.»- quien realizó, a mediados del pasado siglo, la ordenación exhaustiva de las obras de Bartók. Forma definitiva que, argumentalmente, imprimió un sesgo muy distinto al mito de Barbazul, que aparecía sin ambages como un despiadado asesino de sus esposas en el cuento recogido y adaptado por Charles Perrault en 1697. De la mano de Bartók y Balász, el noble se convierte, con una hondura lírica sobrecogedora, en una suerte de paradigma masculino, pues, en virtud de un sistemático engranaje simbólico, las siete enigmáticas puertas de su castillo, cerradas con llave, señalan el umbral de acceso a otras tantas regiones de la sensibilidad de Barbazul: la cámara de tortura representa en realidad su alma afligida; el arsenal, la mera lucha por vivir; la sala del tesoro, el jardín y el panorama de sus dominios nos hablan del sacrificio y del posible daño que comporta la consecución de los objetivos y los sueños, pues todo allí se halla impregnado de sangre; las aguas del lago son las lágrimas que, inevitablemente, han de derramarse mientras la vida dura; por fin, tras la séptima puerta que la nueva mujer de Barbazul, Judith, se obstina en franquear, se descubre el aposento de sus anteriores esposas. Allí las encontraremos, efectivamente, pero no como cadáveres momificados, sino como idealizados recuerdos de los amores perdidos. Judith acabará ocupando su lugar entre ellas: su insaciable curiosidad le lleva a desoír el ruego vehemente y doloroso de Barbazul («¡Quiéreme, Judith, no me preguntes!»), y, por lo tanto, a fracasar en la hermosa prueba de amor a la que estaba siendo sometida.
La creación escénica de Bartók se circunscribió a dos ballets y una ópera. En lo que se refiere a los primeros, la apabullante violencia orquestal de El mandarín maravilloso ha acabado eclipsando a El príncipe de madera, con toda su suntuosidad que, a veces, parece seguir de cerca los hallazgos de Maurice Ravel en Dafnis y Cloe. Menos perceptible es la huella de Claude Debussy en su única y breve ópera –de aproximadamente una hora de duración-, por mucho que Zoltán Kodály, su querido compañero de aventuras musicológicas, afirmase que se trataba «del Peleas y Melisande húngaro», como han recordado Roger Alier, Marc Heilbron y Fernando Sans Rivière. Por supuesto, y no hay que dejar de subrayarlo por lo que tiene de venero común, el Peleas y Melisande del poeta y dramaturgo belga Maurice Maeterlinck, Premio Nobel de Literatura en 1911, había inspirado la «anti-ópera» homónima de Debussy, y la Ariana y Barbazul también de Maeterlinck iba a estar muy presente en el trabajo de Bartók y su libretista Béla Balász a la hora de dar la forma definitiva a El castillo de Barbazul; el opus 11 del compositor húngaro, o siendo más rigurosos en términos de catalogación, Sz. 48, pues fue el musicólogo András Szollosy –de ahí la abreviatura «Sz.»- quien realizó, a mediados del pasado siglo, la ordenación exhaustiva de las obras de Bartók. Forma definitiva que, argumentalmente, imprimió un sesgo muy distinto al mito de Barbazul, que aparecía sin ambages como un despiadado asesino de sus esposas en el cuento recogido y adaptado por Charles Perrault en 1697. De la mano de Bartók y Balász, el noble se convierte, con una hondura lírica sobrecogedora, en una suerte de paradigma masculino, pues, en virtud de un sistemático engranaje simbólico, las siete enigmáticas puertas de su castillo, cerradas con llave, señalan el umbral de acceso a otras tantas regiones de la sensibilidad de Barbazul: la cámara de tortura representa en realidad su alma afligida; el arsenal, la mera lucha por vivir; la sala del tesoro, el jardín y el panorama de sus dominios nos hablan del sacrificio y del posible daño que comporta la consecución de los objetivos y los sueños, pues todo allí se halla impregnado de sangre; las aguas del lago son las lágrimas que, inevitablemente, han de derramarse mientras la vida dura; por fin, tras la séptima puerta que la nueva mujer de Barbazul, Judith, se obstina en franquear, se descubre el aposento de sus anteriores esposas. Allí las encontraremos, efectivamente, pero no como cadáveres momificados, sino como idealizados recuerdos de los amores perdidos. Judith acabará ocupando su lugar entre ellas: su insaciable curiosidad le lleva a desoír el ruego vehemente y doloroso de Barbazul («¡Quiéreme, Judith, no me preguntes!»), y, por lo tanto, a fracasar en la hermosa prueba de amor a la que estaba siendo sometida.
 Treinta años de edad contaba Béla Bartók cuando compuso su extraordinaria ópera, en 1911. Aquel joven músico ya era profesor en el Conservatorio de Budapest, pero aún faltaba mucho tiempo para las primeras giras que le llevaron fuera de Europa, concretamente a Estados Unidos, en 1927; país donde acabaría exiliándose tras la ocupación nazi de Hungría en 1940, y donde moriría cinco años después arrasado por la leucemia, en el West Side Hospital de Nueva York, y en una situación económica nada desahogada, por cierto, a pesar del apoyo que le brindaron tanto la Universidad de Columbia como la Asociación de Compositores Americanos. Fue la batalla perdida –cómo haber podido salir victorioso entonces- de un espíritu acostumbrado a plantarle cara a los reveses y a salir de ellos fortalecido como artista renovador. Sin ir más lejos, hasta el 24 de mayo de 1918 tuvo que esperar para ver estrenado El castillo de Barbazul en la Ópera Real de Budapest –tras revisar forzosamente algunos pasajes-, y no fue hasta 1938 cuando la obra alcanzó cierta nombradía internacional; una relativa fama que, en posteriores décadas, ayudaron a asentar las muy buenas ediciones discográficas que se realizaron de la partitura, singularmente la maravillosa de 1965 dirigida por István Kertész, con la Orquesta Sinfónica de Londres, y el matrimonio formado por el bajo-barítono Walter Berry y la mezzosoprano Christa Ludwig en los papeles de Barbazul y Judith. Resulta curioso que otra de las grandes grabaciones de El castillo…, la de 1978 con el maestro Wolfgang Sawallisch y la Orquesta de la Ópera del Estado de Baviera, tenga por protagonistas a otro memorable matrimonio de cantantes líricos, Dietrich Fischer-Dieskau y Julia Varady. La explicación no ofrece lugar a dudas: como el narrador del prólogo es un papel hablado, y las tres esposas muertas del noble, papeles mudos, Barbazul y Judith, musicalmente, se constituyen en los únicos personajes de la obra, lo que le exige a la pareja protagonista una máxima compenetración. Y todo en el contexto de una partitura que, prescindiendo de los números cerrados y desdeñando cualquier tipo de lucimiento vocal de cara a la galería, se antoja sumamente dramática –a diferencia del Peleas y Melisande de Debussy-, sabiamente enigmática y sutilmente angustiosa. Los cantantes han de defender sus roles integrados de pleno en un indeclinable aunque flexible «continuum» sonoro, poseedor de pasajes de suma riqueza e incluso opulencia orquestal, y capaz de alcanzar momentos tan fascinantes como la grandiosa pintura de los dominios de Barbazul o la poesía inefable con que queda descrito el aposento de las esposas, tras la séptima y última de las puertas.
Treinta años de edad contaba Béla Bartók cuando compuso su extraordinaria ópera, en 1911. Aquel joven músico ya era profesor en el Conservatorio de Budapest, pero aún faltaba mucho tiempo para las primeras giras que le llevaron fuera de Europa, concretamente a Estados Unidos, en 1927; país donde acabaría exiliándose tras la ocupación nazi de Hungría en 1940, y donde moriría cinco años después arrasado por la leucemia, en el West Side Hospital de Nueva York, y en una situación económica nada desahogada, por cierto, a pesar del apoyo que le brindaron tanto la Universidad de Columbia como la Asociación de Compositores Americanos. Fue la batalla perdida –cómo haber podido salir victorioso entonces- de un espíritu acostumbrado a plantarle cara a los reveses y a salir de ellos fortalecido como artista renovador. Sin ir más lejos, hasta el 24 de mayo de 1918 tuvo que esperar para ver estrenado El castillo de Barbazul en la Ópera Real de Budapest –tras revisar forzosamente algunos pasajes-, y no fue hasta 1938 cuando la obra alcanzó cierta nombradía internacional; una relativa fama que, en posteriores décadas, ayudaron a asentar las muy buenas ediciones discográficas que se realizaron de la partitura, singularmente la maravillosa de 1965 dirigida por István Kertész, con la Orquesta Sinfónica de Londres, y el matrimonio formado por el bajo-barítono Walter Berry y la mezzosoprano Christa Ludwig en los papeles de Barbazul y Judith. Resulta curioso que otra de las grandes grabaciones de El castillo…, la de 1978 con el maestro Wolfgang Sawallisch y la Orquesta de la Ópera del Estado de Baviera, tenga por protagonistas a otro memorable matrimonio de cantantes líricos, Dietrich Fischer-Dieskau y Julia Varady. La explicación no ofrece lugar a dudas: como el narrador del prólogo es un papel hablado, y las tres esposas muertas del noble, papeles mudos, Barbazul y Judith, musicalmente, se constituyen en los únicos personajes de la obra, lo que le exige a la pareja protagonista una máxima compenetración. Y todo en el contexto de una partitura que, prescindiendo de los números cerrados y desdeñando cualquier tipo de lucimiento vocal de cara a la galería, se antoja sumamente dramática –a diferencia del Peleas y Melisande de Debussy-, sabiamente enigmática y sutilmente angustiosa. Los cantantes han de defender sus roles integrados de pleno en un indeclinable aunque flexible «continuum» sonoro, poseedor de pasajes de suma riqueza e incluso opulencia orquestal, y capaz de alcanzar momentos tan fascinantes como la grandiosa pintura de los dominios de Barbazul o la poesía inefable con que queda descrito el aposento de las esposas, tras la séptima y última de las puertas.
En cierta ocasión, el musicólogo y divulgador excepcional Ronald de Candé se refirió al arte supremo y originalísimo de Béla Bartók del siguiente modo: «Su música está como tallada en el cristal». Pocas veces –podríamos decir, a modo de colofón- ese cristal fue tan generosamente blando y tuvo tantas vetas de misteriosos colores como en El castillo de Barbazul.